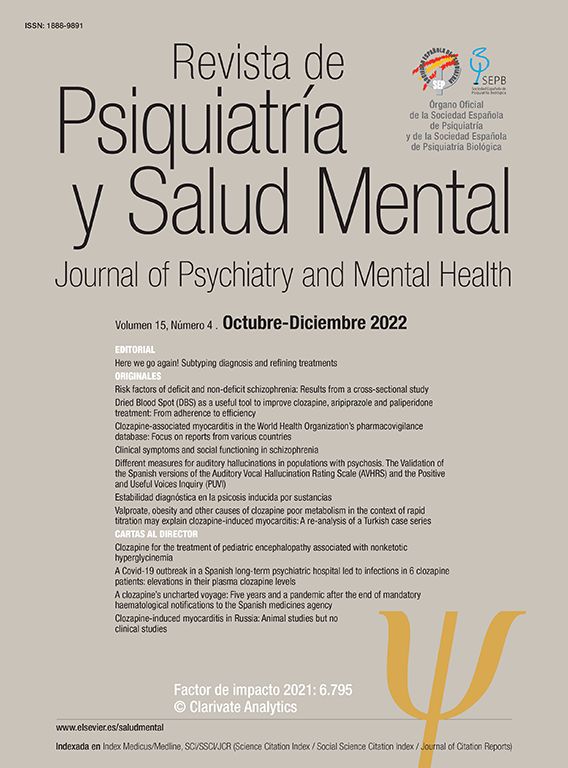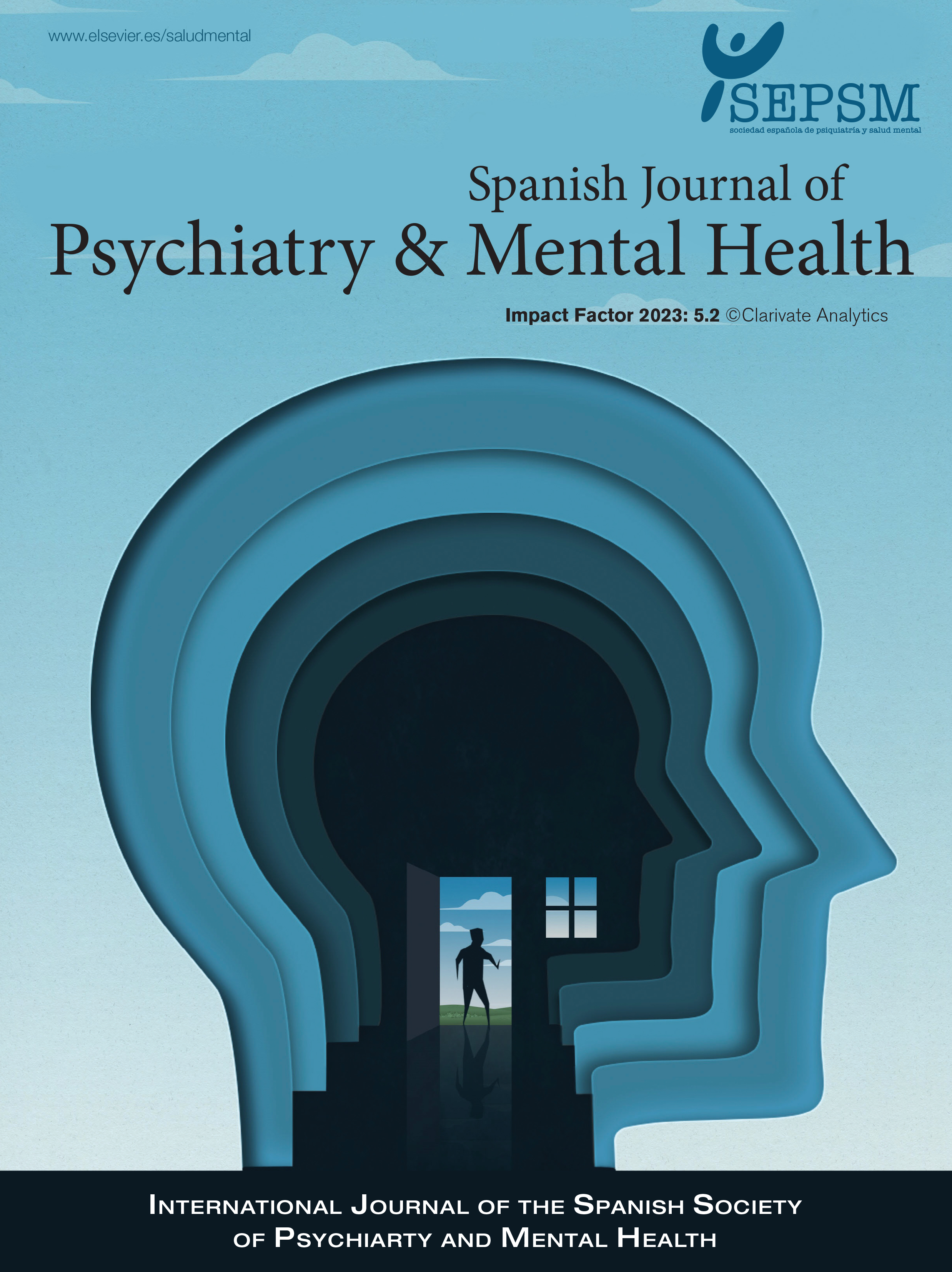La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad1 es un tratado sobre derechos humanos en materia política, social y sanitaria, enfocado en la «discapacidad» física, mental, intelectual o sensorial «a largo plazo» que impidan una participación plena en la sociedad. En salud mental esta definición falla al distinguir (y por tanto discriminar), por ejemplo, entre un paciente con esquizofrenia crónica de un episodio psicótico breve. Ambos son cuestiones mentales que inciden en la vida cotidiana.
Esta dificultad viola el igual reconocimiento como persona ante la ley2, pues excluye de la protección legal a pacientes no englobados en la definición. Ciertamente, la ley asegura la igualdad ya que se centra en la participación plena de la persona. Ahora bien, reconociendo que no siempre la persona es autónoma, se estipula que los Estados partes asegurarán «salvaguardias»2 adecuadas y efectivas para evitar abusos. Aunque esto tampoco es definido, la bibliografía3,4 ha adoptado varios enfoques, y en salud mental se ha centrado en la toma de decisiones compartidas, las voluntades anticipadas o la planificación anticipada de decisiones.
Dado que se quiere proteger de abusos, el Comité recomendó a España revisar sus leyes sobre la privación de la libertad basada en criterios de discapacidad, autorizaciones de ingresos y tratamientos involuntarios, y que adoptara medidas fundamentadas en el consentimiento informado5. Por eso, tendríamos que revisar leyes como el Código Penal (art. 156), que permite la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento.
Aunque deberíamos fomentar políticas sociosanitarias basadas en el consentimiento libre, no siempre las personas tienen la competencia suficiente como para decidir autónomamente. Se presupone la «capacidad jurídica» (ser titular de derechos y obligaciones), pero no todas las personas tienen suficiente «competencia» (aptitudes para realizar actos basados en sus convicciones). Pues bien, creemos que es un error sostener que la competencia mental no es algo objetivo, natural y científico, sino político-social2. La investigación se centra en un enfoque funcional que estudia procesos cognitivos: razonamiento, comprensión, apreciación y elección6. Cuando esto falla, resulta difícil la aplicación de un modelo basado en el soporte, teniendo que aplicar la «mejor interpretación de la voluntad»2 (creencias, valores, deseos, etc.) de la persona y no de quien decida en su nombre. Y todo ello fundamentado7 en la no-discriminación, la igualdad y la dignidad (artículo 3), la protección de la integridad (art. 17), el derecho a la vida (art. 10) y la salud (art. 26), y la habilitación y rehabilitación (art. 27)1.
Así, con estas premisas, sin tener que ser la regla sino la excepción, nuestro ordenamiento jurídico podría respetar la Convención y aplicar ingresos involuntarios o tratamientos ambulatorios involuntarios. En ambos casos, el criterio no sería el de «discapacidad» ni el de «peligrosidad»8, sino los derechos humanos (salud, rehabilitación, etc.). En el caso del tratamiento ambulatorio involuntario9, debería estar enfocado a pacientes con enfermedades mentales graves (frecuentemente psicosis), sin conciencia de enfermedad, con múltiples ingresos hospitalarios, abandono terapéutico, deterioro físico y psíquico, y conductas auto- y/o heteroagresivas. Así, su aplicación no se dirige a un colectivo de personas, sino a características clínicas. Su justificación10 la avalarían los artículos 3, 10, 17 y 271, y la búsqueda de una vida digna, de calidad.
Este artículo forma parte del proyecto becado por la Fundació Víctor Grífols i Lucas sobre bioética (2013-2014).