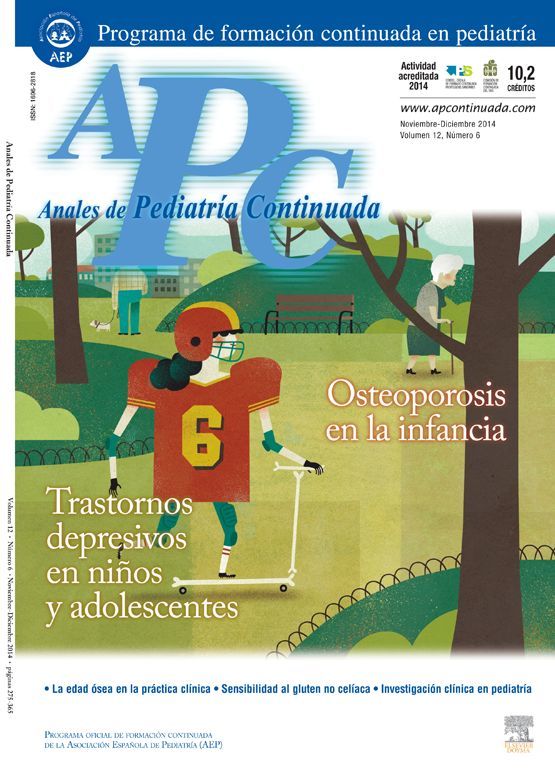El punto actual de las investigaciones se centra en las conexiones entre el autismo y otros trastornos generalizados del desarrollo (TGD) y los cuadros de psicosis infantil. Paul A. Offit (2008)1 afirma: “Síndrome de Rett, esclerosis tuberosa, síndrome X frágil y síndrome de Down en los niños pueden también tener clínica autística. Además, las reminiscencias clínicas del autismo son evidentes con retrasos profundos cognitivos, pero estas similitudes son superficiales, y sus mecanismos causales e influencias genéticas son diferentes a las del autismo clásico”. De una forma rotunda, desmonta el impreciso y escasamente científico término de “trastornos del espectro autista” (TEA), matizando el no menos confuso y deficientemente traducido TGD, que se emplea por la presión de las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales más utilizadas.
Psicopedagogos, educadores y reeducadores especializados buscan perfeccionar las partes “más sanas”, por lo que si el esfuerzo se inicia precozmente se obtienen algunos resultados, aunque muy limitados. Los psicólogos y psicoterapeutas ensayan establecer los contactos y los procesos de comunicación entre los niños con este tipo de trastornos y el contexto que lo circunda, pero un análisis de los resultados obtenidos aporta que los escasos avances verdaderamente contrastados se deben más a las características de los terapeutas que a las teorías que fundamentan sus intervenciones. Los psiquiatras de niños y adolescentes buscan la “etiología” como fundamento para obtener un tipo de tratamiento “definitivo”, pero esta pretensión se dilata en el tiempo más de lo deseado.
Puntos clave
Los desacuerdos acerca de la etiología son más por pertenencia a escuelas que por la índole de los hallazgos. Van Os y Sham2 observan que se precisa la acción multifactorial para comprender la etiología de las psicosis, e incluso inciden en la posibilidad de que si se utilizaran criterios diagnósticos diferentes, las tasas podrían ser distintas, ya que no hay factores de riesgo genético específicos de tipo cualitativo, por lo que solamente hay diferencias cuantitativas.
La posible disminución o incremento de las tasas en el tiempo nos sitúa ante la acción de los factores ambientales, ya que el aprendizaje social modifica las conexiones neuronales. La interacción entre la genética y el ambiente hace que se pueda estar sano, pero transmitir la vulnerabilidad de forma genética, ya que la heredabilidad muestra una dependencia fuerte con factores ambientales. Lewontin3 y Rutter y Silberg4 plantean la interacción entre las informaciones genéticas y el ambiente como modulador de las posibilidades genéticas, por lo que influyen en la heredabilidad y sus condiciones.
Kandel5 plantea que “la contribución genética a los trastornos psiquiátricos no cumple ninguno de los criterios del concepto: ‘X (afectación de un locus genético) es un gen para Y (un trastorno mental concreto)’. El impacto que tienen los genes individuales en el riesgo para desarrollar una enfermedad psiquiátrica es escaso, a menudo inespecífico, e imbricado en complejas vías causales. Por ello, la frase ‘un gen para…’ y el concepto preformacionista de la acción génica no son válidos para los trastornos psiquiátricos”6.
Formas clínicas de la psicosis en la infanciaMerece la pena señalar los diferentes cuadros clínicos que se han descrito como parte integrante del proceso denominado psicosis en la infancia. En muchas ocasiones, las diferencias son sutiles, pero es interesante recogerlas y recordarlas. En la tabla 1 se resumen estas diferencias.
Síndromes clínicos de la psicosis de infancia y adolescencia
| Síndrome clínico | Edad de manifestación y curso | Relación con esquizofrenia |
|---|---|---|
| Grupo 1 | Manifestación temprana desde el primer año de vida y curso crónico | No hay relación con esquizofrenia |
| Autismo (Kanner, 1943) | ||
| Psicosis seudodefectual (Bender, 1947, 1959) | ||
| Tipo no-iniciado (Despert, 1938) | ||
| Catatonia infantil temprana (Leonhard, 1986) | Posible manifestación anterior a los 3 años | Posible relación con esquizofrenia |
| Grupo 2 | Manifestación 3–5 años de vida con curso agudo y conductas regresivas | Relación cuestionable con esquizofrenia |
| Demencia infantil (Heller, 1908) | ||
| Demencia praecocissima (DeSanctis, 1908) | ||
| Esquizofrenia seudoneurótica (Bender, 1947, 1959) | ||
| Tipo de inicio agudo (Despert, 1938) | ||
| Psicosis simbiótica (Mahler, 1949, 1952) | ||
| Síndrome de Asperger (Asperger, 1944, 1968) | ||
| Infantil temprana (Leonhard, 1986) | La manifestación más frecuente es con anterioridad a los 6 años de vida | Posible relación con esquizofrenia |
| Grupo 3 | Psicosis de inicio tardío (infancia tardía y prepubertad) con fluctuaciones y curso subagudo | Relación con esquizofrenia de la adolescencia y también con la de edad adulta (Anthony, 1958, 196; Eisenberg, 1964; Rutter, 1967) |
| Psicosis infantil de inicio tardío (Kolvin, 1971) | ||
| Esquizofrenia seudopsicopática (Bender, 1959) | ||
| Esquizofrenia prepuberal (Stutte, 1969; Eggers, 1973) | Manifestaciones en etapa prepuberal | Relación clara con esquizofrenia |
| Grupo 4. Esquizofrenia de la adolescencia | Manifestaciones clínicas durante la pubertad y la adolescencia | Relación clara con esquizofrenia |
Fuente Anthony, 1958, 1962; Manzano y Palacio, 1981; Remschmidt, 1988).
Ninguno de ellos es patognomónico en sí mismo y de forma aislada. Muchos de ellos pueden encontrarse en el curso del desarrollo normal del ser infantil. Y, por último, hay 3 factores de riesgo: a) asociación de varios de ellos; b) persistencia en el tiempo, y c) irreductibilidad a los tratamientos médicos o psiquiátricos convencionales.
Signos mayores- —
Trastornos psicomotores y del tono. Hipotonía con defecto en el ajuste postural, sobre todo en el acto del abrazo. No expresión de placer o de displacer ante las posturas o posiciones que ocupe. Ausencia de la actitud anticipadora, entre los 4 y los 6 meses, ante el hecho de tender los brazos, acercar juguetes. No volver la cabeza hacia los sonidos, sobre todo a la voz humana, con exploración auditiva normal. Retrasos en la sedestación, la bipedestación y la deambulación. Adquisición muy rápida de la deambulación y del lenguaje, pero se puede añadir una rápida pérdida de una o ambas adquisiciones. Alternancia de hipotonía e hipertonía en el abrazo.
- —
Caracteres de la mirada. La evitación de la mirada de la madre, por la importancia que tiene en la instauración de los procesos vinculares. No seguir objetos, sin alteraciones de los procesos visuales. Mirada vacía, pero penetrante: “mirada que atraviesa”. Mirada sin horizontes: “mirada periférica”. Miradas furtivas: con la cabeza inclinada hacia adelante y mirando lateralmente.
- —
Reacciones ante el espejo. Mirarse “atravesando” el espejo. Imposibilidad de reconocimiento de la propia imagen. Ausencia de reacción ante el soporte/madre. Imposibilidad de dar entrada a un tercero en la observación. Ausencia de sorpresa ante la imagen del espejo. Reacciones de huida o de susto ante la imagen del espejo.
- —
Ausencia o alteración cualitativa y/o temporal de objetos transicionales. Destrucción de los objetos transicionales. Indiferencia ante ellos. Tomar objetos duros y no maleables de forma temprana.
- —
Las esterotipias. Movimientos de manos, brazos batidos como alas, balanceo de cabeza o tronco, rocking. No cesan al contacto del adulto.
- —
Alteraciones del lenguaje. No adquisición (autismo infantil). Pérdida del lenguaje. Presencia de ecolalias. Neologismos. Ausencia de los dobles sentidos.
- —
Las fobias masivas. Aparición temprana y poco organizadas ante situaciones precisas o a un objeto, siempre de forma idéntica. Gran intensidad y con carácter encorsetante e invasivo. Epoca de aparición: hacia los 2 años. Suelen aparecer a ruidos (tormentas), zumbidos (motores de electrodomésticos), determinados objetos. No se ven paliadas por la evitación, ni por razonamientos posibles, ni con mecanismos contrafóbicos.
- —
Incapacidad de jugar. No es que el niño no juegue, sino que su juego no tiene calidad de juego simbólico: entre el 2.° y el 3°. Un juego con ausencia de un principio y un final. Ausencia de control mágico sobre los elementos del juego. Ausencia de organización del material de juego, que se realiza con un carácter inexpugnable que revela al/la niño/a.
- —
Trastornos del área oroalimentaria. Trastornos tempranos: defectos de succión, anorexias, vómitos, regurgitaciones, rumiaciones, rechazo del seno o biberón. Trastornos entre los 3 y los 6 meses: actitudes frente al cambio alimenticio y a la introducción de sabores nuevos (ausencia de diferenciación en los cambios de sabores). Trastornos entre los 6 y los 9 meses: rechazo a la masticación o demora en la aparición de conductas tendentes a ella.
- —
Trastornos del sueño. Insomnios tempranos desde el tercer mes de vida. Dos variedades: a) insomnio agitado (al poco de dormir, se despierta con agitación, pudiendo aparecer movimientos de autoagresividad o de rocking), y b) insomnio calmado (ojos abiertos, sin pestañear y acurrucamiento en un rincón de la cama; en muchas ocasiones pasa desapercibido). Insomnios pertinaces y resistentes a los consejos y tratamientos convencionales habituales.
- —
Ausencia del primer organizador del yo de Spitz al tercer mes de vida (ausencia o distorsión de la sonrisa ante el rostro de frente).
- —
Ausencia del segundo organizador del yo de Spitz entre el 6.° y el 12.° mes de vida (presencia del llanto y angustia ante el extraño o ante la marcha de la madre).
- —
Trastornos de conducta graves con autoagresividad y/o heteroagresividad indiscriminadas. Son los llamados “niños raros”, con reacciones desproporcionadas o desmesuradas ante el estímulo recibido.
- —
Trastornos del aprendizaje. Déficit en una o varias áreas del proceso de aprendizaje o de forma disarmónica, que sobre todo afecta al área del lenguaje. Seudodeficiencia, que demuestra que el área manipulativa adquiere un desfase en relación con el área verbal, en detrimento de ésta. Una organización psicótica representa una contraindicación formal para dar crédito a una determinación del cociente intelectual (CI).
- —
La (seudo)hipermadurez de los/as niños/as. Aspecto defensivo frente a organizaciones psicóticas. Hay que ser muy cautos por la escasez de este tipo de estudios.
- —
Los trastornos psicosomáticos graves.
Se precisan, al menos, la presencia de 4 signos mayores y de 4 signos menores para que las organizaciones puedan considerarse como prepsicóticas o psicóticas.
Valoración cualitativaSeguimiento cercano y evolutivo, pero no alarmista, haciendo un holding adecuado al ambiente familiar e individual de ese ser infantil, con la necesaria supervisión por un equipo de salud mental infantil. Algunos signos menores adquieren tal grado en un apres coup a su detección originaria. En concreto, esta cuestión es fundamental en el caso de la ausencia de los primeros organizadores del yo de Spitz, que se resignifican entre sí, pero adquieren su validación en un apres coup en la alteración ante el espejo y las alteraciones del lenguaje.
DiagnósticoLa psicosis infantil es otro de los cuadros clínicos que expresan la dificultad en poder aceptar, con planteamientos científicos rigurosos, el reduccionismo realizado por la serie DSM-III/DSM-III-R y DSM IV/DSM-IV-TR11. Otra de las dificultades diagnósticas es la cercanía del autismo y otros cuadros del mal denominado trastorno del espectro autista con las psicosis de inicio temprano en la infancia. Ballesteros12 sistematizó estas relaciones en la figura 1, donde se observa el entramado entre todos estos trastornos y las múltiples relaciones entre ellos que obstaculiza una claridad diagnóstica y, en otras ocasiones, aparece una confusión diagnóstica que puede utilizarse de forma sesgada para investigaciones oportunistas.
Límites y relaciones de los cuadros psicóticos en la infancia. Fuente Ballesteros et al12. TAM: trastorno de afectación multidimensional; TDMC: trastorno del desarrollo múltiple y complejo.
Para el diagnóstico proponemos el protocolo siguiente.
La entrevista clínicaLa historia clínica elaborada por Ballesteros, Pedreira, Alcázar y De los Santos para la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y Adolescente13, con un glosario aclaratorio.
Pruebas complementarias a realizar- —
Análisis sanguíneo: completo, incluidos los estudios genéticos para excluir la fragilidad del cromosoma X.
- —
Análisis urinario: completo, incluidos aminoácidos en orina.
- —
Electroencefalograma (EEG): EEG/vídeo EEG: inespecífico, salvo en psicosis postictales.
- —
Tomografía computarizada cerebral: no aporta datos específicos.
- —
Resonancia magnética (RM): sus resultados no han resultado muy específicos.
- —
Tomografía por emisión de positrones: fase experimental, con resultados contradictorios.
- —
Evaluación ocular completa, que incluya la realización de potenciales evocados visuales.
- —
Evaluación otológica completa, que incluya la realización de potenciales evocados auditivos.
- —
Análisis de los caracteres clínicos: la escala ERC-A III o la escala Bretonneau III14. Siete áreas, con 20 ítems: retraimiento autístico, trastornos de la comunicación verbal y no verbal, reacciones bizarras en el entorno, perturbación motriz, reacciones afectivas inadecuadas, trastornos de las grandes funciones instintivas y trastornos de la atención, de las percepciones y de las funciones intelectuales.
- —
- —
Escalas del desarrollo psicosocial y evaluación de los pasos de la intervención: la ERPS de Hemeury16. La evaluación incluye: el estado de la adaptación familiar; el conocimiento y la vivencia de los trastornos del desarrollo psicosocial por la familia; el grado de afectación de esos trastornos, y, por fin, la relación existente con los servicios asistenciales de diversa dependencia.
En el caso de la psicosis infantil, la utilización indiscriminada de las clasificaciones categoriales no ha sido clarificadora. Algunos grupos de investigadores, influyentes en el panorama científico, han generalizado y popularizado el concepto trastornos del espectro autista. Con un pensamiento clínico exigente, hay que recordar que no todo caso que puntúa en una escala destinada a tal o cual proceso, o cumplen un número de criterios de una categoría diagnóstica determinada, tienen uno u otro diagnóstico, sino simplemente puntúa, nada más. Confundir el todo por la parte y la parte por el todo excluye el fundamento científico y diluye la actividad clínica.
En el diagrama de flujo de las figuras 2 y 3 lo hemos resumido según tengan un desarrollo normal previo a la aparición sintomática o no haya sido así, respectivamente:
- 1.
Cuadros de causa genética (metabolopatías congénitas; p. ej., fenilcetonuria, glucogenosis) y afectaciones cromosómicas (p. ej., el síndrome X frágil).
- 2.
Cuadros clínicos congénitos.
- 3.
Cuadros de origen neurológico: presentan una afectación manifiesta del sistema nervioso central con efectos en alguna de las funciones clave en el proceso comunicacional del individuo o en su rendimiento cognitivo o en su interacción social (p. ej., enfermedad de Landau-Kleffner).
- 4.
Retraso mental.
- 5.
Disarmonía evolutiva de Misés20/trastorno del desarrollo múltiple y complejo (TDMC) de Cohen et al21/ trastorno de afectación multidimensional (TAM) de Rapoport et al22: son trastornos equivalentes clínicamente hablando. En el estudio sobre clínica y neurobiología de la esquizofrenia de inicio muy temprano (del National Institute of Mental Health), elaborado por Kumra, McKenna y Rapoport23, se señala que hasta el 30% de los casos investigados por posible esquizofrenia presentaba TAM, cuadro caracterizado por: a) escasa habilidad para distinguir la fantasía de la realidad, evidenciada por ideas de referencia y alteraciones perceptivas breves, durante períodos de estrés; b) períodos, frecuentes, de labilidad emocional, desproporcionada a cualquier tipo de precipitante emocional del contexto; c) dificultades en las relaciones interpersonales, y d) déficits cognoscitivos y ausencia de alteraciones formales del pensamiento. En casi todas las ocasiones, destaca la gran disarmonía en los aspectos del desarrollo, de tal suerte que en contenidos manipulativos puede obtener habilidades adecuadas, mientras que en el desarrollo del lenguaje tiene más dificultades, tanto en el plano comprensivo, como en el de la emisión del lenguaje. Pero, como dato fundamental en la diferencia con el autismo, hay un contacto afectivo conservado, aunque pueda estar distorsionado o disfuncional.
- 6.
Déficit sensorial.
- 7.
Trastornos en el desarrollo del lenguaje: el caso con mayores dificultades de diagnóstico diferencial es el cuadro de audiomudez, según la escuela francesa, o de disfasia del desarrollo24, tal como se denomina en el mundo anglosajón. Para realizar una tomografía computarizada por emisión de fotones simples es necesario sedar a los/as niños/as y se debe solicitar consentimiento informado a las figuras parentales. Las imágenes que más se han constatado son las de hipoperfusión en zonas temporales y frontotemporales, con un grado de extensión muy variable.
- 8.
Cuadros psiquiátricos: fundamentalmente relacionados con el autismo, como síndrome de Asperger25, síndrome de Rett; trastornos desintegrativos, las afecciones tipo son el síndrome de Heller, la enfermedad de Leonhard y la dementia infantilis praecocissima de Sanctis, en la que lo que domina es una evolución a aspectos demenciales y pérdida progresiva de las funciones cognitivas y habilidades adquiridas. Esquizofrenia infantil21 y la grave deprivación social26.
- 9.
Relación de TGD-esquizofrenia de comienzo en la infancia (ECI): el estudio de Sporn et al27 (2004), acerca de la esquizofrenia de inicio temprano en la infancia, pone de manifiesto algunos datos de gran interés: el 25% (19) de los pacientes con ECI poseían un diagnóstico previo de TGD (1 autismo, 2 síndromes de Asperger, 16 TGD no especificados). En la RM los pacientes que presentaban TGD y ECI, la reducción de sustancia gris fue más rápida, fenómeno conocido como “poda neuronal”. En cuanto a los estudios genéticos, los genes de riesgo para el autismo no muestran asociación con el diagnóstico de ECI y los diagnósticos familiares de trastornos del espectro esquizofrénico, o síntomas de trastorno de personalidad esquizotípica, no difieren entre la ECI con o sin TGD. Estos autores devuelven a la actualidad la relación entre TGD y ECI: ¿trastornos comórbidos o variante fenotípica del trastorno de inicio muy temprano? Los comportamientos autísticos pueden constituir una respuesta inespecífica a diversas afectaciones del desarrollo, y estos síntomas de TGD podrían ser graves anomalías del desarrollo observadas en la esquizofrenia de inicio en la adultez. Si fuera así, un subgrupo de pacientes con ECI asociado a TGD podría no ser diferente del resto de ECI en aspectos clínicos y neurobiológicos, o en los factores genéticos de riesgo asociados al autismo. La otra posibilidad consiste en que, de forma alternativa, el autismo puede reflejar un factor de riesgo distinto y añadido para la ECI. Este subgrupo puede mostrar aspectos genéticos, clínicos y neurobiológicos específicos, lo que indica una susceptibilidad incrementada para el autismo. Lo que sí recogen estos autores es que los pacientes esquizofrénicos de inicio temprano, con síntomas iniciales de autismo, constituirían un subgrupo con las características siguientes: inicio temprano de los síntomas psicóticos, CI menor, gravedad mayor, respuesta peor al tratamiento y, en general, evolución clínica peor. Se han publicado casos de autismo y síndrome de Asperger que desarrollaron una catatonia, “episodios psicóticos” en adolescencia y adultez, y también se han observado síntomas paranoides de intensidad y duración importante.
El especialista en psiquiatría de la infancia y adolescencia debe prescribirlo según las características clínicas, ya que sólo es un tratamiento sintomático. Expondremos únicamente una aclaración de actualidad, referida al uso de estimulantes: empeoran de forma muy evidente las estereotipias, la función cognitiva la irritabilidad y las autoagresiones. Por estas razones, no se recomienda este tipo de fármacos en los casos de psicosis infantiles. No debemos olvidar que en determinados casos vulnerables su uso podría desencadenar un verdadero cuadro psicótico30.
Tratamientos cognitivo y psicopedagógico31,32Trata el desarrollo del lenguaje, la promoción del desarrollo cognitivo, la promoción del aprendizaje y la promoción del desarrollo social. La crítica que se le puede hacer es ser una orientación demasiado focalizada al aprendizaje, pero hay que considerar que en la etapa infantil es donde se realizan los procesos de aprendizaje más dinámicos y que contribuyen a la sociabilización. Favre introduce otras matizaciones en la intervención psicopedagógica, que tiene en cuenta el aspecto relacional.
Psicoterapias33,34La familia34,35La familia de los/as niños/as psicóticos/as precisan de una gran ayuda desde el mismo momento de la información inicial acerca de la naturaleza del proceso: orientación, contención.
Tratamiento individual35,36Un proceso psicoterapéutico específico podría resultar indudablemente beneficioso, se precisa una gran experiencia y formación en los profesionales para llevarlo a cabo y una gran dedicación para desarrollarlo. Es un tratamiento a largo plazo.
El lugar terapéutico36,37¿Institución específica? ¿Integración? ¿Instituciones a tiempo parcial? Lo importante es respetar el contexto de desarrollo del ser infantil, pero también posibilitar un tratamiento adecuado al conjunto de las necesidades tanto de los/as niños/as, como de la familia. Hay que ser partidario de abordar espacios diferenciados, pero de forma coordinada en el territorio, con una orientación y una escucha psicoterapéuticas. Por ello, cada uno de estos dispositivos son fases o etapas terapéuticas para cada nivel de la intervención terapéutica diseñada. Así, en un momento determinado, podrá ser preciso un ingreso en una unidad de agudos o acudir a un hospital de día psiquiátrico, pero debe quedar asegurada su asistencia a un centro psicopedagógico, sea o no de integración según los recursos existentes, así como el seguimiento por una unidad asistencial de salud mental de infancia y adolescencia y por atención primaria.
Coordinación interinstitucionalFavorece la integración de los/as niños/as con este tipo de afecciones y crea espacios y ámbitos de acción específicos con fines y objetivos diferentes y diferenciados, pero complementarios para que terminen haciendo una colaboración verdadera. Los programas o las intervenciones con efectos psicoterapéuticos pueden abordarlos diferentes agencias de forma complementaria, con lo que no sólo hay una única orientación que excluye a las demás. Conceptualmente hablando, el resumen metodológico sería el procedimiento conocido como case management37–39, adaptado a las características especiales de la etapa infantil y que se ha expuesto en algún trabajo precedente40.