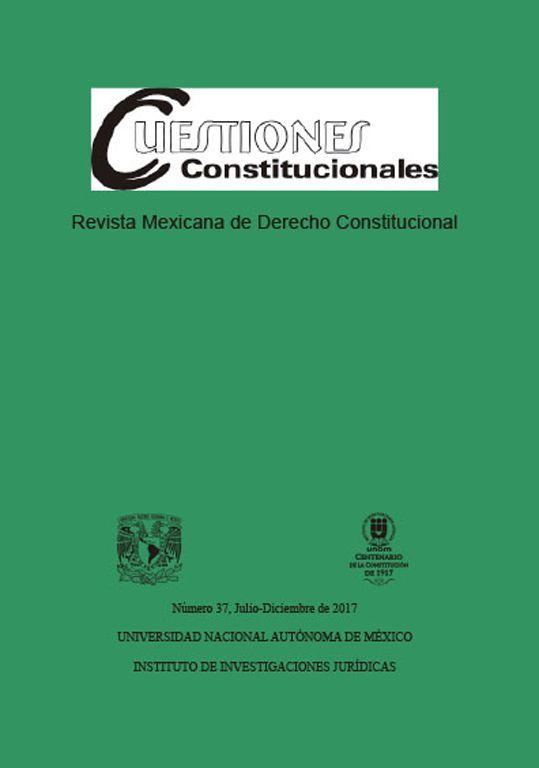El profesor Edgar Corzo me anima a comentar brevemente su trabajo. Y lo hago con sumo gusto. No son ni pretenden ser otra cosa que modestas reflexiones, algo atropelladas y apenas hilvanadas, forjadas al hilo del sugerente trabajo de Edgar Corzo,1 que no se limita a describir de forma ecléctica o aséptica las diferentes opciones disponibles, sino que propone con firme convicción una determinada alternativa. Aunque sea una obviedad quisiera subrayar, en primer lugar, el contraste entre la incontinencia mexicana, la pulsión reformista, al parecer incontenible de los políticos de este país, y la incapacidad congénita de los españoles para reformar nuestra Constitución, una especie de maldición histórica. Una resistencia, que por lo que concierne a la vigente Constitución de 1978, no sería imputable a la extrema rigidez del texto (el procedimiento previsto en el artículo 168 es una auténtica carrera de obstáculos), sino más bien a un temor reverencial al cambio (al vértigo de “abrir el melón” de un cambio constitucional) y a la indolencia de una clase política que nunca ha incluido la reforma constitucional en la agenda política, ocupada por asuntos de los que puede extraerse una rentabilidad electoral inmediata. Entre nosotros, inexplicablemente, no acaba de cuajar la idea de que la reforma de la Constitución no debe considerarse como un hecho anómalo o patológico, sino fisiológico. La reformabilidad de las Constituciones es un valor positivo para la pervivencia de éstas. Las más duraderas y estables son las que han sido capaces de introducir reformas parciales a un ritmo razonable. La Constitución de 1978 se ha modificado tan sólo en dos ocasiones por el momento, y en ambos casos por exigencias derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea.
Entiendo perfectamente las razones aducidas por el profesor Edgar Corzo para incrementar el grado de rigidez, ya notable, de la Constitución mexicana, y pese a la valoración positiva que merecen algunas de las reformas introducidas en estos últimos años, comparto su análisis crítico sobre la utilización abusiva, oportunista-partidista y perversa del instituto de la reforma para eludir responsabilidades políticas o para consagrar en el texto, aspiraciones programáticas del partido gobernante, y su secuela de inconsistencias y contradicciones internas.
Pero si se considera indispensable modificar el procedimiento previsto en el artículo 135, si se trata única o primordialmente de eso, lo que, dicho sea de paso, no acabo de ver, por qué la regulación actual ya exige una mayoría reforzada de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso (como nuestro artículo 168, CE) y el respaldo de la mayoría de las legislaturas de los Estados, no sería necesario abrir un proceso constituyente, con todo lo que eso implica, sino que bastaría con reformar por el procedimiento regulado en dicho artículo, el contenido del mismo y completar la operación con una revisión del texto para depurar contradicciones o incoherencias y recuperar su armonía interna, revisión que no creo que pueda catalogarse de estrictamente técnica (resolver en un sentido u otro la tensión dialéctica entre centralización y descentralización, y encontrar un nuevo punto de equilibrio es una decisión de carácter político). No veo reparos insuperables a esa fórmula, que Corzo considera agotada. Creo que se pueden modificar las cláusulas de reforma de la Constitución a través del procedimiento previsto en ellas. Carpizo apunta un límite concreto que opera en sentido inverso: liquidar la rigidez como garantía de la estabilidad y supremacía constitucionales. Pero aquí se trata justamente de lo contrario. Tampoco juegan en este caso los límites de orden material (esa es otra cuestión que no guarda relación con una modificación que sólo afecta al procedimiento).
En cualquier caso coincido plenamente en dos de las observaciones que hace mi colega y amigo. En primer lugar, en la apelación al referéndum como forma de participación directa del pueblo en el proceso de reforma, un objetivo plausible (su total exclusión en el plano federal es una anomalía en el derecho comparado). Y en segundo lugar, en la necesidad de un profundo cambio de la cultura política y constitucional en este punto, hay que tomarse en serio la reforma constitucional como un mecanismo extraordinario: la adaptación del texto constitucional a las nuevas circunstancias se hace normalmente a través de la jurisprudencia (por vía interpretativa) y sólo cuando no exista margen de interpretación, cuando la contradicción es irreductible, podría acudirse al expediente de la reforma.
La rigidez no es inmutabilidad (no impide el cambio, sólo lo dificulta). Pero es una garantía extraordinaria, que no se activa todos los días, a diferencia de la justicia constitucional, la cual opera de forma permanente. Además, no es una varita mágica. Antes de poner en marcha una reforma o un proceso constituyente conviene agotar otras opciones menos traumáticas, como la de asegurar por todos los medios la observancia de las normas existentes. Y si estima que ha llegado el momento, es importante no sucumbir a la tentación de la Constitución-programa (en lugar de una Constitución-marco), de pedir a la Constitución lo que de ninguna manera nos puede dar, porque ese “voluntarismo” constitucional acaba relativizando y degradando la fuerza normativa de la propia Constitución.
Catedrático de Derecho constitucional, Universidad de Valladolid (España).
Corzo Sosa, Edgar, Prólogo, en Pinto Muñoz, Jacinto Héctor, Una nueva Constitución aprobada por el pueblo soberano, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, pp. XIII-XX.