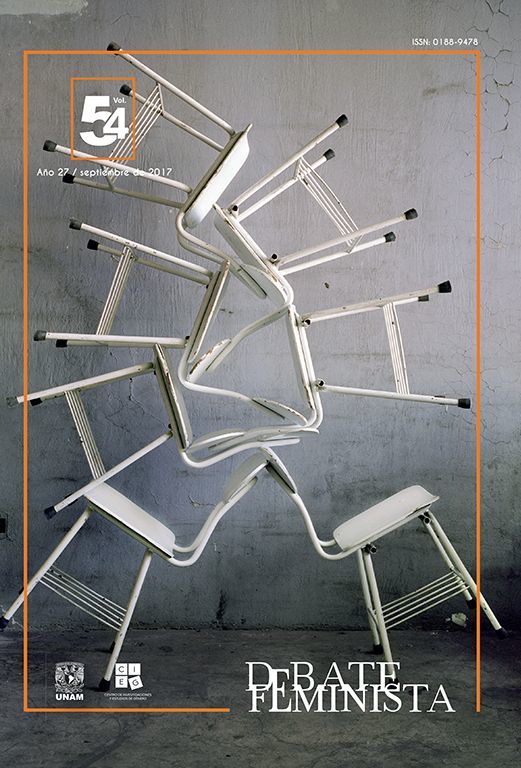Ante las torrenciales conferencias de Karl Kraus, Elias Canetti descubrió que pocas tareas intelectuales son tan demandantes y ricas como la de saber oír. “Moriré el día en que no me interese escuchar a alguien hablando de sí mismo”, escribió el autor de La antorcha al oído.
Elena Poniatowska pertenece a esa estirpe y ha registrado con minucia las voces de los otros. Nacida en París, en 1933, en el seno de la aristocracia franco-polaca (desciende del general Poniatowski que acompañó a Napoleón a la campaña de Rusia), llegó a México a los diez años. Al asumir su vocación literaria, no intentó una visión mexicana de En busca del tiempo perdido. Se interesó por la gente a la que nadie tomaba en cuenta y quiso escuchar historias soslayadas.
Cuando una sirvienta contesta el teléfono en una casa donde los patrones han salido, suele decir: “No hay nadie”. Ella está ahí, pero no representa vida alguna. ¿Quiénes son esos fantasmas que sirven el café y desaparecen? En el libro de cuentos Domingo 7, Poniatowska registra a la gente que vive como si se desconociera y a la que solo le puede suceder algo en su día libre. Las historias de quienes solo tienen vida por excepción narran el singular asueto de los descastados.
El oído de Poniatowska se adiestró en el periodismo y ha dependido de una singular empatía con sus informantes. Armada de la sonrisa de niña que conserva hasta ahora, hace preguntas de falsa inocencia. Sus interlocutores entran en trance, bajan la guardia y se confiesan. “No es la voz sino el oído lo que guía una historia”, comenta Italo Calvino a propósito de lo que Marco Polo le cuenta al gran Khan en Las ciudades invisibles.
Las entrevistas de Poniatowska —reunidas en los diversos volúmenes de Todo México— representan una historia dialogada de nuestra vida intelectual. El procedimiento le ha permitido lograr excepcionales retratos hablados del pintor Juan Soriano y el fotógrafo Gabriel Figueroa, y un trazo maestro de la vida interior de Octavio Paz.
También la llevó a una temprana novela sin ficción, Hasta no verte, Jesús mío, acerca de una indígena oaxaqueña que participa como soldadera en la Revolución y luego tiene una vida mística. Los monólogos de la protagonista, Jesusa Palancares, integran un tejido donde el habla popular roza la metafísica.
Su obra más influyente ha sido, sin lugar a dudas, La noche de Tlatelolco, retrato coral del movimiento estudiantil reprimido por el presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968. Durante dos años, Elena visitó a los estudiantes y maestros presos en la cárcel de Lecumberri (el mismo sitio donde años antes el poeta Álvaro Mutis y el líder ferrocarrilero Demetrio Vallejo le habían contados sus historias). Ahí conoció a la generación más discursiva de México, capaz de diseñar el futuro a fuerza de palabras. Oyó con paciencia a líderes que podían hablar cuatro horas de corrido y entresacó las frases que nuestra memoria volvería célebres. No solo armó el libro con pluma; lo hizo con tijera. Siguiendo la técnica de Rulfo en Pedro Páramo, construyó un tapiz de voces sueltas. Las palabras que alguien escribió de prisa en un muro o cantó en una manifestación se mezclaron con las declaraciones de los presos. El resultado fue la gran caja negra de una ignomina. En el momento en que el gobierno del pri silenciaba lo ocurrido, Elena ejercecía el oficio que aprendió desde niña: oía a quienes no tenían derecho de expresión.
Si Carlos Monsiváis entendió la crónica como una oportunidad de editorializar la historia y combinar los hechos con las opiniones, Elena Poniatowska la entiende como un radar de voces que no deben perderse.
La noche de Tlaleloco se ha leído por entero en público al modo de La relación de Michoacán, creada para recitar la historia del pueblo purépecha. En esa novela testimonial se preservaron las palabras amenzadas de la tribu, y su impronta se advierte en numerosos cronistas contemporáneos, del peruano Julio Villanueva Chang al colombiano Alberto Salcedo Ramos, pasando por los mexicanos Fabrizio Mejía Madrid, Marcela Turati y Diego Enrique Osorno.
El talento de Poniatowska para hacer biografías-entrevista llega a su obra de ficción más reciente, Leonora, que aborda la vida y la mente de la pintora, escultora y escritora surrealista Leonora Carrington. En forma excepcional, la novelista investiga el inconsciente y aun los delirios de su protagonista. No busca la escabrosa intimidad a la que aspiran ciertos retratos de celebridades, sino ser fiel a una estética que creyó en la libertad del pensamiento más allá del trabajo censor de la conciencia.
En su errancia por las más variadas zonas de la realidad, Poniatowska ha documentado abusos sufridos por niñas violadas, discapacitados y damnificados del terremoto. También ha escrito la hagiografía de una militante de inolvidable belleza (Tinísima), investigado el microcosmos de los astrónomos (La piel del cielo) y recuperado para los niños una fábula que se le olvidó contar a Esopo (El burro que metió la pata).
Con el nombre de Elena Poniatowska, el Premio Cervantes honra a los miles de chismosos, indignados, desesperados y denunciantes que le han dicho algo. Ninguna bibliografía contiene en forma tan extensa la sinceridad ajena.
Al modo de las Entrevistas Imposibles que el dibujante mexicano Miguel Covarruvias hacía en Vanity Fair (y que le permitió acostar a la diva Jean Harlow en el diván del Dr. Freud), sería sugerente pedirle a Poniatowska que entrevistara al soldado que participó en guerras sin gloria, perdió los dientes, recaudó impuestos y decidió narrar variados descalabros con el comprensivo humor de quien entiende la realidad como literatura.
El oído de Poniatowska merece declaraciones exclusivas de Cervantes. A fin de cuentas, el primer novelista moderno confiaba más en las palabras de los otros que en la suya. No se veía como padre, sino como padrastro del Quijote.
Ante la imposibilidad de ese encuentro ultraterreno, celebremos que Elena Poniatowska también merezca el Premio Cervantes