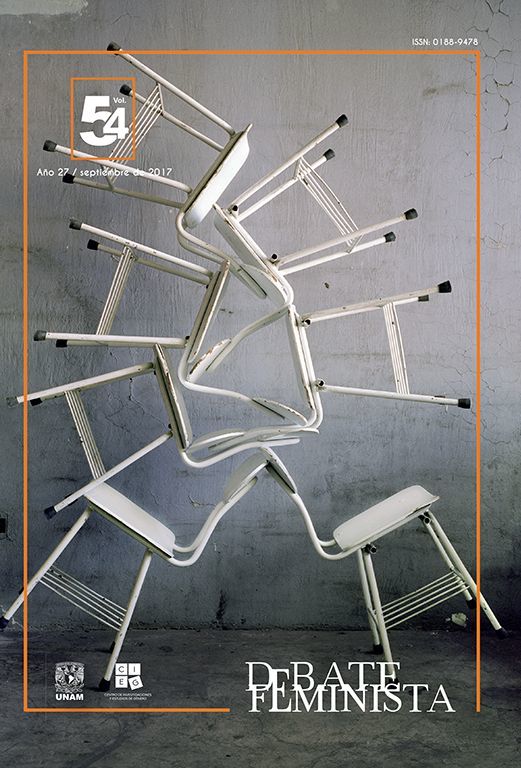Cuando le avisaron a Josefa que su marido estaba tirado junto a la carretera, apretó los dientes. Se puso el rebozo en la cabeza y mandó a Eladio, su hijo mayor, a que cuidara de los otros, que luego venía.
La luz por la tarde era rosa. El cuerpo de quien no resultó difuntito estaba como a diez metros del pavimento, en un vado, por lo que casi no se le veía.
Josefa se acercó. Él chillaba. La vio y chilló más fuerte.
—¡Es que nos agarraron! ¡Nos agarraron y nos torturaron! ¡A un compa lo mataron de puros golpes en la panza!
Josefa no hacía ruido ni se movía.
—La carretera estaba llena de retenes y en uno nos mandaron a que nos paráramos, ya de salida del velorio. Éramos un chingo, pero fuimos pocos a los que agarraron. Josefa, levántame que necesito bañarme. Llévame a la casa despacito pa’ que me enjuagues.
Él hizo esfuerzo para pararse a pesar de la pierna rota.
—Que te bañe tu chingada madre —dijo Josefa muy bajito. De un manotazo le arrancó el escapulario bordado con hilo de oro que él traía en el cuello.
—Fuites a ver el cuerpo de Jacinto nomás por el argüende. Te dije que la cosa estaba fea. ¿A poco creístes el cuento del accidente? A Jacinto lo mataron los zardos. Te dije te que esperaras, que te quedaras quieto. Yo desprecio a los pendejos, pero más a los pendejos que se creen listos. Nomás vine pa’ decirte que llegues hasta mañana, pa’ que me vaya tempranito y no nos topemos