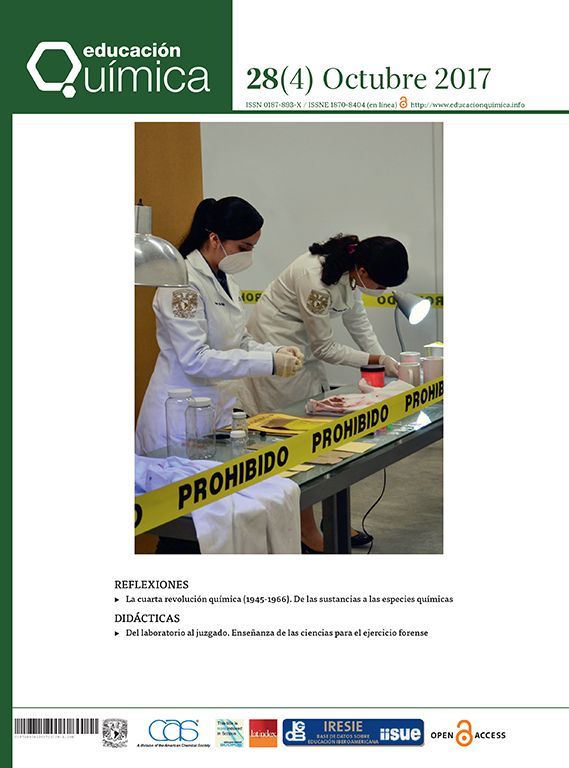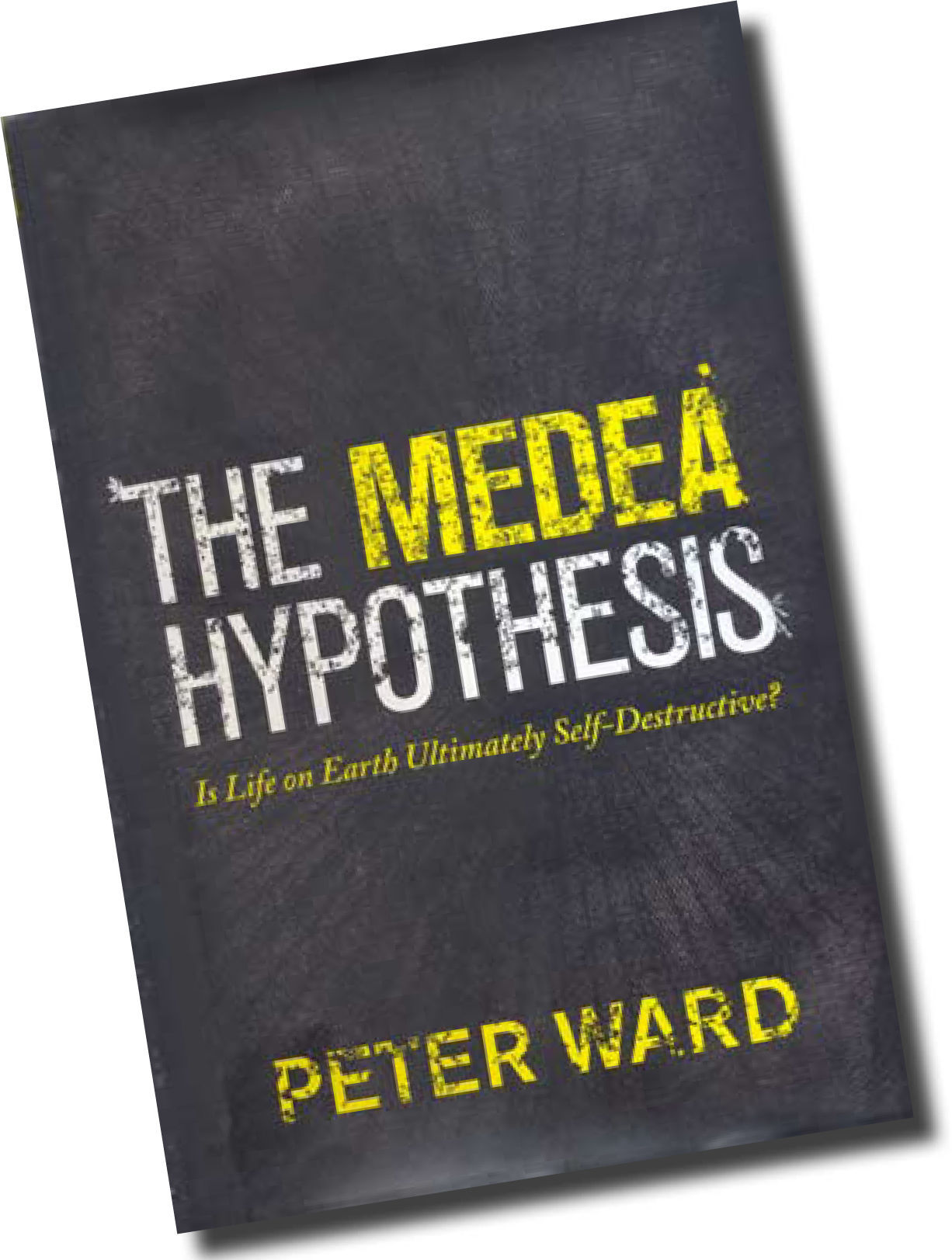A finales de la década de 1970 —simultáneamente con The Wall de Pink Floyd y la aparición de The Police—, James Lovelock, un admirado científico con formación de químico y médico, quien había medido, gracias a un invento original, los clorofluorocarbonos en la atmósfera —y abrió así el camino al descubrimiento del agujero del ozono—, volvió famosa una idea —la hipótesis de Gaia— que él venía madurando desde los años sesenta (los mismos que entronizaron a The Beatles y Bob Dylan). Dicha hipótesis, como tantas otras ideas famosas, tiene significados distintos para la numerosa humanidad que la menciona, pero trataremos de concentrarnos, como lo hace Ward en el libro que nos ocupa, en el que podemos denominar su significado científico: la vida tiende a ajustar el ambiente —la temperatura, el pH del océano, la composición de los gases en la atmósfera— en condiciones que permitan su bienestar, el de la vida. O sea que cuando alguna causa provoca el aumento o la disminución del CO2 por fuera de las concentraciones atmosféricas que permiten la vida en la Tierra, la vida misma se ajusta para que el CO2 deje de aumentar o de disminuir, y así la vida sigue. La causa que provoque un efecto contrario a la vida puede estar, desde luego, desprovista de volición, como la actividad volcánica o la colisión con un asteroide. Pero también puede provenir de la voluntad de uno de los múltiples representantes de la vida, por ejemplo la de los humanos de recorrer grandes distancias a gran velocidad a bordo de poderosos automóviles.
Esta idea inmediatamente produjo dos consecuencias predecibles. Por un lado motivó la interpretación de la vida como un ente dotado de voluntad. Así, se interpreta la hipótesis de Gaia —la Madre Tierra para los griegos, aka Gea— como la existencia en la Tierra de una diosa madre que se encarga de proteger la vida de sus hijos. La Tierra es un ser viviente que controla y regula el ambiente para que la vida exista. Por otro lado, amable lectora, piense ahora en el efecto que estas ideas pueden tener sobre algunos de los hippies sesenteros más apasionados… el New Age es un producto de los setentas y uno puede encontrar en la actualidad espiritualidad, energy healing y ascensión espiritual en dos teclazos de la palabra Gaia.
Pero los científicos son tozudos y trabajadores. Y han mantenido una enorme actividad basada en grants y papers con el objetivo de saber si la hipótesis de Gaia tiene o no sentido, y si hay manera de demostrar que la vida regula al ambiente. O lo contrario. Como ustedes recordarán, Karl Popper nos convenció hace tiempo de que demostrar que algo es cierto es imposible, y por lo tanto, lo más que podemos hacer es demostrar que algo es falso.1 Entonces, debemos de aspirar si acaso a la falsación de las hipótesis.
Numerosos científicos se han dedicado a falsear la hipótesis de marras, y ahora Peter Ward nos cuenta los resultados de estas averiguaciones y contraataca con una hipótesis de su creación: la hipótesis de Medea. Antes de decir de qué se trata, recordemos que Medea es la madre de los hijos de Jasón, el Argonauta, quien luego de un apasionado romance, la abandonó por la joven Glauca. No es muy importante para nuestros fines presentes saber que Medea despachó de mala manera a Glauca, pero sí que mató también a los dos hijos que ella —Medea— había procreado con Jasón. Así que ya se ve qué tiene en mente Ward cuando opina sobre la hipótesis de Gaia: Mi objetivo es proponer una nueva hipótesis que pueda explicar una variedad de hechos y características de la vida en la Tierra. Así que propongo lo que llamaré la hipótesis de Medea, que puede formalizarse de la siguiente manera. La habitabilidad de la Tierra ha sido afectada por la presencia de la vida, pero el efecto global de la vida ha sido y será el de reducir la longevidad de la Tierra como planeta habitable. La vida misma, al ser inherentemente darwiniana, es biocida, suicida y crea una serie de retroalimentaciones positivas a los sistemas de la Tierra (como la temperatura global y el contenido de dióxido de carbono y metano) que dañan a las generaciones posteriores. Así que es la vida la que causará su propio final, en este planeta o en cualquier otro habitado por vida darwiniana, a través de perturbaciones y cambios de temperatura, de composición atmosférica de los gases o de ciclos elementales que los vuelvan insostenibles para la vida (p. 35).
Ahora hay que ver qué hace la evidencia científica con estas dos hipótesis. Y para hacerlo, nos tenemos que poner de acuerdo en lo que sabemos acerca de cómo medir el estado de la vida. ¿Estamos en el mejor momento de la vida en la Tierra? ¿Hemos tenido mejores épocas? La mejor era, ¿está por venir? Vamos a tener que aceptar que nos importa la vida en general, no la de una especie en particular. Eso ya nos permitirá, cuando menos, aceptar la posibilidad de que el siglo de oro del animal humano no corresponda necesariamente con el mejor momento de la vida en la Tierra. Conviene recordar que la vida en el planeta existe desde hace unos cuatro mil millones de años, que hay animales desde hace unos seiscientos millones de años, mamíferos desde hace unos doscientos millones, que el género homo tiene menos de dos y medio millones de años y que las personas existen desde hace menos de doscientos mil años. Finalmente, vamos a tener que ponernos de acuerdo en cómo se puede calificar el estado de la vida. Ward discute una gran variedad de posibilidades, pero atiende tres con detalle: el número de especies existentes, el número de ejemplares existentes de cada especie y la biomasa total existente. La primera la despacha rápidamente: La diversidad de los animales y las plantas superiores se ha mantenido en un estado estacionario durante más de 300 millones de años desde la conquista evolutiva de la tierra firme, aunque este valor de largo plazo se haya reducido ocasionalmente debido a extinciones masivas. En segundo lugar, no conocemos cómo era la diversidad de la vida microbiana antes de la existencia de los animales, pero lo más probable es que fuera mayor (p. 126).
No hay manera sencilla de evaluar la segunda, pero somos montones los seres humanos —lo cual le da fundamento a nuestra idea antropomórfica de que éste es el mejor momento para la vida. La tercera es la que se puede estudiar con más detalle: Los resultados de [modelaciones recientes] indican que la biomasa en la Tierra tuvo un máximo hace entre trescientos y mil millones de años y que ha disminuido desde entonces. Dado que existen dos factores principales que afectan el valor de la biomasa —los valores de la temperatura y del carbón atmosférico— debemos atender a estos dos. La temperatura se ha mantenido esencialmente constante, pero los valores de carbono han disminuido porque el CO2 ha sido retirado de la atmósfera debido al incremento de la meteorización (weathering) del silicato de carbono producido por las plantas, así como a la mayor eficiencia en la producción de esqueletos de carbono de animales y plantas, desde los microscópicos hasta los de gran tamaño (p. 127).
Y listo. De acuerdo con Ward, no tenemos la menor evidencia que sostenga que la vida se acomode para seguir y progresar en el futuro. Hasta ahí la hipótesis de Gaia. Consideradamente, Ward aclara que la idea de Lovelock, con todo y ser falsa, ha sido muy útil y muy exitosa. Útil y exitosa porque generó intensa investigación moderna sobre la propia definición de vida, centralizada en la especialidad científica que se conoce como Ciencia del Sistema Terrestre, la cual se encarga de entender los procesos de la química cíclica que permiten la existencia de la vida. Estudios que, a fin de cuentas, son los que le permiten proponer la nueva hipótesis y postular las siguientes conclusiones.
El mundo se va a acabar, como se ha repetido hasta la saciedad en estas reseñas. Pero la discusión de si se va a acabar en los próximos cincuenta años o en las siguientes cincuenta décadas es muy pertinente y apasionada. Lo que no se discute es que, a más tardar, el mundo se va a acabar cuando el Sol estalle como giganta roja en unos quinientos millones de años, y aun antes —como nos explica Ward en uno de los hallazgos de la ciencia del sistema terrestre—, cuando el carbono atmosférico sufra la meteorización que hace reaccionar al silicato con dióxido de carbono y produce carbonato y sílica. Porque, interesantemente, ése es el destino final del carbono en la Tierra. Como se sabe, ahora nos preocupa muchísimo que la actividad humana —las ganas de circular a gran velocidad por periféricos inmensos— produce grandes cantidades de CO2 que, disuelto en la atmósfera, genera el calentamiento global. Pero ese efecto es momentáneo. A lo largo de suficientes millones de años acabará ganando el hecho de que el silicato de calcio —abundantísimo en la corteza terrestre— reacciona con CO2 para producir carbonato de calcio y sílica
captura el carbono y lo deposita en la corteza terrestre, de donde no podrá ser recuperado por los seres vivos para hacer proteínas, músculo, tallos, hojas, ni nada de eso. Así que la vida se va a acabar ahora sí que por falta de carbono. Igual y nuestra afición por el petróleo se puede interpretar como una actividad de tipo Gaia: al quemar petróleo, estamos prolongando unos pocos millones de años la presencia de la vida en la Tierra ;–)Ward sugiere entonces la hipótesis de Medea: [L]a vida, y la vida futura, se limita a sí misma de diversas maneras, entre ellas, importantemente, causando una retroalimentación positiva en varios de los sistemas terrestres necesarios para mantener la vida (p. 127).
No me parece primordial demostrar si la hipótesis de Medea será falsada o no. Me parece más importante una de sus consecuencias. Ward deduce que, de ser cierta, estamos en el hoyo. Y declara que es su deseo —como el de la gran mayoría de los seres humanos, con la posible excepción de los del Movimiento por la Extinción Voluntaria de la Humanidad— que no desaparezca la vida humana. La consecuencia es que la única forma de preservarla es la utilización de la racionalidad de una sola de sus especies y una artificialización de la vida en la Tierra que permita nuestra conservación. En pocas palabras, que nos dejemos de consideraciones y aceptemos que nuestro único chance es utilizar nuestra singularidad en el uso de la racionalidad —y el conocimiento de la química, la física, la ingeniería y todo eso— para arreglar a mano el ambiente. Hay ideas de sobra. Por el momento, para evitar el calentamiento global, presentamos una lista reciente:2
- •
Construir una flota de 1500 barcos con hélices que generen un spray de agua. Este spray aumentará la nubosidad que aumenta el albedo terrestre reflejando hacia fuera de la atmósfera una mayor fracción de la radiación solar.
- •
Construir un arsenal de veinte rifles electromagnéticos de kilómetro y medio de longitud, localizados a gran altura que envíen discos de cerámica al espacio, a esa zona en que la fuerza de gravedad de la Tierra se cancela exactamente con la fuerza de gravedad del Sol y se puedan quedar ahí en calidad de parasoles que disminuyan la radiación solar que llegue a la Tierra.
- •
Enviar a la estratosfera suficiente aerosol de azufre como para que refleje una gran proporción de la radiación solar que llega a la Tierra. Ésta tiene la ventaja de que produciría novedosos escenarios de amaneceres y atardeceres, a la manera imaginada por los artistas que hicieron Blade Runner.
- •
Inventar, mediante avances futuros de la biología, árboles con raíces tan anchas y tan profundas que al morir no se pudran generando CO2 a la atmósfera sino que se pudran subterráneamente de tal manera que el carbono quede fijado ahí, con la ventaja añadida de aumentar la producción agrícola del suelo.
- •
Inyectar el CO2 generado en la combustión a los pozos petroleros, ahora vacíos, de donde salió originalmente parte de ese carbono.
Ahora sí que ante esto vamos a tener que preguntar a cada rato: “¿Voy bien, Camilo?”
Para demostrar que todos los cisnes son blancos se tiene que agotar la posibilidad de que haya un cisne negro, y dada la tendencia de los cisnes a esconderse, es imposible asegurar que no hay o hubo un cisne negro por ahí escondido. En cambio, para saber que no todos los cisnes son blancos basta encontrar uno que no sea blanco. Lo que demuestra la falsedad independientemente de cuantos cisnes negros sigan escondidos.