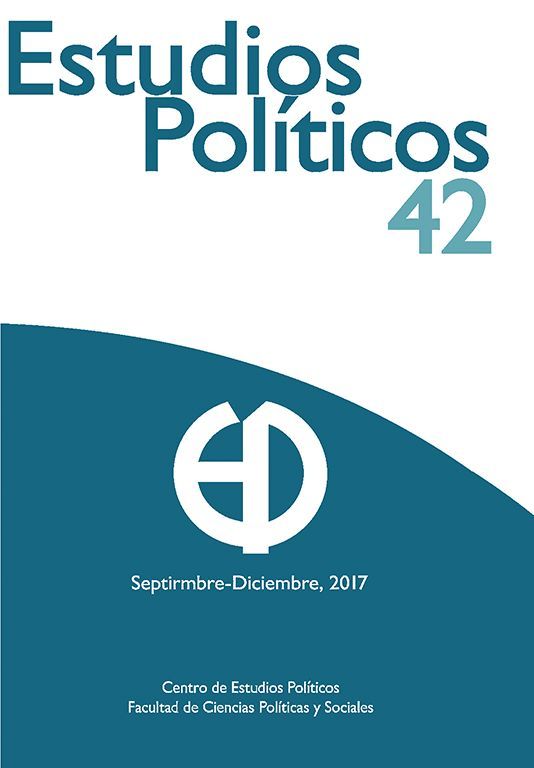En este artículo el autor analiza las ideas más importantes de Maquiavelo sobre la diplomacia, con el fin de demostrar cómo debe considerársele uno de los precursores más importantes del estudio y análisis de la diplomacia moderna. Desde su perspectiva, fue un proceso paralelo o quizás integrante del mismo Renacimiento, el cual Maquiavelo no sólo apreció vital y profesionalmente, sino que le dedicó algunos escritos políticos breves, así como relevantes ideas y reflexiones en sus obras políticas mayores.
In this article the author analyze the most important ideas of Machiavelli on diplomacy, in order to demonstrate how he must be considered one of the most important precursors of the study and analysis of modern diplomacy. From his perspective, it was a parallel process or perhaps an integral part of the Renaissance, which, Machiavelli not only experienced in a vitally way but also professionally, and gave expression to this concept in some of his brief political writings and also relevant ideas and reflections in his greatest political works.
Es muy conocida la anécdota que Matteo Bandello (1485-1561) cuenta en su Novella XXXIX, en donde refiere cómo Maquiavelo fue invitado a dirigir una serie de maniobras del ejército de Giovanni de Medici, más conocido como Giovanni delle Bande Nere, para poner en práctica algunas de las formaciones que había descrito en su ya por entonces reconocido libro Del arte de la guerra. Además de ser autor de este libro, Maquiavelo gozaba también de cierto prestigio por haber realizado la ordenanza de la milicia en 1506, cuando estaba al servicio de la República de Florencia, por lo que su renombre como experto en asuntos militares estaba bien documentado.
Bandello refiere cómo después de dos horas bajo el inclemente sol y de un arduo esfuerzo, Maquiavelo no pudo instruir correctamente al ejército para que realizara las maniobras indicadas, provocando un verdadero caos, por lo que tuvo que intervenir el propio Giovanni delle Bande Nere para ordenar a sus tropas, quien con una aparente simplicidad les devolvió la formación y el orden perdidos.
Mucho se ha hablado acerca de la veracidad u objetividad de la anécdota, ya que para escribir sus Novelle, Bandello recurrió tanto a documentos históricos como a relatos y mitos populares, en uno de los cuales, por ejemplo, refirió la historia trágica de Romeo y Julieta, dos jóvenes enamorados de la ciudad de Verona, que ya entonces era una leyenda bastante difundida, al grado de haber sido retomada posteriormente por Shakespeare para componer su celebrado drama. No obstante, admitiendo la posibilidad de que los hechos hubieran ocurrido aproximadamente como los refiere Bandello, de ello no debía concluirse que Maquiavelo no tuviera profundos conocimientos militares; hay que admitir que probablemente careciera de la necesaria experiencia de campo; advertir también que se encontraba frente a un ejército extraño, y recordar incluso que tenía ya mucho tiempo alejado de las cuestiones militares, por lo que muy probablemente algunas cosas escaparan a su memoria. Lo que de ningún modo podría asumirse es que a partir de una anécdota tan circunstancial como ésta, se concluyera sencillamente que Maquiavelo no conocía de asuntos militares.
En cambio, si bien Maquiavelo no tenía una gran experiencia práctica en el terreno militar, de lo que sí podía presumir era de una gran experiencia tanto teórica como práctica en la diplomacia. Desde que se incorporó al servicio de la República en 1498, comenzó a recibir encargos de este tipo, algunos de enorme relevancia, por lo que es una verdadera lástima que así como escribió el tratado Del arte de la guerra, no escribiera un texto en donde tratara Del arte de la diplomacia.
A pesar de no haber escrito algo similar a esto, no puede pasar desapercibido que en todas sus grandes obras políticas se aprecie el enorme interés que dicha materia le producía tanto por atracción intelectual, como por ocupación profesional, ya que en el convulso escenario político de la península italiana del siglo XVI, la existencia de Florencia, su amada patria, y de todos los otros Estados italianos, dependía en buena medida de su posición diplomática.
Así, además de las reflexiones e ideas que sobre esta materia se pueden encontrar en sus grandes obras políticas, realizó también un tratamiento específico de esto en dos breves escritos: la Notilla para uno que se va de embajador a Francia, que data de 1503, y la carta que escribió el 26 de octubre de 1522 a su amigo Rafael Girólami, la cual podría considerarse un pequeño manual sobre la actividad profesional de un típico embajador renacentista. Adicionalmente a estos trabajos, realizó una serie de escritos políticos breves, sobre todo cartas e informes que en su calidad de legado ante las Cortes de Francia, Alemania y Roma, envío a la Señoría de Florencia, específicamente a la Comisión de los Diez, que tratan el tema y constituyen un verdadero caudal de ideas y reflexiones en torno a la situación y los problemas que los Estados de esta época enfrentaban en el ámbito internacional.
Atestiguamos así el nacimiento de la diplomacia moderna, un proceso que Maquiavelo experimentó en carne propia y a cuyo estudio contribuyó de manera notable, como lo muestran los escritos referidos y cuyo análisis es la materia del presente escrito.
El Renacimiento y el origen de la diplomaciaLa diplomacia tal y como la conocemos ahora es una creación del mundo moderno; es una creación que tuvo lugar específicamente en el siglo XV, en pleno Renacimiento. Más aún, fue una institución creada por los Estados italianos de ese momento, que a través del intercambio sistemático de comunicados, mensajeros y embajadores, trataron de elaborar una estrategia común y de concretar acuerdos básicos que les permitieran sobrevivir y sobreponerse al inestable escenario político europeo de la época, marcado por la conquista, dominación y supresión de unos Estados sobre otros.
Esto no quiere decir en modo alguno que en el pasado los Estados y las sociedades políticamente organizadas no tuvieran contacto entre sí, lo cual debió ocurrir desde tiempos muy remotos, al menos, y eso lo sabemos con certeza, desde nuestra antigüedad clásica. En este sentido, el rasgo distintivo que emergió con el mundo moderno fue el reconocimiento pleno y explícito de estas entidades políticas, los Estados modernos, para representar legítimamente a su comunidad, y a partir de ello alcanzar acuerdos mínimos de interlocución, cooperación y respeto.
En el siglo XV estaban aún delimitándose las fronteras de los Estados modernos tal y como las conocemos en la actualidad. Durante toda la Edad Media, las guerras de conquista o sometimiento habían mantenido indefinidos e inciertos los límites de cada Estado, lo que había hecho muy difícil la consolidación territorial de éstos. Más aún, hasta el siglo XV, Europa se veía a sí misma como una sola sociedad, como un conglomerado extenso y disperso que tenía una identidad común y una herencia grecolatina compartida (Hale, 1994). Así, a pesar de la diferencia de lenguajes, costumbres y aspectos, las fronteras interiores de Europa no estaban completamente definidas ni se habían rigidizado, por lo que había aún cierto margen para el libre flujo de la población.
De este modo, la noción de identidad común de Europa estaba fortalecida sobre todo por el cristianismo, que a pesar de sus interminables disputas dogmáticas y de las innumerables herejías que se sucedían unas a otras, continuaba brindando un sustrato religioso y simbólico suficiente para mantener cierta homogeneidad. Durante siglos, la amenaza política y militar del mundo musulmán propició que Europa abrazara con fuerza el cristianismo y viera en el Islam al otro, al contrario, al diferente. Además, la fuerza cohesiva de la fe cristiana estaba sostenida y articulada por una jerarquía eclesiástica que extendía sus ramificaciones por todo el continente, tratando de mantener unida a su grey no sólo mediante dogmas y sacramentos, sino también mediante una administración territorial y financiera que sostenía a toda la estructura de la iglesia misma. El mismo Derecho canónico suplió en buena medida lo que en el futuro sería el Derecho internacional, pues era la única fuente reguladora supraterritorial en la región. No menos importante resultó la conservación del latín como lengua culta y lengua sacra, labor que se debe por entero a la iglesia cristiana, sin la cual éste se habría perdido irremediablemente (Morin, 1988).
La conservación y el uso cotidiano del latín por la élite culta propició que se convirtiera en la lengua franca de la época, al grado de que hasta bien avanzado el siglo XVI una buena parte de los embajadores eran clérigos, lo cual se debía en primera instancia a la importancia de la iglesia, pero en alguna medida también a su dominio del latín. El mismo Baltasar Castiglione advertía que su cortesano debía saber latín, al cual agregaba el español y el francés, las dos lenguas de los Estados europeos más poderosos del momento. No fue sino hasta fines de este siglo que comenzó a desplazarse a los clérigos del servicio diplomático, no sólo por la extensión, difusión y respeto que alcanzaron las lenguas nacionales, sino también por la creciente desconfianza que ya despertaban, pues estaban sometidos a dos lealtades: la que debían a los gobernantes civiles de sus países y la que debían a la iglesia de Roma (Mattingly, 1965).
No obstante esta presunción de homogeneidad de la sociedad europea, a partir del siglo XV las diferencias sociales y culturales entre una y otra región comenzaron a hacerse cada vez más notorias, al mismo tiempo que se diluían las posibilidades de gobierno universal y crecían los reclamos de autogobierno, de responsabilidad pública de las autoridades civiles y de identidad cultural entre gobernantes y gobernados. Un signo inequívoco del cambio de los tiempos podía intuirse en la organización del Concilio de Constanza (1414-1418), que a pesar de su carácter ecuménico, se subdividió por naciones, congregándose por separado los cardenales ingleses, franceses, españoles e italianos, lo que mostraba ya la mayor conciencia de las diferencias nacionales no sólo en los sectores populares de la sociedad, sino en la misma élite clerical, haciendo eco de los intereses nacionales que expresaban sus respectivos Estados (Hay y Law, 1989; Kohn, 1984).
Esta mayor conciencia nacional provenía en buena medida de la gradual diferenciación y consolidación política de algunos de los mayores Estados, como Inglaterra, que desde el fin de la Guerra de las rosas en 1487 avanzó en su fortalecimiento y cohesión; o España, que con el matrimonio de Fernando e Isabel en 1469 pudo dar el mayor paso en la unificación de sus diferentes reinos; o Francia, que con el reinado de Luis XI (1461-1483) avanzó decididamente hacia la centralización del poder político, lo que le permitió dar un gran paso para consolidar al Estado; incluso el fin del gran cisma de occidente en 1417 sirvió de alguna manera para fortalecer la identidad italiana, pues con la reinstalación del papado en Roma, los italianos experimentaron la sensación de recuperar algo suyo, algo que les pertenecía; por lo que debían defender y proteger la posesión de la tiara pontificia contra franceses, españoles y alemanes como si se tratara de una prerrogativa nacional. De este modo, si este desarrollo en la unificación y consolidación de estas unidades estatales, por un lado, les dio mayor identidad e independencia, por el otro evidenció la necesidad de establecer más canales de comunicación entre ellos y sentar bases más sólidas de cooperación y entendimiento (Kennedy, 1994: 71-73; Pirenne, 2012: 440-445).
Esto no quiere decir en modo alguno que antes del siglo XV no hubiera comunicación e interacción entre los diferentes territorios, pueblos o gobiernos de Europa. A pesar de las continuas guerras e invasiones que siguieron a la caída del Imperio romano, las rutas de intercambio comercial y cultural se lograron salvar en cierta medida, e incluso se acrecentaron en algunos casos. Así, por ejemplo antes del siglo XV, y con toda claridad desde el siglo XII, la aceleración del intercambio comercial en zonas como el Mediterráneo o el Mar del Norte contribuyó, por un lado, al acercamiento de estas sociedades y, por otro, propició también desacuerdos, desavenencias y disputas. Ocurrió así que con cierta frecuencia una ciudad, una asociación de comerciantes o un empresario particular, nombraran o contrataran a un cónsul para que se dirigiera a otra ciudad y gestionara ahí asuntos específicos o representara por un cierto periodo sus intereses. Y esto no ocurría sólo dentro de la Europa cristiana, sino era común también entre moros y cristianos, quienes enviaban cónsules a diferentes partes de África, Asia y con mayor razón a la España musulmana (Anderson, 1993; González, 2015). El mismo Maquiavelo fue encargado de llevar a cabo este tipo de misiones; como en 1520, cuando el gobierno de Florencia lo nombró su comisario para que se dirigiera a la ciudad de Lucca a cobrar mil setecientos florines que Michele Guinigi debía a ciertos comerciantes florentinos, encomienda que se prolongó por varios meses, durante los cuales Maquiavelo ocupó su tiempo libre en escribir una de sus obras políticas breves más importantes: la Vida de Castruccio Castracani de Lucca. Incluso sus legaciones ante César Borgia tenían como una de sus finalidades principales solicitarle que no les bloqueara las rutas comerciales, vientre de nuestra ciudad (Maquiavelo, 1991; 2002: 97, 104).
Estos antecedentes comerciales estaban ya presentes en el siglo XV, cuando se hicieron más frecuentes los envíos de emisarios y representantes de una parte a otra del continente, y sobre todo dentro de Italia, en donde hacia el final del siglo se encontraban ya bien desarrollados y definidos cinco grandes Estados: Milán, Venecia, Florencia, los Estados pontificios y Nápoles, sin contar con Estados menos grandes o consolidados como Génova, Ferrara o Mantua. Asimismo, encontrándose más diferenciados y consolidados políticamente los Estados de esta región, se hizo necesario que se diera una mayor formalización y regularización a la comunicación entre ellos, que se institucionalizara propiamente lo que hemos llamado la diplomacia, lo cual podemos identificar principalmente a partir de tres signos notables.
En primer lugar, comenzó a registrarse un intercambio más regular e intenso de emisarios y embajadores representantes de los poderes públicos. Como se ha dicho antes, en los siglos anteriores se había dado ya una proliferación de cónsules y representantes comerciales, pero lo nuevo fue que cada vez con mayor frecuencia fueron los poderes públicos los que tomaron en sus manos la intercomunicación entre los Estados. Incluso es citado frecuentemente el episodio en que Luis XI de Francia estipuló que era él el único en todo el reino que podía enviar o recibir embajadores, creando así lo que podríamos llamar el monopolio público de la diplomacia (Anderson, 1993: 5).
En segundo lugar, otro signo relevante en este proceso fue el de la aparición de embajadas permanentes. Una cuestión era enviar a un mensajero o a un comisario a la Corte de un príncipe extranjero para tratar un asunto específico, y otra muy distinta era mantener permanentemente a un embajador ante otro Estado, ubicando su residencia lo más cerca posible de la Corte. Podríamos decir que este acontecimiento representaba en buena medida el reconocimiento de la existencia plena y efectiva de un poder público con respecto a otro; en palabras más precisas, constituía propiamente el mayor gesto de la soberanía de un Estado. De acuerdo a los indicios recuperados por Mattingly, Mantua fue la primera ciudad italiana que mantuvo un embajador permanente ante la Corte del Emperador desde antes de 1341. Sin embargo, bajo los Visconti primero y luego bajo los Sforza, la ciudad de Milán fue sin duda alguna el Estado que dio los pasos más firmes y sistemáticos para tender una red de embajadas permanentes dentro y fuera de Italia (Mattingly, 1937; Weckman, 1960; Ady, 1907).
En tercer lugar, el otro signo relevante de este desarrollo fue el que por primera vez se formaron ligas o alianzas entre los grandes Estados de Europa para mantener la paz. La formación de ligas o alianzas militares para emprender una guerra es muy antigua, podríamos decir que se remonta incluso a los lejanos y míticos tiempos de Homero, que narró la guerra que emprendió la coalición de los aqueos contra Troya. Más próximas al siglo xv, las cruzadas fueron otro gran esfuerzo militar conjunto de varios Estados europeos para recuperar la tierra santa. Sin embargo, hasta el siglo XV había pocos precedentes de un esfuerzo sistemático de una coalición de Estados comprometidos en el mantenimiento de la paz y el aseguramiento de un equilibrio de poder en un territorio determinado (Guizot, 1972: 257). Es por esta razón que la Paz de Lodi (1454) firmada por los Estados italianos más grandes, incluidos los Estados Pontificios, señaló un hito histórico, pues comprometiéndose a no firmar paces separadas y formar una alianza militar defensiva lograron conservar la paz por los cuarenta años siguientes, hasta 1494, cuando la incursión de Carlos VIII de Francia en la península rompió el equilibrio. De esta manera, si la diplomacia puede considerarse el mejor recurso para preservar la paz, o para ganar una guerra, el Renacimiento atestiguó el impulso más vigoroso que hasta entonces había recibió esta institución.
El arte del embajadorComo se ha mencionado, una de las vetas más importantes de la experiencia política de Maquiavelo era la diplomacia. El mismo año de 1498 en que entraba al servicio del gobierno de Florencia, era enviado ya a una discreta misión diplomática ante el señor de Piombino; dos años después, en 1500, fue enviado a la corte de Luis XII, una de las más importantes de Europa y fundamental para el destino de Italia, pues desde la incursión de Carlos VIII, Francia se había convertido en el factor desestabilizador más importante de la zona. En la Corte del rey francés, Maquiavelo permaneció casi medio año, lo que le dio oportunidad de conocer a fondo los asuntos de la Corte. De la misma manera, dos años después, en 1502 y luego otra vez en 1503, fue enviado también a una prolongada misión diplomática ante César Borgia, el Duque Valentino, hijo del poderoso papa Alejandro VI, que por entonces había alcanzado el cénit de su pontificado. En esta ocasión, el Valentino se encontraba entregado de lleno a su campaña de la Romaña, mediante la cual pretendía construir un gran Estado que a la postre fuera patrimonio de los Borgia, por lo que el mismo territorio florentino se encontraba amenazado en su estabilidad y en su integridad, pues el apetito de conquista de esta familia parecía insaciable. En los años venideros, Maquiavelo sería enviado también a las cortes de Roma y del Emperador, en donde pasó largos períodos, por lo que podría decirse que, salvo España, representó a la República ante las Cortes de Europa más importantes de la época (Berridge, 2001a: 541; Wiethoff, 1981: 1096).
Como puede observarse, desde los primeros años de su servicio en el gobierno de la República, Maquiavelo se ocupó fundamentalmente de asuntos diplomáticos, y además le fueron encomendadas misiones de gran importancia y delicadeza. Ciertamente, siempre fue enviado como mandatario, es decir, como funcionario subordinado y no como embajador, u orador, como entonces se les llamaba en Italia, ya que en esta época las misiones diplomáticas estaban compuestas generalmente de dos personas: un embajador y otro funcionario alterno, debido a que las posiciones más relevantes se reservaban a nobles o personajes de gran relevancia. El mismo Francisco Guicciardini, gran amigo de Maquiavelo y también notable diplomático, llegó a decir en sus Ricordi que …el valor de los príncipes se conoce por la calidad de los hombres que envían en misiones diplomáticas (Guicciardini, 1985: 103).
En ese periodo en que no se fijaban aún del todo las funciones y los mismos apelativos de los diplomáticos, era común que se les llamara de muy diversas maneras, utilizando apelativos tales como oradores, mandatarios, embajadores, legados, nuncios, procuradores, cónsules o apocrisiarios, muchos de los cuales tenían funciones específicas y limitadas, ya que sólo hasta el siglo XVII surgió la figura del embajador plenipotenciario, llevando adjuntas las amplias y relevantes funciones que se le asignaron desde entonces (Anderson, 1993: 12; Mattingly, 1965: 27-30).
No obstante, Maquiavelo siempre desempeñó una función muy importante en las misiones en las que participó, al grado de que en muchas de ellas era el encargado de concentrar la información necesaria y redactar los comunicados dirigidos al gobierno florentino.
Una buena parte de sus conocimientos en política internacional se encuentran vertidos en sus obras políticas mayores, como El príncipe o los Discursos sobre la primera década de Tito Livio; sin embargo, hay dos pequeños escritos que Maquiavelo dedicó específicamente a esta materia a los cuales vale la pena prestar atención, ya que no son muy conocidos ni han merecido mucha atención por parte de la crítica especializada, aun cuando se adelantaron con mucho tiempo a los primeros escritos sobre el oficio del embajador realizados por Ottaviano Maggi, Ermolao Barbaro, Torquato Tasso, Alberico Gentili o el clásico de Juan Antonio de Vera, El embajador, de 1620 (Mattingly, 1965: 201-203).
El primero de ellos es la Notilla para uno que va como embajador a Francia, de 1503 (Maquiavelo, 2013: 453-456). Este pequeño escrito trata, como su título lo indica, de una pequeña nota escrita para Niccoló Valóri, quien recién había sido designado embajador en Francia. En ella, Maquiavelo le da instrucciones muy precisas de cómo debe conducirse en semejante encargo; le brinda incluso detalles que hasta podrían parecer banales, pero que asegura son de enorme utilidad. Uno de ellos, por ejemplo, consiste en indicarle la cantidad de propina que debe dar a porteros, chambelanes, mozos y camareras; y si desde una determinada perspectiva este tipo de indicaciones pueden parecer insulsas o baladíes, en realidad tenían un enorme valor para quienes no conocían de estos oficios. Tratándose de una época en la que muchos asuntos de la política interna o externa de un Estado se definían en la corte de un monarca o en la antesala de un consejo republicano, resultaba de la mayor importancia que desde el primer momento el embajador fuera recibido de la mejor manera no sólo por los mismos gobernantes a los que debía dirigirse, sino también por todo el aparato de gobierno que los circundaba, incluidos mozos y porteros, de cuya discreción y favor dependía en muchas ocasiones el acceso a los salones correctos por las puertas indicadas y en los tiempos más oportunos.
La minuciosidad de las instrucciones que brinda ahí Maquiavelo tiene también su pertinencia por otra razón de mayor relevancia. En el mundo contemporáneo, y simbólicamente desde la Paz de Westfalia de 1648, se entiende que la diplomacia constituye un mecanismo de comunicación, consulta y acuerdo entre diferentes unidades estatales que se reconocen recíprocamente el mismo status, la misma naturaleza política. En el escenario internacional, los Estados se tratan entre sí como personalidades jurídicas plenas, como contratantes válidos y legítimos, portadores del mismo tipo de soberanía, por dispar o desequilibrado que sea el poder económico y político de uno y otro. Sin embargo, a pesar de que hemos afirmado que la diplomacia moderna nace en el siglo XV, hay que tomar en cuenta que todo nacimiento tiene un proceso de desarrollo, y que frecuentemente se trata de un largo proceso de transición.
Así, a pesar de que en este momento comenzaba ya a observarse una intensa lucha de la mayor parte de los Estados europeos por afirmar su independencia y autonomía, aún persistían en el ambiente europeo ciertos obstáculos y limitaciones para dar paso a este nuevo orden continental, y tres de los más importantes eran el imperio, el papado y la aristocracia.
En efecto, el siglo XV alberga todavía algunos rasgos característicos de la época medieval, como la sobrevivencia de dos poderes que tenían pretensiones ecuménicas: el imperio y el papado. A pesar de que el Sacro Imperio Romano nunca pasó de ser realmente más que un proyecto, o en el mejor de los casos una tentativa persistente, las pretensiones de unión imperial estuvieron presentes en una buena parte de los estratos gobernantes en Europa durante casi toda la Edad Media. En esta época, el mundo conocido no se veía a sí mismo como una sociedad internacional compuesta por diferentes Estados, sino como una Unidad fragmentada por la fe o la disputa entre diferentes príncipes y señores. Incluso ya bien entrado el siglo XVI no faltó quien atribuyera a Carlos V la posibilidad de convertirse en emperador universal, pues el tamaño y dispersión de sus dominios en Europa y América parecían una plataforma ideal para su expansión universal (Chabod, 1992). Además, curiosamente, cada uno de estos dos poderes no pretendía solamente un poder universal sobre los campos de competencia respectivos que hoy se les reconocen, es decir, el papado sobre el espiritual y el imperio sobre el terrenal, sino que el papado parecía seguir alimentando su pretensión medieval de esgrimir las dos espadas, la civil y la espiritual, o sea, gobernar todos los ámbitos de la vida humana; y del mismo modo, el emperador no sólo deseaba someter a su jurisdicción a la iglesia, sino que en ciertas circunstancias pretendió adjudicarse también el poder espiritual, como cuando Maximiliano I de Habsburgo llegó a albergar la peregrina idea de asumir él mismo la tiara pontificia.
Por último, y en estrecha relación con esta aspiración imperial, encontramos que Europa estaba gobernada por una clase aristocrática estrechamente vinculada no sólo por su origen, sino por su asociación deliberada. En efecto, con el paso del tiempo y a través de diferentes acercamientos, acuerdos y sobre todo uniones matrimoniales, la aristocracia medieval y sobre todo la renacentista trascendió los límites territoriales de cada linaje para crear una extensa red de lealtades y vasallajes que resultaba enormemente difícil de desentrañar y clarificar, multiplicando los vínculos familiares de sus gobernantes, al grado de llegar a convertirse en un verdadero obstáculo para el ejercicio de la majestad soberana, dificultando enormemente la afirmación de la soberanía del Estado-nación en ciernes, lo cual se evidenciaría con plena claridad al despuntar la época moderna (Stone, 1985). En estas condiciones, las relaciones diplomáticas no parecían un vehículo para el intercambio de opiniones y acuerdos entre autoridades civiles del mismo nivel pertenecientes a Estados diferentes, sino que parecía un mecanismo de comunicación entre diferentes niveles jerárquicos de una misma estructura, probablemente sin la claridad de la posición que le correspondía a cada instancia, pero con la intuición de que no había ni debía haber pares correspondientes (Mattingly, 1965).
De esta manera, no todas las embajadas que se enviaban eran de negociación y acuerdo, sino que muchas de ellas eran de cortesía y homenaje, de celebración o acompañamiento, por lo que en estas circunstancias el protocolo que debía seguirse no era la envoltura o el preámbulo de la misión, sino que constituía el mismo fin de ella; por decirlo con una expresión coloquial: la forma era el fondo.
El segundo documento es igualmente breve. Se trata de una carta que Maquiavelo envió a su amigo Rafael Girólami en octubre de 1922, poco antes de que éste partiera como embajador a España, en la que describe en términos generales las características y atributos que debe tener un embajador y las funciones y finalidades que debe cumplir (Maquiavelo, 2013: 254-258).
Con respecto a los atributos personales, le dice que debe ser liberal, responsable, congruente, sociable, y cosas de este talante que debían considerarse atributos genéricos de los hombres de buen juicio de esta época. Aunque podría parecer hasta cierto punto vano o redundante insistir en este tipo de conducta y actitud, no lo era en modo alguno, pues es necesario considerar que en esta época no había antecedentes de prácticas diplomáticas institucionalizadas, no había incluso antecedente alguno de embajadores residentes en un Estado, los cuales podían llegar a ser muy incómodos, al grado de ser vistos como espías. Y no era para menos, pues los embajadores residentes eran servidores de otro príncipe que si bien podían cumplir la función de portar sus opiniones e intereses, también podían ser transmisores de secretos de Estado, instigadores de enconos, divisiones y conjuras, por lo que el recelo que llegaban a causar estaba más que justificado (Anderson, 1993: 14).
Por otro lado, con respecto a las funciones y finalidades que debe cumplir el embajador, Maquiavelo plantea dos cosas que bien vale la pena examinar con más detalle.
La primera de ellas es que una de las funciones más importantes del embajador es conocer el carácter y personalidad del príncipe; su naturaleza, con el fin de intuir sus pasiones y emociones, sus fobias y debilidades. Esto resultaba esencial, sin duda alguna, pues tratándose de una época caracterizada por el auge de los gobiernos monárquicos, muchas de las decisiones de Estado no tenían otro origen que la naturaleza misma del soberano. Además, el embajador debía también prestar atención al entorno del príncipe, a identificar y conocer a sus principales allegados, a las personas más importantes de la Corte, pues luego del príncipe, ahí era donde podía encontrarse el origen y la motivación de muchas decisiones. Por último, Maquiavelo también consideraba importante conocer la naturaleza de los pueblos, pues en todos los Estados, aun en los más despóticos, los pueblos eran un factor político siempre relevante, por lo que era imprescindible conocer su naturaleza, para así tener el panorama más completo del Estado. En resumen, una de las funciones más importantes del embajador era la de conocer y describir la naturaleza del príncipe, de la Corte y del pueblo.
En segundo lugar, y después de haber hecho la anterior caracterización, Maquiavelo señalaba que el embajador debía comunicar a sus superiores tres tipos de asuntos: las cosas que ya se habían hecho o que se estaban haciendo, las cosas que deberían hacerse, y finalmente advertir de las consecuencias y repercusiones que éstas tendrían. Él mismo decía que la primera era fácil, pero que las otras dos eran muy difíciles. En efecto, recomendar al propio gobierno el rumbo que se debía tomar en determinadas negociaciones implicaba una responsabilidad mayúscula, sobre todo en el escenario internacional de una época tan turbulenta, ya que los riesgos en juego amenazaban la existencia misma del Estado. Más aún, asumir la tarea de advertir sobre los efectos y repercusiones que tendría el rumbo a tomar era todavía más complejo, y podía considerarse incluso todo un desafío para el observador más atento de los asuntos políticos, tal y como Maquiavelo pensaba que debía ser el embajador.
Maquiavelo escribía esto en 1522, ya hacia el final de su vida, por lo cual bien podría considerarse una reflexión y un resumen de su experiencia diplomática, en la cual trató de cumplir con las funciones que entonces enumeraba. Por ejemplo, a partir de las dos legaciones que desempeñó ante César Borgia, realizó una descripción magistral no sólo de las actividades del Duque, sino también de su carácter y de las acciones que se podían derivar a partir de éste. Una lectura detenida de los comunicados que envió al gobierno de Florencia mostraría cómo a partir de la personalidad y la conducta del Duque, Maquiavelo seguramente dedujo o alimentó muchas de las máximas que se encuentran en El príncipe y en los Discursos (Maquiavelo, 2002: 80-185).
Otro ejemplo de la sagacidad de Maquiavelo en este aspecto puede encontrarse en los comunicados correspondientes a su primera legación en Francia, de julio a noviembre de 1500, cuando desde sus primeros reportes aprecia la importancia que tenían en la Corte Florimond de Robertet, secretario y tesorero del rey, y Georges d’Amboise, Cardenal de Rouen y primer ministro. Este último, un personaje fundamental en el reinado de Luis XII y en la historia de Francia, ya que al haber perdido ante Julio II la contienda por el papado en el Cónclave de 1503, trató de sabotear de todas las maneras posibles la relación entre ambos soberanos, con la esperanza de que el papa fuera depuesto por el rey, como casi lo logra con el frustrado Concilio de Pisa de 1511, para tener así una nueva oportunidad de contender por el papado (Maquiavelo, 2002: 59-74; Diez, 1983: 53).
Para concluir con el panorama y dar cuenta del tercer elemento que Maquiavelo recomendaba observar y describir, la naturaleza del pueblo, conviene observar atentamente dos documentos: el Retrato de las cosas de Francia (1510-1512) y el Retrato de las cosas de Alemania (1508), en donde con unos cuantos trazos describió el espíritu y los hábitos del pueblo francés y del pueblo alemán, cuya caracterización daba ya pauta para intuir el enorme desarrollo del que era capaz uno y otro pueblo a partir de las costumbres y actitudes que desde entonces Maquiavelo observaba (Maquiavelo, 2002: 293-309; y 1991: 119-123).
En muchas ocasiones se ha discutido acerca del carácter racional y del valor científico de las aportaciones de Maquiavelo, o bien se ha puesto en cuestión su capacidad de análisis y la meticulosidad de su observación política, y no parece haber mejor ocasión que ésta para hacer alguna prueba al respecto, pues como ya se ha visto, la diplomacia fue una de las áreas de la función pública en donde más experiencia tuvo. Así, considerando que después de la descripción del carácter y la naturaleza del príncipe, de la Corte y del pueblo, la otra función relevante que debía cumplir el embajador era la de enumerar las cosas que se habían hecho, las que había que hacer y las consecuencias que éstas tendrían; dicho de otro modo, tratar de prever los escenarios políticos que se producirían a raíz de las acciones recomendadas. Será oportuno citar aquí tres ejemplos de ejercicios que en este sentido realizó el mismo Maquiavelo.
El primero de ellos se encuentra en una carta que escribió el 23 de junio de 1513 a su amigo Franceso Vettori, entonces embajador de Florencia en Roma, en donde le dice: “…soy de la opinión, y no creo engañarme, que cuando el rey de Francia haya muerto, su sucesor pensará en la empresa de Lombardía, y eso será motivo para tener la espada desenvainada” (Maquiavelo, 2002: 371). Desde que Luis XII ascendió al trono francés en 1498, sumó al reclamo sobre Nápoles que ya había hecho su antecesor, Carlos VIII, el reclamo sobre Milán, por lo que emprendió al siguiente año una campaña de conquista del Ducado. Cuando murió, en 1515, ascendió al trono su primo Francisco I, quien de inmediato organizó una nueva campaña para recuperar Milán, que se había perdido ante los suizos en 1512; es decir, tal y como Maquiavelo lo había previsto dos años antes en su carta a Vettori, el nuevo rey francés emprendió inmediatamente la campaña de Lombardía.
El segundo ejemplo se encuentra en el Informe sobre la situación de Alemania, de 1508, en donde dice: “Sin embargo, casi todos los italianos que se encuentran en la Corte del Emperador, a quienes he oído discutir las cosas anteriores, están aferrados a la idea de que Alemania se unirá pronto… no hay que prestar mucha confianza en que las cosas se realicen así” (Maquiavelo, 2002: 292). Maquiavelo hace esta conjetura después de observar las diferencias que había entre el emperador y los príncipes alemanes, y también las que había entre los príncipes y sus pueblos, por lo que deducía que de semejante distanciamiento no podía esperarse que surgiera pronto una tentativa exitosa de unión. Como parece redundante apuntar, en efecto así fue, los otros italianos que se encontraban en la Corte del Emperador se equivocaban y él no, pues la unidad alemana no se logró sino hasta mucho después; habría de transcurrir más de tres siglos, con las consecuencias históricas consabidas.
El tercer ejemplo no se encuentra sólo en un pasaje de sus escritos, sino que está mucho más difundido en su obra, pues se trata de su absoluta reprobación de la neutralidad del Estado en un conflicto internacional. Uno de los pasajes más conocidos en donde hace esta afirmación es en el Capítulo XXI de El príncipe, en donde dice: “Un príncipe adquiere también prestigio cuando es un verdadero amigo y un verdadero enemigo; es decir, cuando se pone resueltamente a favor de alguien contra algún otro. Esta forma de actuar es siempre más útil que permanecer neutral…” (Maquiavelo, 2010: 141). Maquiavelo no sólo reprobaba la neutralidad en lo general, sino que censuraba por completo la política exterior de Florencia, la cual a pesar de estar expresamente aliada a Francia, trataba –por otro lado– de preservar su independencia y neutralidad en los asuntos italianos. Esta ambivalencia se hizo más patente cuando se formó en 1508 la Liga de Cambrai, integrada por las potencias europeas e italianas más relevantes, incluida Francia, con el fin de arrebatarle a Venecia los territorios de los que se había venido apropiando desde hacía un siglo. Sin embargo, a pesar del ánimo generalizado, Florencia se mantuvo al margen; del mismo modo, aunque de manera más justificada, se mantuvo al margen de la Liga Santa de 1511, convocada por el papa Julio ii, la cual estaba dirigida a expulsar a los franceses del territorio italiano. Como es bien sabido, en represalia por ello, los ejércitos imperiales derribaron en 1512 al gobierno republicano de Florencia al que Maquiavelo servía, lo que hace mucho más explicable su reprobación de la neutralidad.
Estos son sólo ejemplos que se han rescatado para acreditar la agudeza de Maquiavelo como observador político y como diplomático, y claro, tal vez podrían citarse algunos otros casos en los que se haya equivocado, pero al menos puede documentarse. Así que la precisión de sus juicios en estos casos fue notable.
La experiencia de Maquiavelo en las Cortes extranjeras le permitió percibir la importancia que para un Estado tenía el que se gestionaran sus intereses de manera apropiada en esos foros. Existen varios pasajes en donde se evidencia la importancia y la utilidad que Maquiavelo le atribuía a la diplomacia. Cuando en 1500 el gobierno de Florencia lo envió a la Corte del rey de Francia, en la que sería su primera legación importante, con la encomienda de disculparlo de la mejor manera posible por no acceder a pagar las tropas del rey que debían tomar Pisa para restituirla al dominio florentino, y observando la renuencia y el disgusto del rey, escribía en un comunicado:“En todo caso creemos que los embajadores son necesarios y permitirán mejorar en parte la situación” (Maquiavelo, 2002: 64). Del mismo modo, dos años después, cuando se encontraba como legado ante César Borgia, no podía ocultar su admiración por el Duque ni su complacencia por la atención que prestaba a las cuestiones diplomáticas, señalaba: “Los preparativos de este señor… se desarrollan en varias direcciones y ha gastado, desde que yo estoy aquí, más dinero en correos y mandatarios de lo que gasta cualquier otra señoría en dos años, no para de enviar hombres ni de día ni de noche” (Maquiavelo, 2002: 120). Más aún, a pesar del desagrado que Maquiavelo siempre experimentó por Venecia, no dejó de reconocer la habilidad de su gobierno en el plano internacional, como puede apreciarse en este pasaje, en donde más allá del desagrado que se trasluce, se encuentra un verdadero halago a la diplomacia de los venecianos que… “como habían hecho siempre, mediante una paz conseguirían vencer, después de haber perdido la guerra” (Maquiavelo, 2009: 442; Gilbert, 1977).
Como puede observarse, Maquiavelo concedía una enorme importancia a la diplomacia, pero estaba consciente de que también éste era un terreno en donde campeaba la simulación y el engaño. Más aún, era precisamente en el plano internacional en donde la mentira y el fraude se volvían un imperativo, “pues en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria no se puede guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel... se ha de seguir el camino que salve la vida de la patria y la mantenga en libertad” (Maquiavelo, 2005: 433). De las muchas impresiones perdurables que César Borgia dejó en Maquiavelo, una fue ésta: mentir y engañar en el plano verbal mientras que en los hechos se actúa de manera distinta. Así, la primera obligación del embajador era servir de la mejor manera a su señor, a su gobierno, ya fuese de manera honrosa o para abonar en la ignominia. En una expresión que después se volvió clásica, Henry Wotton, el conocido diplomático y escritor de la época isabelina, diría que “Un embajador es un hombre honrado que es enviado al exterior a mentir por el bien de su patria” (Mattingly, 1965: 228).
Experto en cuestiones militares, Maquiavelo reconocía que así como la actividad diplomática era fundamental en la política exterior de un Estado, también tenía sus limitaciones, pues si bien en ciertos casos podía mejorar la posición de un gobierno frente a otro, en realidad, la mejor defensa y protección, la fuerza real del Estado, radicaba en otros sitios.
Fortaleza y debilidad de los EstadosEn la mayor parte de las obras de Maquiavelo se puede deducir una de sus convicciones más arraigadas en lo referente a la constitución de los Estados: entre más sólido y unido se encuentra un régimen en su interior, mayor será su fuerza en el plano internacional.
Maquiavelo señaló en reiteradas ocasiones la estrecha relación entre el ámbito interno y externo de un Estado, de ahí que cuando identificaba los principales cuidados que debía tener un príncipe, incluyera ambos planos, y dijera, por ejemplo: “Porque un príncipe debe tener dos temores: uno hacia adentro, ante sus súbditos; otro hacia afuera, ante los extranjeros poderosos. De los últimos se defiende con las armas y los buenos aliados, y siempre que tenga buenas armas tendrá buenos aliados” (Maquiavelo, 2010: 123).
En el mundo contemporáneo siguen estando estrechamente conectados uno y otro plano, pero en general es altamente improbable que un Estado ataque a otro con la intención de derribar su gobierno, arrebatarle territorio, o privarlo de su soberanía. Aun cuando se dieron varios casos de este tipo todavía en el siglo XX, es cada vez más infrecuente en la actualidad y poco factible en el futuro previsible. Sin embargo, en la época que le tocó vivir a Maquiavelo, era altamente probable que la definición incorrecta de la política exterior o incluso un solo error diplomático tuvieran implicaciones tan serias como la caída del gobierno o la pérdida de independencia del país. Como en mayo de 1527, apenas un poco antes de la muerte de Maquiavelo, cuando las tropas imperiales españolas saquearon Roma con lujo de violencia, rapacidad y crueldad, doblegando así el poder papal y colocándolo en una posición dependiente con respecto al Imperio (Roberto, 2014). Ésta era sólo la culminación de un proceso que inició en 1494 con la incursión de Carlos VIII y que acabó con el poder y la independencia de los grandes Estados italianos del quattrocento, como Nápoles, Milán, Florencia y de algún modo la misma Venecia.
Debido a esa inestabilidad, Maquiavelo dictaba lo que podía considerarse la primera ley tácita a la que debía atenerse un Estado en el plano internacional, que era considerar como enemigo a cualquier otro Estado con la capacidad de atacarlo (Maquiavelo, 2002: 192-194). Esto obligaba a todos los Estados a mantenerse siempre alerta y con las armas bien dispuestas para defenderse, lo que era mucho más necesario para los Estados medianos o pequeños, como los italianos, quienes no sólo debían mantenerse en guardia frente a sus vecinos, sino también frente a las potencias ultramontanas.
Como puede verse, Maquiavelo consideraba que los dos factores políticos principales que le daban fuerza a un Estado en el ámbito internacional eran la lealtad de los súbditos y la adecuada disposición de armas. A pesar de que en muchas ocasiones se ha considerado a Maquiavelo un autor que poco reparaba en la legitimidad de un gobierno, hay que advertir que en realidad no era así, pues en repetidas ocasiones señaló, por ejemplo, que el mejor dominio era el aceptado; o que un príncipe debía buscar ser amado o que una república debía respetar y hacer respetar la ley; es decir, toda una serie de principios que nos remiten directamente a la cuestión de la legitimidad del Estado, a la que le daba un enorme valor, al grado de considerar que “absolutamente firme es aquel Estado que posee súbditos fieles y afectos a su señor” (Maquiavelo, 2002: 198; Maquiavelo, 2009: 124). De ahí que una parte fundamental de la estrategia de una persona que quisiera adueñarse de otro Estado, fuera aliarse con un enemigo interior del gobierno respectivo, para debilitar desde el interior y desde los cimientos su poder. Por supuesto, hay que advertir que Maquiavelo consideraba que si bien la legitimidad era deseable, no era imprescindible para el sostenimiento de un determinado Estado: podía darle mayor fuerza, cierto, pero no necesariamente hacerlo inviable.
La fuerza que dan las armas a un Estado es uno de los principios teóricos presentes en la mayor parte de los escritos de Maquiavelo. En sus cuatro obras políticas fundamentales, El príncipe, los Discursos, la Historia y Del arte de la guerra, puede rastrearse con relativa facilidad este argumento, tanto en su forma general, es decir, como principio constitutivo para cualquier Estado, como en su dedicatoria particular, o sea, como recomendación específica al gobierno de Florencia.
La forma de gobierno podría considerarse parcialmente un tercer factor de solidez interna. Como es bien sabido, Maquiavelo era un republicano convencido, estaba seguro de que la mejor forma de gobierno para el ser humano era ésta. Sin embargo, no dejaba de admitir que en ciertas circuns-tancias era necesario un gobierno monárquico, un príncipe. Más aún, en el plano de la política exterior, un príncipe tenía mucha más capacidad de acción, un mayor margen de discreción y más agilidad para tomar decisiones. En alusión directa a los pactos internacionales, Maquiavelo decía: “Las confederaciones pueden también romperse por conveniencia. Y aquí las republicas se muestran mucho más observantes de los acuerdos que los príncipes” (Maquiavelo, 2005: 182).
La lentitud e indefinición para la toma de decisiones en el plano internacional era uno de los principales defectos que Maquiavelo atribuía a las repúblicas, cuya reprobación se podía percibir en el espíritu de los comunicados que enviaba al gobierno de Florencia cuando fue enviado ante César Borgia, quien lo apremiaba para que sus señores asumieran una definición clara. De hecho, dedica todo el Capítulo 38 del Libro i de los Discursos al tema, cuyo título es más que transparente: “Las repúblicas débiles son irresolutas y no saben deliberar, y cuando toman partido es más por necesidad que por elección”. Hay que conceder que Maquiavelo se refiere en este caso a las repúblicas débiles, es decir, que así como podían existir repúblicas débiles, las había también fuertes, las cuales no tendrían que adolecer necesariamente de este defecto. Incluso no se encuentra un señalamiento crítico en este sentido en todos los Discursos con respecto a Roma, a la que consideraba una República fuerte, y en cambio sí se puede encontrar un enjuiciamiento crítico sobre Florencia, incluso en este mismo Capítulo.
Es probable que en ese momento Maquiavelo no alcanzara a percibirlo y que sólo ahora, a la distancia y con la información disponible, se pueda esclarecer que los gobiernos principescos fueron los que dieron los pasos más prematuros pero decididos en el desarrollo de la diplomacia, como los Visconti y Francisco Sforza en Milán o los Gonzaga en Mantua. Además, los príncipes fueron los que imprimieron mayor permanencia de sus embajadores ante las cortes extranjeras, a diferencia de las repúblicas, que tendían a removerlos con más frecuencia. Es decir, si bien las repúblicas llevaban ventaja sobre los principados en algunas instituciones políticas, en este campo se veían aventajadas por ellos.
ConclusionesComo se ha observado, Maquiavelo fue testigo y protagonista del surgimiento de la diplomacia moderna. Como agudo observador político, pudo percatarse de que el nacimiento de los Estados modernos, de los Estados-nación, implicaba un tipo de relaciones distinto del que hasta ese momento se había registrado en Europa. De estas relaciones inéditas, surgía también la necesidad de un nuevo servidor público, el embajador, cuya importancia y status debían elevarse. Aunque no era este el propósito, de manera indirecta se puede percibir cómo en sus comunicados reclamaba a sus superiores la situación de penuria en la que se encontraba, y el riesgo de dejar de cumplir sus funciones por la carencia de recursos.
Además, la observación acuciosa y el análisis riguroso de la realidad política dentro de un Estado, que constituyen la base de la Ciencia Política moderna que Maquiavelo contribuyó a fundar, se percibe también en su consideración de las relaciones internacionales, de donde se desprende toda una escuela de realismo político que sentó las bases del estudio de las Relaciones Internacionales en la modernidad.
Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel I. Su institución de adscripción es la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Sus líneas de investigación son: Teoría y Filosofía Política Moderna y Contemporánea.