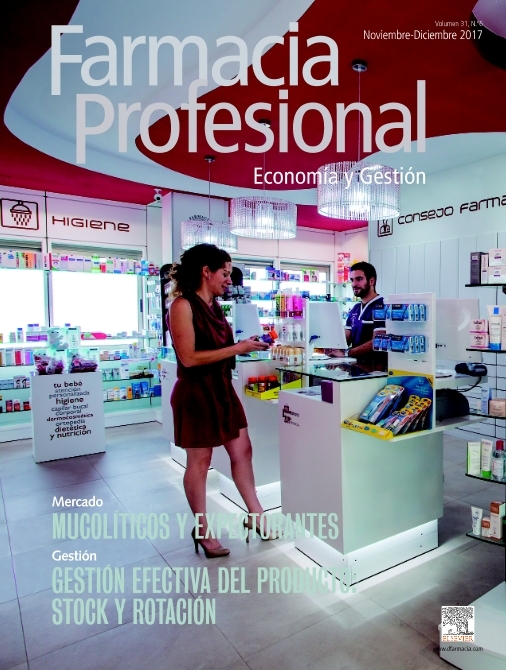El ámbito laboral, en su sentido más amplio, ha sufrido cambios notables en los últimos años. Esta nueva concepción del trabajo, su dedicación y las interacciones personales asociadas han favorecido el desarrollo de procesos psicofisiológicos que afectan negativamente al trabajador. Su estudio y difusión mediática han permitido dar a conocer el problema y establecer una serie de medidas preventivas que intenten mejorar globalmente los problemas vinculados al ambiente laboral.
El desgate profesional, conocido también como síndrome de estar “quemado” en el trabajo, estrés asistencial (por tener una mayor incidencia en colectivos profesionales relacionados con servicios sanitarios, educativos y sociales) o síndrome de Tomas -dado que tiene como referencia al protagonista de la novela de Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, un individuo que ha perdido su autoestima, evidencia desánimo, hastío en el trabajo diario y ausencia de expectativas de mejora-, presenta, en nuestra sociedad, una incidencia en continua progresión ascendente. Este proceso puede considerarse la consecuencia de un riesgo psicosocial y de una carga psíquica estrechamente relacionada con el entorno laboral, capaz de producir severos daños a la salud física y mental del trabajador.
Si bien es cierto que cabe diferenciar el síndrome del desgaste profesional de situaciones puntuales que llevan a generar cierto malestar profesional en el individuo (sensación de estrés, agobio, disgusto,…) y que nada tienen que ver con un estado patológico crónico; este síndrome como proceso patológico descrito debe diagnosticarse y tratarse adecuadamente, velando para que los diferentes actores implicados tengan la sensibilidad suficiente para afrontar los riesgos psicosociales asociados y no interpretar la sintomatología del paciente en términos de vulnerabilidad individual.
Síndrome de desgaste profesional
El síndrome de desgaste profesional o del trabajador quemado, aunque puede llegar a considerarse como la fase avanzada del estrés profesional, es una patología derivada de la interacción del individuo con unas determinadas condiciones psicosociales nocivas de trabajo, que se ponen de manifiesto cuando el trabajador observa un claro desequilibrio entre las expectativas profesionales y la realidad del trabajo diario.
El psiquiatra Herbert Freudemberger, en 1974, y Cristina Maslach y Susana Jackson, en 1986, exponen las primeras referencias documentadas de este síndrome clínico. En ambos casos, trabajadores sociales manifestaban sensación de fracaso, baja realización personal, agotamiento profesional y emocional, ansiedad y despersonalización en su trabajo.
Esta situación, consecuencia de la exposición del individuo a estresores laborales, conllevaba una progresiva pérdida de energía, motivación e idealismo en el entorno profesional, todos ellos elementos claves e imprescindibles para la consecución de óptimos resultados, especialmente en todas las tareas que implican contacto humano.
La evolución del síndrome de desgaste profesional suele referir 5 etapas:
1. Fase de idealismo y entusiasmo: existe una gran involucración del profesional implicado en la organización, de forma que se produce una sobrecarga voluntaria de trabajo y las jornadas laborales se alargan desmesuradamente. El trabajador vive su profesión como algo estimulante y motivador.
2. Fase de estancamiento: vista la realidad diaria, el trabajador experimenta un cambio de valores e ideales y con ello, una disminución de las actividades que venía realizando al no verse cumplidas las expectativas previstas. El profesional empieza a valorar las contraprestaciones del trabajo, percibiendo que la relación entre el esfuerzo y la recompensa no es equilibrada y se siente incapaz para dar una respuesta eficaz. Esta etapa provoca desilusión y falta de motivación personal.
3. Fase de apatía: es la fase central, en la cual la frustración y la apatía se hacen muy patentes. Aparecen situaciones problemáticas en todos los niveles y se tiende a la reclusión del individuo y a un enfrentamiento defensivo/evitativo de las tareas estresantes. Empiezan a manifestarse los primeros problemas relacionados con la salud.
4. Fase de distanciamiento: los sentimientos de frustración, desvalorización y el distanciamiento son cada vez más acusados. El afán de superación y de alcanzar nuevos retos que caracterizaban los estadios iniciales han desaparecido por completo, siendo sustituidos por una posición más cómoda y menos comprometida.
5. Fase de “quemado”: se produce un colapso emocional y cognitivo, que puede llevar incluso a que el trabajador se vea obligado a dejar su puesto de trabajo. Existe sintomatología física y deterioro de la salud del paciente.
En los estudios iniciales, las características individuales del afectado tenían un alto peso específico en el análisis del síndrome. Esta idea ha ido evolucionando a medida que se han adquirido mayores conocimientos del mismo, focalizándose actualmente la atención en la causa del fenómeno, que no es otra que el mismo trabajo. En base a ello, se ha adoptado una definición más amplia del síndrome, la cual refleja un estado de agotamiento mental, físico y emocional, derivado de la involucración crónica en el trabajo en situaciones con demandas emocionales.
Sin embargo, y a pesar de los conocimientos que actualmente se poseen en relación con esta materia, no es infrecuente considerar el detrimento de la salud psicofísica del trabajador -por una sobrecarga psíquica o por unas condiciones psicosociales no favorables en el puesto de trabajo- como una manifestación de vulnerabilidad individual o de una incapacidad de afrontar los problemas y por consiguiente, una débil personalidad. Este error debe subsanarse mediante una evaluación pormenorizada de cada caso, y muy especialmente en aquellos puestos estrechamente vinculados con el sector servicios. Será necesario para ello realizar una valoración objetiva de la situación, así como establecer las medidas preventivas más adecuadas y ofrecer al trabajador el derecho a la protección de la salud, tanto física como psíquica, derecho que todo individuo posee al estar integrado en una organización.
No debe pasarse por alto que cualquier organización será más competitiva y eficaz si los integrantes de la misma se sienten motivados y poseen una calidad de vida en el trabajo que responda a sus expectativas personales y profesionales.
El síndrome de desgaste profesional es una patología derivada de la interacción del individuo con unas determinadas condiciones psicosociales nocivas del trabajo, donde se observa un desequilibro entre las expectativas profesionales y la realidad.
Sintomatología
Existen una serie de signos y síntomas comunes en los individuos afectados por este desorden, entre los que destacan:
– Signos psicosomáticos: cansancio, agotamiento, malestar general, trastornos del sueño, fatiga crónica, tensión muscular, desordenes gastrointestinales, taquicardia, hipertensión, cefaleas, etc.
– Alteraciones conductuales: menor capacidad de trabajo, despersonalización en la atención al cliente, absentismo laboral, creación de situaciones conflictivas, adicciones (tabaco, alcohol,...), cambios bruscos de humor, etc.
– Alteraciones emocionales: mayor irritabilidad, distanciamiento afectivo, menor grado de concentración, ansiedad, desorientación, baja autoestima, sentimientos depresivos, de culpabilidad, insatisfacción; es decir, un agotamiento de la energía y de los recursos emocionales del afectado.
– Alteraciones sociales y/o de relaciones interpersonales: actitudes de desconfianza, apatía, cinismo e ironía, hostilidad, suspicacia, especialmente hacia los receptores del servicio prestado, y poca verbalización en las interacciones con tendencia al aislamiento, tanto laboral como familiar.
El sumatorio de todo ello origina en el trabajador una sensación de pérdida del control de la situación que deriva a un creciente desinterés por el quehacer y obligaciones diarias. Se manifiesta una sensación de fracaso tanto profesional como en las relaciones interpersonales entre organización-profesional-usuarios.
Si esta situación perdura en el tiempo se pondrán de manifiesto, paralelamente a las alteraciones psíquicas que lo caracterizan, alteraciones psicosomáticas que repercutirán negativamente en la salud física de la persona afectada. Clínicamente, cuando se manifieste en toda su magnitud, llegará a ser incapacitante para el ejercicio de la actividad laboral.
No obstante, en la actualidad, ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni la legislación laboral española reconocen el síndrome de desgaste profesional ni como síndrome clínico ni como enfermedad con identidad propia en los manuales de diagnóstico psicopatológico, quedando clasificado dentro de la categoría de “agotamiento y problemas laborales”. De todas formas, en el marco nacional español existe jurisprudencia al respecto, en concreto en sentencias del Tribunal Supremo (año 2000) y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (año 2005), donde este fenómeno es reconocido como una dolencia psíquica susceptible de causar períodos de incapacidad temporal o permanente y como accidente laboral.
Causas o factores desencadenantes
No existe una única causa atribuible a la aparición de este fenómeno, su manifestación responde a la exposición de distintos estresores laborales que, en gran número de ocasiones, ni el propio paciente es capaz de identificar claramente. Esta característica dificulta el diagnóstico precoz de este trastorno y, por consiguiente, también la implantación de las medidas correctivas y de un tratamiento adecuado.
Diferentes estudios realizados sobre la materia coinciden en concluir que no son las reivindicaciones laborales ni la propia personalidad del trabajador las responsables directas del síndrome de desgaste profesional, sino fundamentalmente la exposición a unas determinadas condiciones laborales de riesgo no controlables, el entorno laboral, la ausencia de reconocimiento y valoración, así como la falta de respeto que la organización empresarial muestra frente al trabajador.
Las variables de personalidad, el entorno personal, así como otras características individuales, si bien no son causa directa del síndrome, sí pueden proteger de la exposición a los factores de riesgo y/o modular su desarrollo. En la tabla 1 se detallan de forma no exhaustiva estresores laborales capaces de influir en el desarrollo del síndrome de estar quemado por el trabajo, agrupados según los niveles de interacción.
A modo de conclusión, cabe destacar que puede buscarse el origen del síndrome en las condiciones de trabajo, más que en la sensibilidad de cada individuo y su capacidad de adaptación.
Las variables de personalidad, el entorno personal y otras características individuales pueden proteger de la exposición a los factores de riesgo y/o modular la evolución del síndrome.
Epidemiología y diagnóstico
De forma general, aquellas profesiones que conllevan interrelaciones intensas y duraderas de trabajador-cliente/paciente son las más afectadas por este síndrome, situación que se ha visto acentuada por los cambios que en los últimos años ha experimentado la demanda de servicios por parte del usuario y que se conoce como “la sociedad de la queja”, donde impera una mayor exigencia de servicios y prestaciones, muchas veces de difícil realización.
Es por ello que los trabajos con una alta interacción social, donde las relaciones de ayuda y/o servicio forman parte del quehacer diario, es decir son inherentes al trabajo a realizar por los profesionales implicados, tengan mayor afectación. En consecuencia, los sectores con una casuística más alta en este fenómeno, según datos estadísticos, son los dedicados a la enseñanza, el colectivo sanitario, asistentes sociales, la administración pública y demás profesionales en contacto permanente con clientes. No obstante, ello no exime que el síndrome se vea identificado cada vez con mayor frecuencia en otros perfiles profesionales, incluso en aquellos trabajos no relacionados con el sector servicios.
Un hecho que sí ha sido contrastado es que las personas que trabajan solas no se ven afectadas por este síndrome, por consiguiente, la relación humana es un punto clave para su desarrollo.
Otros factores a valorar para poder establecer grupos de mayor vulnerabilidad serían los que contemplan:
– sexo: las mujeres parece que presentan una mayor prevalencia, la cual podría hallar justificación en el tipo de profesiones implicadas y en la doble carga de trabajo (profesional y familiar) que en términos generales soporta, todavía en la actualidad, la mujer.
– edad: a pesar de que no existen datos de prevalencia concluyentes, parece no existir una franja de edad preferente para el desarrollo y manifestación de este fenómeno social, aunque se identifican 2 períodos de mayor sensibilización: uno coincidente con los primeros años de desarrollo profesional, en los cuales se posee unas altas expectativas respecto al trabajo, idealistas en la mayor parte de los casos y que son confrontadas con la práctica cotidiana; y otro en la franja etaria entre los 40 y 50 años, donde el individuo experimenta un mayor cansancio y toma conciencia de la falta de realización personal.
– estado civil: parece existir una mayor asociación del síndrome con personas sin pareja estable y sin descendencia. Aunque no existe unanimidad en dicho discurso, se cree que un entorno estable y sólido ayuda a afrontar situaciones problemáticas y conflictivas.
Su diagnóstico clínico debe considerar en primer lugar el contexto en el que se pone de manifiesto la sintomatología y su desarrollo, puesto que los síntomas patognomónicos que lo caracterizan no indican necesariamente la presencia del síndrome.
La concurrencia de un deterioro cognitivo, afectivo y actitudinal es un elemento clave para realizar un diagnóstico acertado y para ello, ayuda el cuestionario elaborado por Malasch en 1986. El facultativo no debe tender a confundir el síndrome de desgaste profesional con estrés laboral, para ello, en su evaluación deberá valorar los síntomas que presenta el trabajador, analizar el proceso de aparición, realizar un diagnóstico diferencial que permita discriminarlo de otros procesos, evaluar la frecuencia e intensidad de los síntomas e identificar las fuentes de estrés.
Prevención
La aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales incorpora la necesidad de diagnosticar y prevenir los riesgos psicosociales derivados del trabajo en una organización y así poder ofrecer entornos laborales más saludables, con menor accidentalidad y menor absentismo.
En concreto, el desgaste profesional es consecuencia de la exposición del individuo a estresores laborales, por lo cual sus repercusiones sobre la salud derivan de forma directa del puesto de trabajo. Su prevención es un aspecto fundamental para solucionar los efectos y consecuencias que produce, de forma que las medidas preventivas y de manejo del síndrome deben ser abordadas desde 3 vertientes distintas para revertir este estado clínico de desánimo, agotamiento y baja realización personal:
– Individual: es esencial la capacidad del propio individuo en establecer un punto de equilibrio entre las expectativas profesionales y la realidad cotidiana y saber adaptar y modificar las actitudes y aptitudes propias de forma que los objetivos establecidos sean más realistas y exista en ellos posibilidad de mejora. A su vez, debe intentar compatibilizar la vertiente humana y la técnica en la prestación de los servicios profesionales que sean de aplicación y también aprender a desconectar del trabajo y a separar la vida laboral de la vida personal y familiar.
La instauración de técnicas de tipo físico (prácticas deportivas, yoga, relajación,..) actuarán favorablemente reduciendo los efectos fisiológicos derivados del desgaste profesional (insomnio, ansiedad, tensión muscular, cefaleas,..).
– Grupal o de equipo: el fomento de una amigable atmósfera de trabajo entre compañeros, favorecer la colaboración y el establecimiento de objetivos comunes u organizar grupos de trabajo son medidas que darán soporte al profesional y reforzarán la autoestima personal y profesional. Este apoyo social debe proyectarse también al ámbito familiar y a los amigos, ya que además de conseguir un apoyo técnico, el tener un apoyo emocional y de escucha es importante.
No obstante, el análisis del entorno inmediato de trabajo es de vital importancia; ya que si éste es favorable será, sin duda, un elemento de soporte fundamental y muchas veces, el medio que permitirá establecer un diagnóstico precoz de la situación, pero si por el contrario, el equipo de trabajo es hostil, será un factor desencadenante más del síndrome.
– Empresarial/organización: la cultura empresarial constituye el elemento clave tanto en el desarrollo del síndrome, como en el establecimiento de las medidas preventivas para minimizar su aparición.
Algunas de las medidas generales que ayudarían a evitar la aparición de este síndrome serían la adopción de una estructura horizontal, descentralizada, con un alto grado de independencia, con flexibilidad horaria y en la que se apoye la formación e impere una política de promoción profesional adecuada, además de la promoción de técnicas de enriquecimiento del trabajo y el aumento de la participación de los trabajadores en la toma de decisiones.
Si bien el abordaje del síndrome de desgaste profesional debe establecerse dentro del entorno laboral, también debe ser reforzado mediante el fomento de actividades y relaciones extra-profesionales y familiares.