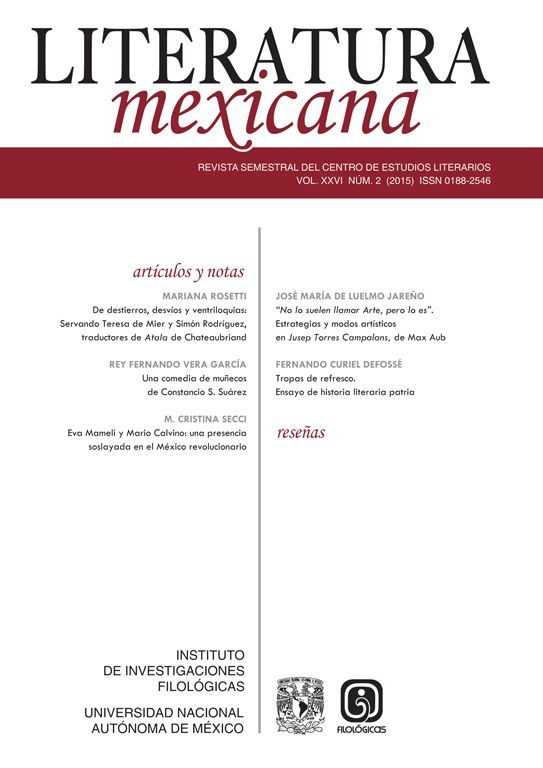Este artículo examina la poesía de la escritora mexicana Laura Méndez de Cuenca (1853-1928) con el propósito de delimitar su poética, un ejercicio que no se ha emprendido en su recepción crítica. Se propone un análisis a partir de las publicaciones originales de su poesía en los periódicos de la época, comparando aquella con las ediciones modernas, para evaluar su recepción y revisar los elementos retóricos que configuran lo que llamo una poética. Es importante notar que estas páginas son el primer intento de rastrear el estilo literario, la principal contribución e innovaciones a la poesía canónica de una de las poetisas más importantes de su tiempo.
This article examines the poetry of the Mexican writer Laura Méndez de Cuenca (1853-1928) with the purpose of delimiting her poetics, an exercise which has not been undertaken in her critical reception. It proposes an analysis that takes into account the original publications of her poetry in the periodical press of her time, comparing them with the modern editions in order to evaluate her reception and revise the rhetorical elements that configure what I call her poetics. It is important to note that these pages are the first attempt to grasp the literary style, main contribution and innovations to canonical poetry of one of the most important poets of her time.
La poesía de Laura Méndez de Cuenca puede dividirse, aun sin ser conocida en su totalidad, en tres etapas: la primera se constituye con sus poemas iniciales, escritos en su juventud y publicados en el periodo 1873-1875; hasta ahora se conocen ocho poemas originales. La segunda etapa es la más amplia e importante de su producción en verso, abarca el periodo 1884-1905, y hasta la fecha se han localizado 44 poemas originales. La tercera y última etapa incluye por ahora los ocho poemas originales escritos durante el periodo 1915-1928. Este corpus de la poesía original, integrado por 60 poemas, se complementa con el conjunto de sus traducciones, a las que denominó “versiones libres”, pues a veces ensayó la traducción, en otras imitó el estilo y los ritmos del modelo, cuando no hizo labor de verdadera composición como si se tratara de un poema original. Tradujo o recreó en castellano 20 “versiones libres” de igual número de poemas traducidos del inglés, italiano, francés, latín, griego y alemán.
Las tres etapas pudieran distinguirse según la evolución formativa de todo escritor: una etapa inicial de búsqueda, marcada por la experimentación temática, formal y estilística; la etapa de la plenitud creadora, cuando es clara su aportación a la literatura en la que Méndez de Cuenca ha quedado inscrita; y una tercera etapa, en la que incorporó nuevas y curiosas búsquedas temáticas y formales, lo cual significó una verdadera rareza en la literatura mexicana de su tiempo.
Si se efectúa la diferenciación de estos matices en los trabajos de la poetisa, es posible que estas tres etapas de su poesía puedan resumirse en un solo impulso creador, es decir, en una actividad permanente, aunque discontinua por lo que respecta a la hechura y publicación de sus productos artísticos en los periódicos e impresos. Ese impulso creador, en su caso, duró medio siglo y tuvo como complemento un par de periodos de silencio: el primero para formar una familia, tener hijos y atender un marido, y también para poner tierra de por medio tras el suicidio de su amante.
Es posible que estas necesidades humanas hayan sido marcadas por esterilidad o incapacidad para escribir en verso, o simplemente por la suspensión de la actividad literaria en este género, como ocurrió en el segundo de sus periodos de letargo poético, entonces para dar paso a la creación literaria y periodística en prosa. Con excepción de la versión libre “Versos que dirigió Lord Byron a su esposa, en el sexto aniversario de su matrimonio”, que apareció en El Diario del Hogar [23 de noviembre 1881: 1], apartir de 1884 compuso y publicó obras en verso y también en prosa: cuentos, artículos, novelas, crónicas, informes técnicos, reseñas periodísticas; o bien, hubo una pausa en su creación poética debido a otras causas, como la de realizar otro tipo de trabajos, relacionados o alejados de su actividad creadora: la docencia, sus labores como redactora en periódicos y revistas o su labor como investigadora de las vanguardias pedagógicas.
Cada una de estas dos etapas de inactividad poética duró aproximadamente una década. Ese primer periodo sin escribir versos, o al menos sin publicarlos, abarcó el periodo 1875-1884; el segundo, que tuvo casi la misma duración que el anterior, dio comienzo en 1905 y culminó en 1915, cuando se alistó en las filas intelectuales de la Revolución mexicana que combatió la usurpación de Victoriano Huerta al adherirse y participar con las fuerzas del primer jefe del Ejército Constitucionalis-ta. Tiene que señalarse que cada una de estas suspensiones fue a consecuencia de distinta causa, como pronto se verá.
Situemos a la escritora, para empezar, hacia 1870, en la ciudad de México. Tiene 17 años, ha terminado su educación media y se ha emancipado de la presión familiar. ¿La causa? La exagerada tensión en el seno de la familia. El desamor, frialdad y desapego que ha mostrado con sus hijos la madre, Clara Lefort Arias; Laura ha resentido esta falta de cariño y lejanía desde su niñez, cuando se sentía desamparada y con miedo, sobre todo en las noches, en la casa de la Hacienda de Tamariz, que administraba su padre, o en la casa de Tlalmanalco, a la que se cambiaron cuando su padre fue comisionado para administrar el Rancho de Santa Cruz. Era presa de los muertos y fantasmas que iba creando su imaginación, al estar desprotegida y abandonada por sus padres. Ramón Méndez Mérida había sido militar en su juventud; y era, como su esposa, de un carácter hosco, conservador e intransigente.1
Ignoramos cuándo dio comienzo Laura Méndez a su primera etapa creativa; pero podemos suponer que ocurrió cerca del año 1871 o poco más adelante. Entonces era cortejada por el poeta Manuel E. Rincón, mayor de 30 años, quien le escribió el “Soneto” que comienza “Laura: me mata tu frialdad impía…”, publicado en El Domingo (9 de abril 1871: 67). Laura vivía en unión de su hermana Rosa y estudiaba para ser profesora de primeras letras en la Escuela de Artes y Oficios; allí se graduó el 3 de marzo de 1873 (Silva, 18 de marzo 1873: 3). En febrero de 1875 terminó los cursos para ejercer la docencia como profesora de enseñanza secundaria en el Conservatorio Nacional de Música (“Un buen colegio”, 18 de febrero 1875: 3). En estos años, y luego de esca-bullírsele a Rincón, establecería relaciones amorosas de juventud, entre otros, con los poetas Agapito Silva y Manuel Acuña.
Puede señalarse, en vista de la ingente cantidad de poemas que Agapito Silva le escribió en tono sentimentalista a Laura, que su relación, además de haber sido de hecho, lo fue en forma velada e intermitente, y a veces simultánea a la que mantuvo con Acuña, en torno a esas rupturas que, por lo que indican los poemas del ciclo que el saltillense le compusiera, fueron constantes. Todo parece indicar que, al desvelarse esta relación triangular (por haber sido descubierta o por habérsela confesado Laura a Manuel, como se desprende de la lectura del poema “¡Adiós!”: “las hojas ignoradas”, como veremos) sobrevino la ruptura definitiva entre Manuel Acuña y Laura Méndez, sin importar que en torno a esa crisis Laura haya quedado embarazada.
Veamos la secuencia. Al desvelarse este triángulo amoroso —más platónico entre Silva y Laura; en cambio, carnal, activo e intenso, aun con pausas de ruptura entre Laura y Acuña—, apareció en la escena de los noviazgos un tópico, que para Laura fue “del libro de mi vida” (las “hojas ignoradas” acabadas de citar son las de este “libro”), mientras para Acuña habría de ser “Del libro de la vida”. Acuña compuso el poema “Resignación” el 14 de junio de 1872, en donde sentenció: Del libro de la vida, la que escribimos hoy es la última hoja… cerrémoslo en seguida y en el sepulcro de la fe perdida enterremos también nuestra congoja. (La Democracia, 9 de octubre 1872: 3-4).
No sería, pese a lo dicho, “la última hoja…” El adiós definitivo entre Laura y Acuña se dio después de algunos episodios y luego de librarse varias batallas; la supuesta relación entre Silva y Laura se tornó unilateral (para Silva en cambio permanecería, aun sin afrontarlo en forma real). Lo cierto es que no hay testimonio de que esta relación haya sido determinante para Laura; al contrario, y según lo dijo en su “¡Adiós!”, esas páginas vividas las había ignorado; pero que, por otra parte, fomentaron en Acuña una desconfianza total. El asedio de Silva sobre Laura, casi por razón natural, aminoró al enterarse del embarazo. Sentenció en consecuencia: Deberes superiores, que fue preciso obedecer, hicieron que te olvidaras tú de mis amores, y yo de tus caricias, de esas caricias que mi encanto fueron… (El Federalista, 26 de abril 1874, 15: 166).
El rompimiento definitivo entre Acuña y Laura, provocado por el saltillense al sentirse engañado, debió ocurrir entre febrero y septiembre de 1873 (en cada uno de estos meses fechó Acuña cada una de las dos versiones de su poema “Adiós”); el caso es que, para entonces, Acuña había conocido a Rosario de la Peña en mayo, a quien intentó conquistar —sin éxito—,2 mientras Laura padecía a solas el rompimiento amoroso y el embarazo de su primogénito, Manuel Acuña Méndez, quien habría de nacer el mes de octubre (Caffarel Peralta: 28); el 3 de ese mes, la poetisa fechó su poema “Era el mundo a mi vista… “, que dedicó “A A. ***”, es decir, a Agapito Silva, y en el que le comunicaba que con el nacimiento de su hijo vendría para ella una nueva Aurora: Mas como al trascurrir la noche umbría, de la nueva mañana los albores, impregnando de luz y de armonía el dormido hemisferio, derraman sus hermosos resplandores y saludan al día los pájaros, las fuentes y las flores; así en la negra noche de mi existencia oscura ha brillado, por fin, tras cuitas tantas, un iris de esperanza y de ventura que al corazón bañando, estremecido, feliz le inunda de fruiciones santas y un delicioso porvenir le augura. (El Socialista, 12 de octubre 1873, 41: 3).
En el interregno marcado por los adioses —es decir, en el proceso de gestación y maternidad—, Laura Méndez escribió asimismo su poema “¡Adiós!”, que respondía en forma terminante a las dos versiones del poema homónimo que había escrito y publicado el padre de su hijo: ¡Las flores de la dicha ya ruedan deshojadas! ¡Está ya hecha pedazos la copa del placer! En pos de la ventura, buscaron tus miradas del libro de mi vida las hojas ignoradas, y alzóse ante tus ojos la sombra del ayer. (Diario del Hogar, 16 de marzo 1902: 1).
Todavía insistiría Acuña en este tópico, al escribir la primera parte —introducción, dedicatoria y envío— del poema “Hojas secas”, último que Laura recibió de Acuña, pues habría de suicidarse con cianuro, en su cuarto de la Escuela Nacional de Medicina, el 6 de diciembre de 1873: Mañana que ya no puedan encontrarse nuestros ojos, y que vivamos ausentes, muy lejos uno del otro, que te hable de mí este libro como de ti me habla todo. (Acuña, Versos, 1874: 218).
En torno a esta fatalidad de juventud —y no fue la única que padeció entonces la autora—, había comenzado la escritura de su obra poética. Antes de esta pérdida, Laura Méndez había sentido el peso de la muerte al ver cómo un padecimiento respiratorio terminaba con la vida de su amigo el joven escritor yucateco Clemente Cantarell, fallecido antes de cumplir los veinte años. Cantarell había nacido en Mérida, el 31 de diciembre de 1853. Quedó huérfano de padre en su niñez, de quien sin deber ni temer heredó sus pugnas y rencillas políticas. Cuando estudiaba Derecho, decidió radicarse en México, afiliarse al Partido Liberal y hacerse periodista; publicó versos y artículos, sobre todo en El Eco de Ambos Mundos, donde sus redactores le brindaron hospitalidad y espacio para la divulgación de sus ideas. Una pulmonía le provocó la muerte el 6 de noviembre de 1873.
Los redactores del Eco y otros amigos, entre ellos la escritora, colaboraron para editar su Corona fúnebre, que fue impresa por Ignacio Cumplido, y en donde se reprodujeron poemas de Juan Pablo de los Ríos, Diego Bencomo, Miguel Portillo, Agustín E Cuenca y el soneto de Laura Méndez que tituló “A Clemente Cantarell” y firmó con su inicial L ***(1874: 59-60).
Otro hecho trágico produjo en Laura todavía con mayor fuerza la ansiedad de escribir y olvidar el dolor: la muerte de su pequeño hijo Manuel, cuando tenía tan solo tres meses de edad, el 17 de enero de 1874. Este hecho significó, de algún modo, la aparición en su vida sentimental de Agustín E Cuenca, quien con Gerardo M. Silva y Francisco G. Cosmes, habían sido los mejores amigos de Acuña, sus confidentes y depositarios de sus manuscritos. A nombre de la madre enlutada, Cuenca se presentó ante el registro civil para levantar el acta de defunción y realizar los trámites para la sepultura del cuerpo (Romero Chumacero: 35; y Bazant 2009: 125-126).
La producción conocida de Méndez de Cuenca en esta etapa creativa se reduce, pues, a la temática del dolor provocado por la ausencia y la muerte; a la imposibilidad del amor. Su poema más antiguo es la ya citada silva clásica “Era el mundo a mi vista…”, resuelta en heptasí-labos y endecasílabos, combinados con rimas consonantes en forma libre; tiene nueve periodos o estancias separadas, a modo de estrofas. La poetisa ocupará en lo sucesivo estructuras poéticas parecidas para los poemas elegiacos, como en “Cineraria”, “Invierno” y “Siemprevivas”; en “Ultratumba” e “In memoriam. Ante la tumba de José María Bustillos”, así como en “A Sextio. (Versión libre de Horacio)”, ocupó la alternancia de endecasílabos y heptasílabos, aunque en forma alirada. En “Anhelos” y “Nubes” también combinó endecasílabos con heptasílabos pero su tono no ha sido, en sentido estricto, el de las elegías. Por otra parte, en “Tristezas” y “Kyrie eleison”, así como en “El sueño de la abeja. (Versión libre de Amaru)”, alternó versos decasílabos con hexasílabos en forma semejante a la de la silva clásica. En “Cineraria” propuso un modelo de metros combinados: Si es triste —en el invierno de la vida, bajo negro crespón—, ver las rosas del alma deshojadas —sin néctar ni color—,3 ¿qué sentirá mi espíritu que mira —presa de su aflicción—, vuelto el oasis de sus sueños de oro páramo aterrador? (Diario del Hogar, 29 de agosto 1889, 296: 2-3).
La depuración del estilo ocurrirá en los poemas “Invierno” y “Ultratumba”, en donde conjugará de modo distinto la combinación métrica y el contenido del texto. Veamos, como primer ejemplo, la estrofa final de “Invierno”: Pero, ¡ay!, que el corazón atribulado tiene su invierno helado y la alegre estación en vano espera; que para el alma, que sus duelos llora, no hay iris, no hay aurora, no hay celajes, no hay sol, no hay primavera. (Diario del Hogar, 23 de febrero 1902, 137: 1).
En “Ultratumba”, se corroboraría este rasgo de estilo: Si más allá contémplase la tierra, ¿podré mirar con indolente calma mi propia destrucción? Pero el dolor de los que amé en el mundo, ¿dónde resonará, si ya no tengo Mirar cómo en horrible desamparo lloran mis pobres hijos, sin que pueda su llanto recoger; que se afanan por pan y no lo encuentran… ¡Ay!, el infierno que arde y que aniquila, ése debe de ser. (El Lunes del Universal, 21 de julio 1890, 64: 2).
Al componer el soneto “A Clemente Cantarell”, perfiló el contenido de sus sonetos tanto de juventud como de madurez. En todo momento, los construirá en forma canónica (con el esquema ABBA ABBA CDC DCD); en la primera serie tratará temas tan significativos como la crisis del ser pecador, o temas afines como la piedad, el dolor, la desolación, el sentimiento de muerte o la anulación del ser como ocurre sobre todo en los sonetos titulados “Una flor del corazón”, “A Clemente Cantarell”, “La Magdalena”, “Fe”, “Ansia de muerte” y “Rayo de sol”. Veamos los registros estilísticos de “Ansia de muerte”, de increíble contención irónica y autobiográfica: Cuitas, dolores, que jamás redimen de la falta de ayer: tal es el mundo. El espíritu, enfermo y vagabundo, busca fin a las dichas que lo oprimen. ¿Por qué implacable ley, lo mismo gimen el réprobo y el niño en mal profundo? ¿Por qué es triste el adiós del moribundo, inconstante el amor, fácil el crimen? El alma, por el tedio carcomida, cerrado el corazón al sentimiento, vertiendo sangre la incurable herida… ¡Oh, muerte! ¡Ven! Y acábese el tormento, ¡ay!, que agobia el azote de la vida y duele sin piedad el pensamiento. (Diario del Hogar, 2 de mayo 1889, 194: 2).
La serie de sonetos descriptivos, integrada por los titulados “Aurora”, “Ocaso”, “Medianoche”, “Tempestad”, “Sequía” y “Siesta”, todos compuestos en Saint Louis, Missouri, con posterioridad al año 1900, fueron publicados en México entre 1902 y 1905. Los elementos estéticos de esta segunda serie, en los que reproduce con maestría la descripción del paisaje del valle de México —el aprehendido durante su infancia—, tienen una tendencia modernista, ya que se caracterizan por la abundancia de los elementos adjetivados y por la síntesis de elementos metafóricos, casi de miniaturista. Este modernismo revertirá, por su contenido temático, las tesis del arte por el arte; y en contraste mostrará el compromiso social. El soneto “Sequía” trata sobre el paisaje y, también, sobre la distinción de las clases sociales: Se espereza el caimán en el estero y en su cubil la zorra se espereza; al zumbido del tábano, bosteza la víbora, enredada en el manguero. Cansado el guacamayo, al cocotero se acoge, doblegando la cabeza, y del guayabo en la áspera corteza busca la lagartija su agujero. Enderezan el paso a los jagüeyes, faltos de baba en las resecas fauces, los ciervos, las ovejas y los bueyes. Alivio halla el peón entre los haces; y en las trojes se tienden como reyes, junto al grano, los rudos capataces. (El Mundo Ilustrado, 8 de junio 1902, 23: 3).
Utilizó Laura Méndez quintetas de versos alejandrinos con doble juego de rimas consonantes (esquema ABAAB) en su poema “¡Adiós!”. Las ha compuesto también en endecasílabos, como ha ocurrido en el poema “¡Nieve!”, para manifestar sentimientos paralelos del alma. En “¡Adiós!”, ha de ocurrir el desvelamiento de la fantasía producida por el amor y, también, el asalto de la duda. Antes de citar unos fragmentos, es preciso indicar que el ritmo del poema de Laura sirvió como modelo para la composición del “Nocturno” de Acuña: ¡Qué hermoso era el delirio de mi alma soñadora! ¡Qué bello el panorama alzado en mi ilusión! Un mundo de delicias gozar, hora tras hora, y entre crespones blancos y ráfagas de aurora, la cuna de nuestro hijo como una bendición. […] La noche de la duda se extiende en lontananza. La losa de un sepulcro se ha abierto entre los dos. Ya es hora de que entierres bajo ella tu esperanza, que adores en la muerte la dicha que se alcanza; en nombre de este poema de la desgracia: ¡adiós! (Diario del Hogar, 16 de marzo 1902, 155: 1).
Ocupó en el poema “¡Nieve!” esta misma estructura poética para describir la tristeza suprema de su espíritu, reflejado en el paisaje inhóspito del invierno implacable: No hay horizonte; por doquier ataja la mirada esa inmensa vestidura que edificios y calles amortaja. ¡La blanca nieve que del cielo baja el alma anega en lúgubre pavura! […] Reflejos son de la conciencia humana. Juegos de duda y fe que por la vida van dejando su huella soberana. Hoy la razón por el ideal vencida: rendido aquél por la razón mañana. (Diario del Hogar, 20 de diciembre 1903, 82: 1).
Laura Méndez escribió, en su etapa incipiente, el poema “Bañada en lágrimas”, que después publicó, en versión idéntica; pero con treinta años de distancia, ahora bajo el título “A mi hijo muerto”. Resuelto en estrofas sextillas de endecasílabos (esquema AABCCB), luego habría de ser modelo de los poemas de su etapa de madurez “Salve” y “Cuarto menguante”. Sin modificar el patrón estrófico, cambia radicalmente el contenido. En “Salve”, aparece tratado el tema romántico de la soledad: Alma doliente, ¿dónde está el mimo con que soñaste? ¿Dónde el arrimo que ni en la cuna dado te fue? Valle de penas, mundo de sombras… ¡Oh, dicha! Dicha de miel te nombras, y eres de espinas. ¿Por qué? ¿Por qué? (Diario del Hogar, 2 de febrero 1889, 120: 2).
En “Cuarto menguante” irrumpe el tópico modernista de la simulación: la crisis de la pareja, reflejada por el fastidio del hombre, la desazón de la mujer y el adulterio. Reaparece la ilusión; pero ahora desde una doble perspectiva: la imaginación de la mujer, que se siente pecadora, y que por tanto apunta hacia el sentimiento trágico de la vida; el hombre, en cambio, buscará por medio de “su fantasía” la evasión de la realidad inmediata para aliviar su tedio: En lo futuro, triste e incierto, ella se abisma: ve a su hijo muerto o mendigando por la ciudad. Y al contemplarle durmiendo en gracia, piensa en lo inmenso de la desgracia que lleva a cuestas la humanidad. Deja él vagando su fantasía por otros mundos, y se extasía en lo que en sueños mira entre sí; con el concurso del pensamiento se torna un héroe, se forja un cuento, y se disipa su tedio así. (Revista Azul, t. I, 5 de agosto 1894, 15: 218-219).
Más repetido y constante ha sido el uso de la cuarteta tradicional que Laura Méndez ocupó por vez primera en el poema “Esperanza”, dedicado a la desaparición de Acuña. Retomó el recurso de la cuarteta de manera significativa en su etapa de madurez, para expresar, como se ha señalado, su dolor por la muerte de su esposo. Laura se pronuncia, en el poema “¡Hiere!”, en contra de la pérdida absoluta de la esperanza y en contra del destino perturbador: Mi última dicha en el olvido yace, mi último sueño en el dolor se apaga; se van como los pájaros del nido, para nunca volver, mis esperanzas. ¡Remueve tu saeta en la honda herida, fatal destino, el corazón te aguarda! ¡No temas, no, que a tu furor impío, cobarde tiemble y se estremezca el alma! No pretendo que cesen tus rigores ni de tu injusta ley saber la causa, ni que acortes o alargues mi agonía… ¡Qué me importa la muerte breve o tarda! Lo que me dio el nacer —día por día y momento a momento—, me arrebatas. Todo era tuyo, todo me lo diste, llévalo ahora donde más te plazca. (Diario del Hogar, 6 de julio 1890, 249: 2).
Se distingue, entre todas las formas canónicas, el uso de cuartetas con diferentes sistemas de endecasílabos o metros combinados con rimas consonantes. Ocupó este modelo en los poemas “Sombras”, “Me-salina”, “¡Oh, corazón!”, “Pax animæ. (En ocasión de la guerra anglo-boera)”, “El esclavo. (Canto único)”, “Pro salute animæ. (En ocasión de la catástrofe de Galveston)” y “Los capones de Navidad”. Se trata, claro está, del modelo canónico que más ha explorado la escritora en su corpus poético.
En las cuartetas de su madurez la autora ha depurado la calidad expresiva de sus modelos. Esta necesidad de perfección, asunto que fácilmente se observa en el cultivo de las formas (pero que no comparte con casi ninguno de sus contemporáneos, a excepción, quizás, de Díaz Mirón), viene acompañada por otros atributos, entre los que pueden destacarse la armonía de la forma, en franca correspondencia con su contenido y su sentido poético. También puede señalarse un aspecto remarcable: la intencionalidad de poner muy en claro su compromiso social, asunto que también la deslinda y distingue de la mayoría de los poetas que han evolucionado del romanticismo hacia el modernismo. Puede haber tema y contenido romántico en poemas de exclusivo contenido lírico —como en sus poemas expiatorios “Esperanza”, “¡Hiere!”, “Sombras”, “¡Oh, corazón!” y “Lágrimas”— o de contenido social, como en los poemas “Pax anima”, “El esclavo” y “Pro salute animaæ”, en los que trata temas de carácter histórico desde la perspectiva del compromiso político; pero resulta que en estos casos también ha utilizado, además del aspecto narrativo, el preciosismo de la forma y los recursos metafóricos de su modernismo.
Un ejemplo único, con predominio de cuartetas y estrofas combinadas, será el poema “Pasa un poeta”, el último que escribió, y lo compuso a propósito de la muerte de Salvador Díaz Mirón. La base de todo el poema será el verso hexasílabo, en forma individual o como hemistiquio. El metro lo ha dado la medida del estribillo, que al ser repetido al inicio de la estrofa siguiente, realza la solemnidad del cortejo mortuorio. La inspiración viajará al cielo y los restos humanos se hundirán como si se sumergieran en el fondo del mar: Ya no manan dulce licor tus sentidos; ya no hay esplendores en tu vida alada; ya no hay recordanza de arpegios dormidos. Alumbra tu vuelo la noche estrellada, a espacios remotos jamás conocidos. ¡Un poeta pasa! ¡Un poeta pasa! Cantos desprendidos de su lira bajan, en áurea cascada. Y suenan y suenan, y suenan diluidos en una silente estela borrada como la que dejan los barcos hundidos. (Revista de Revistas, 24 de junio 1928,947:37).
La etapa final se distingue de las dos anteriores por romper, con plena conciencia, con los principios dictados por el canon de la preceptiva castellana; pero nunca con la construcción unitaria del verso como unidad melódica y contenido semántico. Ha retornado, como en la primera etapa, a la composición de silvas; pero ahora lo que cambia es la temática: la titulada “Xalapa” es descriptiva; las demás, tendrán la marca del compromiso ideológico, no la del sentimiento personal, como había ocurrido, por ejemplo, en “Era el mundo a mi vista… “, en “Cineraria” o en “Infortunio”; pero sin deshacerse de algunos de sus elementos, como la unidad irrevocable de la construcción canónica del verso. Pertenecen a esta etapa final, que comienza a partir de 1915, los poemas con que pone de manifiesto su adhesión al programa político y cultural de Venustiano Carranza. Sorprende que nadie haya reparado en el contenido de la silva “Camino de la paz”, en tanto que homenaje a la mujer: La juventud te trajo solamente congoja, languideces, dolencias; como en las tierras boreales, en vez de rosas, trae nieve y escarcha la primavera. (Revista Nacional, t. I, 16 de mayo 1915,7: 15).
En la silva “Al pasar el Regimiento” y en el poema “Bienvenida”, escrito en pareados, muestra su valor patriótico: desarrolla el tema de la explotación del hombre, la opresión real y cultural del mexicano y la decisión de buscar la libertad a través de la lucha armada. Una vez cumplida esta misión, vuelve a lo suyo en los poemas que compuso hacia el final de su vida, es decir, al diálogo intimista, a la temática romántica, aunque ya entonces usa a conciencia la aplicación del modelo conversacional como síntoma innovador de la poesía contemporánea, pero sin olvidarse en punto alguno de los apoyos del verso canónico. Echó mano del verso alejandrino y del heptasílabo en el poema “Ya sabes el enigma”, que dedicó al poeta Amado Ñervo, al cumplirse un año de su fallecimiento: El enigma tú sabes. Ya se colmó tu anhelo de cambiar las angustias del vivir ¡por el cielo! Por el cielo en que aislados mundos y soles bogan, y el “porqué” de su giro sin razón interrogan: ¿desde cuándo? ¿Hasta cuándo? ¡Poder desconocido lo que será ha de ser y ha sido lo que ha sido! ¿Lo sabes, tú, que eras portavoz del creyente y alumbrabas tus pasos con tu fe refulgente? ¿A la “Verdad” llegaste? ¿Viste a la diosa única, que jamás ha rasgado ante el hombre su túnica? Habla. Di: ¿las tinieblas que envuelven tus despojos, que apagaron la idea torturante en tus ojos, justifican el fuego de tu fe y de tu amor? (Revista de Revistas, 23 de mayo 1920, 524: 14).
La poesía de Laura Méndez de Cuenca es, por su factura, clásica; por su búsqueda y visión, ecléctica, y por sus contenidos, romántica, aunque in cursionó en la factura modernista. Compuso con apego a las reglas de la preceptiva; pero también se atrevió a romper y a proponer nuevas formas, siempre sobre la base y el desarrollo natural del canon. Escribió en forma osada poemas modernistas de compromiso y crítica social.4 Su modernismo, como todos los modernismos, fue individual; pero en términos estéticos aspiró a ser una voz clásica, pues nunca abandonó el aliento de la tradición; su romanticismo aspiró a ser un romanticismo social. Como toda voz romántica, puso su técnica al servicio de sus sentimientos, que a veces elevó al sentimiento de la colectividad; su guía fue la verdad ética y se aventuró, sobre todo en su madurez, en los campos retadores de la experimentación temática y formal.
Supuso Roberto Sánchez Sánchez, en el “Estudio preliminar” de Simplezas y otros cuentos…, que el padre de la poetisa era el general conservador Ramón Méndez, que participó al lado de la reacción en los tiempos de la Intervención francesa y el Segundo Imperio, y quien fue fusilado por traicionar a su causa. Este Ramón Méndez sería el primer muerto del episodio del cerro de Las Campanas, sacrificado unos días antes del fusilamiento de Maximiliano, pero a manos de su propia facción (Méndez 2010:41).
Acuña fechó en “México, junio 6 de 1873” el soneto “A una flor”, que apareció en El Siglo XIX con la dedicatoria “A mi buena amiga la señorita Rosario Peña” (24 de junio 1873: 3).
La autora ha establecido una notable correspondencia entre “las rosas del alma” aquí dichas y las rosas “del corazón”, que en su primer soneto amoroso fueron, además, “gayas”. En “Una flor del corazón” escribió: “Flores del corazón, madre querida, / que unas tras otras, ¡ay!, se deshojaron, / y en vez de sus encantos me dejaron / cada una de ellas dolorosa herida” (El Eco de Ambos Mundos, 20 de diciembre 1873, 300: 2).
En un par de cartas dirigidas a Olavarría y Ferrari, la poetisa repugnó del modernismo estetizante como lo han entendido los que asumieron en sus obras el principio del arte por el arte y el soslayo de todo tipo de compromiso con su sociedad y su entorno. El 25 de agosto de 1896, lo felicita por haber sido nombrado profesor de español en la Escuela Normal, con lo que habrá de contribuir para que “la futura generación literaria no sea de poetas azules que se inspiren con ajenjo sino con gramática. ¡Ojalá que redima usted las letras mexicanas!” (Méndez 1896). Y en la que fechó el 25 de octubre de 1897, al comentarle que su amigo Manuel Caballero pronto abriría en Guadalajara el periódico Estrella de Occidente, en donde tenía el proyecto de publicar por entregas su novela El espejo de Amarilis, ironizó: “¡Dios quiera que no tenga esa Estrella mucho de cielo azul?’ (Méndez 1897).