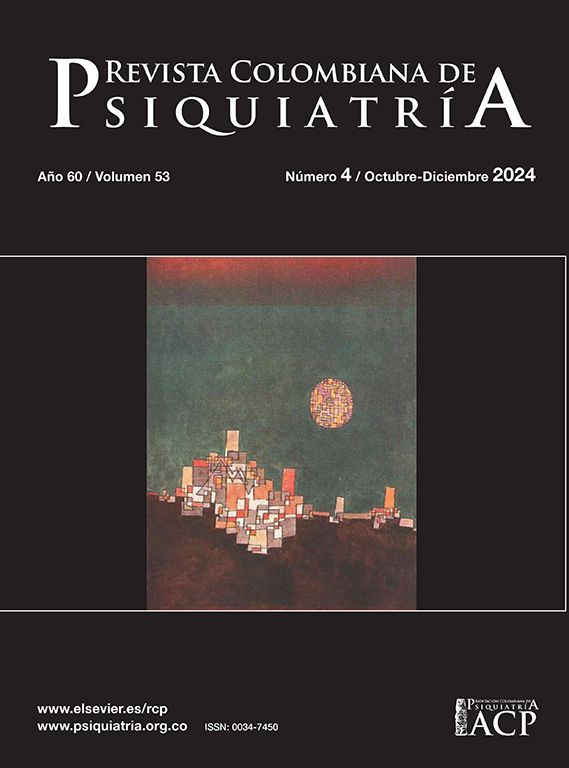A partir de dos textos de semivulgarización, pero científicamente correctos, que rinden una mirada típica de la percepción académica de los fenómenos depresivos, nos esforzaremos en mostrar lo que implica el naturalismo médico espontáneo, que afecta al aspecto moral de los síntomas mentales, tomando el concepto de moral desde su uso común, alrededor de las reglas sociales y relacionales que componen el entramado de la civilización. Esta naturalización médica descalifica como epifenómeno este hecho: la dimensión intencional de los hechos psíquicos y también los casos en que la intención contenida en un estado mental cuenta como intención, es decir, justamente el caso en que este estado tiene valor moral; así es como se presenta la depresión, como un dolor moral. Por un lado, se muestra cómo una visión desconoce y rechaza esta intencionalidad en los estados depresivos, lo que arraiga la depresión en un estado neurobiológico, y por otro, otra que trata de recuperar esta intencionalidad a través de postulados evolucionistas, pero sin llegar a conseguirlo realmente. Es el desconocimiento de la gramática moral de las expresiones y de las emociones depresivas y de los actos como hechos simbólicos, que hacen desembocar en ilusiones naturalistas.
From two semi-popularised, but scientifically correct, texts, that provide a typical look of academic awareness of depressive phenomena, an attempt will be made to show what spontaneous medical naturalism involves, including the moral aspect of mental symptoms. The concept of moral from its common use that circles around the social and relational rules that make up the fabric of civilisation. This medical naturalism disqualifies, as an epiphenomenon, this fact: the intentional dimension of psychic facts, but also cases where the intention contained in a state of mind counts as intended, i.e. precisely the case where this state has a moral value. This is how depression is presented, as a moral pain. On the one hand, it is shown how a vision rejects and disavows intentionality in depressive states, rooting depression in a neurobiological state, and on the other, another one that tries to recover this intentionality through evolutionary postulates, but without actually achieving it. It is the ignorance of the moral grammar of depressive expressions and emotions, and of acts, as symbolic facts, that lead to naturalist illusions.
La crítica social, como ahora sabemos abundantemente, se ha interesado de cerca en la depresión. De hecho, es difícil pasar por alto una expresión de malestar que tiene tantas características de «enfermedad del siglo». En resumen, con la depresión, habríamos tenido al final del siglo xx un equivalente de la histeria y la neurastenia de finales del siglo xix: no solamente las enfermedades bona fide, validadas por la medicina científica avanzada, sino al mismo tiempo el medio privilegiado de expresión para el malestar individual y colectivo; serían entonces las formas de sociabilidad, y más aún en el caso de la depresión, un tipo de imán normativo, que define por un lado los límites de lo normal y lo patológico de la conducta humana (paradigmáticamente depresivo es «el que está mal») y, por otro, la movilización de las fuerzas más poderosas en la sociedad, con el propósito, por ejemplo, de «medicalizar la existencia» en respuesta a esta percepción de ese malestar bajo la forma de una «enfermedad depresiva» o, por el contrario, la «psicologización», lo que sería una respuesta legítima de los individuos a las presiones sociales a las que se enfrentan.
Todo esto es muy sugestivo.
¿Pero qué sucede si confiamos por un momento en el análisis descriptivo, gramatical (y quizá lógico) de los usos académicos de la noción de depresión? ¿Cómo esta noción organiza, en efecto, en una red de dependencias mutuas, ciertas características de nuestras conductas y nuestros sentimientos (especialmente nuestros sentimientos morales), de manera que «depresiones» tan contradictorias como las del neurobiólogo y las de Freud puedan reclamar cada una un sentido hegemónico? ¿Es incluso concebible que una sea cierta porque la otra es falsa? ¿Acaso la dispersión de los sentidos de la depresión no nos dice más que las reducciones unilaterales que les imponemos?
Con base en esto, en cualquier caso se puede reconsiderar los temas del conflicto de interpretaciones que describíamos anteriormente.
No negamos en principio cierta consistencia a la «enfermedad depresiva», como a veces se la llama, como si hubiera que desterrar la sospecha de que la depresión no es algo médicamente grave. Sin embargo, no podemos quedarnos allí. Debido a que, para tratar los afectos depresivos como una «enfermedad», se requiere una sutil formalización psiquiátrica de nuestras tristezas, nuestras vergüenzas, nuestras culpas, nuestra fatiga y nuestros gestos lentos o dolorosos (con la institucionalización correlativa de su medicalización), grosso modo, emociones relacionadas con la moral, es decir, sensibles a las reglas sociales y las relaciones con el otro. Ya que estas emociones, como objetos de la ciencia, en particular de la neurobiología, merecen un poco de atención crítica. Porque es inmediatamente intuitivo que su inclusión dentro de una «enfermedad» no es el resultado empírico de un descubrimiento científico (como, por ejemplo, el descubrimiento de los microbios que causan las enfermedades infecciosas). Es el efecto teórico de la reescritura de su contenido moral habitual en nuevos términos, tratable mediante la neurobiología, implicando un análisis conceptual de lo que son o serían «en verdad» la tristeza, la vergüenza, la culpa, el estancamiento de la acción, incluso su autodestrucción, y los dolores que prosiguen, etc. Pero entonces, visto desde esta perspectiva, la «enfermedad depresiva» revela una lógica especial. Y, como tal, el saber psicopatológico que se deduce de esto, radicaliza las estrategias de normalización médicamente asistida de la vida íntima que denuncian sociólogos y psicoanalistas. De hecho, precisamente porque este saber procede de un punto de vista filosófico riguroso de lo que debe ser lo mental cuando se transforma la psiquiatría en una rama de las ciencias naturales, ese saber brinda a los actores (pacientes y médicos) la confianza de la cual carecían: la de solo actuar bajo la verdad de las «leyes naturales», lejos de la contaminación ideológica, incluso lejos de cualquier encrucijada moral, cuando esta referencia moral no se considera, de repente, una cortina de humo adversa a la comprensión objetiva y científica de la depresión.
Pero, justamente, ¿la depresión no es eminentemente moral? —entendiendo moral en el sentido común que se atribuye al término—. ¿A partir de qué punto de vista detectamos que en la depresión hay generalmente más fatiga y dolor que pereza y queja? Si acaso apenas lo sabemos para el abatimiento triste, ¿pero lo sabríamos más directamente en el caso de la depresión mayor? Eso es pedir a la palabra «patología» hacer mágicamente todo el trabajo que se debe efectuar: probar que el sentimiento moral del depresivo es una ilusión, un efecto de la enfermedad y no su causa, y poner fuera de juego igualmente el cuestionamiento en el cual se inscribe lo que llamamos «dolor moral».
De ahí el título de este texto: ¿qué transformaciones lógicas gramaticalesa deberíamos imponer a los conceptos psicológicos ordinarios en los que se expresa el malestar depresivo, de modo que, por un lado, se conviertan en los objetos de las ciencias naturales (es decir, de la neurobiología) y, por el otro, que motiven actitudes y comportamientos (terapéuticos o institucionales) totalmente independientes de los que rigen habitualmente la evaluación moral de estos «síntomas»? ¿Qué debemos pensar de estos cambios? ¿Cómo expresan mejor, con más claridad y, sobre todo, más realmente lo que es la depresión? ¿Desplazamos por fin de manera efectiva las encrucijadas de la disputa naturalista/constructivista sobre la depresión si tomamos ese camino filosófico?
Para analizar el esquema de la evolución de la doctrina actual de la depresión (desde los años ochenta del siglo xx), nos proponemos examinar dos dimensiones. La primera es una visión eminentemente naturalista y biológica (donde ni el agente ni la intencionalidadb de las acciones cuentan para entender la depresión) y una segunda que también es naturalista, pero donde el agente y sus intenciones cuentan y la teoría se arraiga en una visión evolucionista y no bioquímica.
Parece que las teorías dominantes, como la neurobiológica y la cognitiva, facilitan una profunda desmentalización de la «enfermedad depresiva». De hecho, diríamos, es de manera cada vez más verbal y externa que devolvemos a «la mente» las patologías concebidas a partir de ahora como trastornos del estado del humor o como trastornos del actuar o de la acción entrelazados con la cognición y las emociones. Una de la claves de esta desmentalización es el eclipse de cualquier análisis contextual y holístico de la depresión. Otra es el fracaso de los proyectos de explicación puramente neurobiológica de la depresión. Esta supresión se logra bajo la sombra de silenciosos apriorismos metodológicos. La consistencia lógico-lingüística del juego de los afectos depresivos (la culpa, la abyección, el aburrimiento, el dolor, el remordimiento, el cansancio, etc.) —es decir, donde el lenguaje permite una relación de los unos con los otros—, tan sensible en la experiencia moral, se desvanece así cuando se somete a la prueba de técnicas de evaluación «dimensional» que desmiembran la sistematicidad vivida: es sin duda el efecto obvio de las escalas psicométricas.
¡Habría mucho que decir acerca de estas escalas!
El simple hecho de volver en un ítem nociones tan delicadas como la tristeza, la vergüenza, la culpa (me siento… un poco, mucho, etc.), intercalando un enigma moral a otro con preguntas sobre la duración y la calidad del sueño o de la actividad sexual, pulveriza la cohesión psicológica de estas emociones e induce al sujeto «psicometrizado» a reducirlas a vagas sensaciones de malestar. Dado que estas son los únicos hechos mentales sobresalientes que le quedan, cuando las extraemos aisladamente de cualquier elaboración mental de forma continua, y que suspendemos el diálogo, incluso interno, donde estas aparecen mutuamente como razones las unas de las otras. No cuenta más entonces sino la inercia de los movimientos finos viscerales que asociamos con el asco de nosotros mismos, con el remordimiento, con el sentimiento de fracaso, sin tener los contextos específicos en los que estos estados se nos vuelven odiosos. Debido a tales métodos psicométricos, no estamos ansiosos porque nos sentimos culpables de no sentir vergüenza por nada, delante de alguien con quien nos resignamos a hablar de ello, pero sin saber por qué él nos repugna sexualmente (eso sería de una complejidad inmanejable e inobjetivable). Pero tenemos la ansiedad, la culpa, la vergüenza y el asco (cuatro ítems, eso es todo, muy sencillo)c.
Además de la ignorancia metodológica (que es de principio), la naturaleza holística de las experiencias afectivas y sus razones, el postulado de estos cuestionarios y estas escalas, es entonces que tenemos acceso en primera persona, y directamente, a la calidad de sus afectos. «Sabemos que» somos culpables, pero no estamos avergonzados; cansados, pero no enojados, etc. Nunca se le ocurre a nadie que se trata de una teoría filosófica de las emociones bastante especial. Ciertamente no es el tipo de filosofía de la que los evaluadores se sirvan en sus interacciones cotidianas, en las que, al contrario, describir exactamente la emoción que sentimos es un proceso de negociación y ajuste permanente con los demás y a lo que los demás piensan y sienten acerca de nosotros mismos. Así, puedo sentirme cansado, pero los demás pueden también tener objetivamente razón en mi contra, aquellos que me juzgan en un estado de rabia que peno en reprimir… y los ejemplos de variaciones de este tipo son legión. Estos arruinan completamente la creencia en un acceso introspectivo verdadero de principio (o al menos incorregible) a la calidad de nuestros propios afectos. Esta alternativa recuerda el hecho de que no hay emoción sin respuesta coemocional de los demás: no hay emoción sin la mutua asignación afectiva, sin expresión de las emociones o sin que esas emociones se dirijan a alguien. Pero, por supuesto, plantear una alternativa conceptual de este tipo, involucrando los efectos, rehabilitaría varios métodos de la entrevista psiquiátrica clásica, sin escalas ni cuestionarios, o sea, sin cuantificación. Esta los volvería perfectamente naturales e incluso esenciales, precisamente por ser subjetiva e intersubjetiva, mientras que hoy la gran mayoría de los profesionales consideran, por desgracia, que hemos hecho un gran avance librándonos de la subjetividad a través de la objetivación psicométrica.
Pero la metodología psicométrica está lejos de ser la única culpable de la desmentalización (o desmoralización) de las «emociones» y «cogniciones» depresivas (es decir, en la naturalización de los afectos y las razones que intervienen en una depresión).
Como tampoco hace falta decir que esta desmentalización radical (haciendo, en resumidas cuentas, de la experiencia depresiva un epifenómeno más o menos arbitrario de un trastorno cerebral) tiene pocas probabilidades de atraer a un neurobiólogo. Este cree más en los accidentes específicos de la evolución-adaptación de los organismos que en las explicaciones demasiado directas de trastornos bioquímicos elementales. No es que no existan estos trastornos, sino que todavía es necesario asignarles un lugar en la economía funcional global de los organismos. Ahora bien, esto se olvida a menudo, requiere al menos algo así como una «mente» o, por lo menos, desde los animales de las zonas más altas de la filogenia, algo que sepa tomar en cuenta un «sentido» o una intencionalidad regida por reglas, si tanto es que vivir sea adaptarse, entonces, hay que tener comportamientos inteligentes (flexibles en función del contexto, revisables, etc.): de eso es que la depresión parece ser precisamente la afección por excelencia, e incluso la que verifica empíricamente la exigencia de una «mente» para articular la evolución darwiniana con la etología.
Es esta psicopatología cognitiva evolucionista que puso nuevamente en el papel la cuestión de lo mental no a través del trastorno del humor, sino bajo el ángulo de la inhibición o el enlentecimiento psicomotor en su vínculo con la acción intencional; pasamos del punto de vista del clínico que observa lo que pasa «dentro de la cabeza» cuando estamos deprimidos al del etólogo que constata el fracaso de la acción necesaria para la supervivencia del depresivo.
Por lo tanto, la depresión se rementaliza: permanece inscrita en las coordenadas neurobiológicas, pero implica al menos el tipo de mente necesario para una estrategia intencional de adaptación sobre la base de normas y contextos cambiantes, por lo que la explicación correcta de los síntomas ya no es el trastorno bioquímico (que sería una causa próxima), sino la elucidación del papel causal de este trastorno en la conducta global, lo que encierra otras disfunciones posibles. Es en esta perspectiva que entran las terapias cognitivas y conductuales, señalando que éstas no apuntan al contenido del significado de las metas de un depresivo, sino a su consistencia intencional y su éxito como acciones finalizadas.
¿Tal visión de la textura intencional de la depresión (de sus efectos y problemas psicomotores que esta exhibe; el estilo de acción lenta, cansada y pesada que controla), esa transmisión (a la cultura) de los contenidos finos de la mente depresiva, es sostenible? Para hacer esta pregunta correctamente, tenemos que verla surgir a partir de lo que se ha construido de manera que no se plantee de nuevo. Hay que hacerla emerger contra y a pesar de las teorías de la depresión que la vacían a priori de todo sentido. Formulándola, la idea es que se comprenda mejor la depresión, la de los neurobiólogos y los psicofarmacólogos. De ahí nuestro recurso previo a dos concepciones de la depresión un poco antiguas, pero todavía muy estables y siempre ejemplares, las de Sheldon Preskorn2 y Daniel Widlöcher3.
La desmentalización de la depresión: un cerebro de humor tristeEsto es lo que Sheldon Preskornd escribió en 1998 en el sitio de Medscape®, que muchos psiquiatras estadounidenses consultan para mantenerse al tanto del estado de la investigación y las nuevas recomendaciones terapéuticas:
- •
«Puede ser que el clínico llegara a la conclusión de que los síntomas depresivos son resultados comprensibles de la situación de vida del paciente y/o de factores estresantes recientes. Aunque esta conexión pueda parecer obvia debido a nuestras creencias culturales, a menudo es falsa. La depresión grave podría ser la causa de los problemas de la vida en vez de su consecuencia. […] Tener una «razón» para la depresión grave no altera el curso, no reduce la gravedad ni las consecuencias ni cambia su capacidad de responder al tratamiento. […] [Los pacientes deprimidos] se sienten culpables o responsables de su enfermedad (illness). En la búsqueda de una razón, a menudo atribuyen su enfermedad a factores externos tales como «estrés» en el trabajo o en el hogar. Puede ser que las dificultades en el trabajo o en el hogar sean más una consecuencia que una causa de la enfermedad»2e.
La eliminación de las razones (que no son más que formas de describir la comprensión en primera persona de los estados mórbidos, e incluso de atribuirles falsas causas basadas en racionalizaciones post hoc) en beneficio de las causas (que son las únicas reales, y que además se definen biológicamente), es algo familiar para el filósofo; lo que sí es nuevo es su transformación en ideología psiquiátrica y terapéutica.
Por supuesto que, si comenzamos a explicar a las personas que el problema no son ellos ni lo que le ocurre a su persona, sino a su cerebro, es absurdo. El sofisma de la depresión reducida al estado depresivo del cerebro es demasiado tosco aquí. No hace falta decir que en realidad no se tratan cerebros depresivos, sino a la gente depresiva que tiene cerebros, que se queja con los otros, de una manera bastante coaccionada por su cultura. Además, solo se juzga la pertinencia de los actos terapéuticos como la de las teorías de la depresión a través de los efectos en la persona, no de lo que pasa dentro de su cráneo.
Pero debemos resistirnos a la tentación de desafiar la posición de Preskorn porque se basa en una filosofía muy coherente. Si los enfermos, según dice, son invitados a tomar los antidepresivos «como antibióticos», es en el marco de una reconfiguración deliberada de la autopercepción que tiene el paciente deprimido, y que transforma a la persona típica deprimida en una «deprimida mayor» caracterizada.
Él es consciente de que el pronóstico de depresión es en sí algo deprimente (los antidepresivos son eficaces, pero no lo suficiente), así que desarrolla excelentes circunloquios para minimizar el riesgo de recaída2. Pero es precisamente esta estrategia que lo lleva al punto de inflexión: la baja autoestima, que es inicialmente un signo clínico de depresión, se convierte poco a poco en el efecto causal. Y también hay que extender este razonamiento a todos los aspectos mentales de la depresión: lo mismo ocurre con la influencia negativa de atribuciones a los familiares o a las circunstancias, cuyos retorno e internalización mórbida (culparse a sí mismo, denigrarse, etc.) son en última instancia efectos del mismo tipo, imputados a la «enfermedad depresiva». Sería lo mismo con la fatiga y diversos dolores que a veces acompañan a la experiencia depresiva: no son más los signos de un «no lo logro» y que, como consecuencia, la respuesta de los otros en la interacción habitual se deteriora, por lo que la depresión es aún más deprimente. No: la depresión mayor, que persiste y no se resuelve espontáneamente, tiene todo esto por efecto, y todo lo que el sujeto pueda creer es una puerta abierta a una peligrosa atribución causal a sí mismo (que alimenta la depresión y, finalmente, la expresa en la conciencia) de lo que tiene como verdadera causa una disfunción cerebral asubjetiva.
Sin embargo, Preskorn no comete con ello ningún sofisma. Es la propiedad de cualquier descripción objetivadora de nuestros estados mentales de permitir su reescritura en términos de efectos causales de nuestros estados cerebrales. Digamos que es una perogrullada decir que, en general, lo que pensamos responde a una activación neuronal=x (no obstante, lo inverso es falso). Pero Preskorn radicaliza esta verdad de Perogrullo: ya no hay ningún punto de agarre de las razones subjetivas de estar deprimido en la conexión, cerrada y perfectamente autosuficiente de las causas neurobiológicas objetivas de la depresión. Es imposible, en casos extremos, incluso dar una «razón» para estar deprimido que sea otra cosa diferente de una racionalización, en sí mórbida, que se produzca bajo la influencia de un estado del humor alterado. ¿Y qué «razón» puede sostenerse, de hecho, cuando uno hace de la depresión la causa de las «cogniciones negativas»?
Este es el principio del círculo (vicioso y virtuoso) en el que gira el concepto de la depresión de Preskorn, y que lo hace inexpugnable. Porque, ya que los pacientes se pliegan a dicho proceso de evaluación de su estado del humor, estos respaldan que de hecho sus razones para estar deprimidos no tienen un papel causal en cómo se sienten. Podemos gritar todo lo que queramos que se trata de una despersonalización. Este es precisamente el requisito sine qua non para aislar la molécula que afectará al estado del humor y permitirá la readaptación, puesta en riesgo por cierto grado de ansiedad, tristeza o cansancio supuestamente «psicógeno», etc. Ninguna de estas moléculas se podría probar ni se podría establecer su eficacia si no pudiéramos preguntar a los pacientes a los que se administran para estados mentales cuyas variaciones pueden discernir sin referirlas a circunstancias motivantes, o a razones de tenerlas o no tenerlas. De hecho, tenemos acceso a dichas variaciones, o al menos podemos abstraer ciertas variaciones de nuestra experiencia depresiva de las circunstancias que la rodean. Si todo en nuestro humor tuviera una razón contextual (consciente o no, poco importa), no distinguiríamos justamente entre estar triste y estar deprimido y enfermo.
Como la anatomía de la depresión es cada vez más una subdivisión biológica de síntomas-insignia, concebidos como objetivos químicos, solo se puede juzgar la terapia en términos de lo que los neurobiólogos aíslan químicamente como relevante para estos trastornos, solo los estados mentales abstraídos de esta manera constituyen los ítems tratables por el estadista. Pero si estos trastornos no tienen, en principio, ningún anclaje subjetivo, ni siquiera tienen —y es más importante— anclaje individual. Al contrario, esto es imperativo para identificarlo en una población normalizada, en la que las circunstancias particulares que son válidas para la depresión de X o Y son promediadas y abolidas. De una escala de Hamilton para el diagnóstico a una escala de Zung para evaluar el impacto del tratamiento, el círculo se completa. Mientras tanto, tal proceso cognitivo-conductual o tal molécula (imipramina, fluoxetina, etc.) han producido sus efectos.
¿Dónde está el problema? En esto: que ya no sabemos de qué estamos hablando.
La depresión, en un sentido, perdió toda calidad y forma, no es nada que se viva, sino algo=x que tiene como efecto que uno experimenta grosso modo (es decir, estadísticamente) lo que la gente llama «depresión» cuando no tienen más que esa palabra para hablar de su tristeza, de su duelo, de su fatiga, etc.
Eso es lo que sucede a la salida del círculo del que Preskorn indica la curvatura: sentido y razón en la depresión son tangencialmente excluidos. Es en el fondo una posición filosófica cercana al emotivismo de Hume: su versión salvaje o espontánea. Pero como sea que el círculo que aislamos de la lógica de Preskorn sea amplio o estrecho, el sujeto depresivo se encuentra excluido. Al mismo tiempo, y por eso no hay que perder de vista la ganancia que opera, este se encuentra más estrechamente cernido en la realidad objetiva de su sufrimiento. Son el derecho y el reverso del mismo proceso.
Pero todo esto sucede como si los clínicos no leyeran nunca psicología social. Stanley Schachter y Jerome Singer montaron en los años sesenta un dispositivo ingenioso para ver hasta qué punto las atribuciones a las circunstancias exteriores, que contrarían tanto a Preskorn, afectaban a la experiencia mental emocional y social, vivencia experimentada en la interacción y cuidadosamente distinguida de los estados de excitación corporales4. Habían inyectado noradrenalina (que estimula el sistema nervioso simpático) a sujetos que creían que se les administraba una medicación que actuaba en la vista. Se constituyeron dos grupos para llenar cuestionarios sobre los efectos de dicha experiencia. Un grupo tenía un cómplice cuyo objetivo era alegrar a los presentes; el segundo tenía un cómplice al que se indignaba delante de todos a causa de las preguntas formuladas («¿Cuántos amantes tuvo su madre?») y debía poner a los participantes en contra de los experimentadores. La misma sustancia provocaba dos reacciones opuestas: jovialidad aquí, rabia allá. Para interpretar psicológicamente las modificaciones que se habían sentido con la noradrenalina, no solamente los sujetos participantes habían recurrido al contexto emocional de la interacción (alegre o escandalizado), sino que el contexto había mostrado su fuerza determinante, superior a todos los factores internos, puramente fisiológicos, de la experiencia de los participantes.
Una fórmula como «el cerebro depresivo» no genera ninguna dificultad cuando es la notación del resultado de una observación empírica (p. ej., el cerebro de cierta subclase de depresión presenta anomalías estructurales). Porque, incluso si el cerebro depresivo fuera la causa de «cogniciones depresivas», incluso si —y tal vez sea el caso— la depresión influyera en la racionalización mórbida de nuestras vivencias mentales y nos hiciera tomar los efectos como causas, la depresión depende finalmente de una gramática moralf.
Resumamos entonces la visión de Preskorn y las corrientes naturalistas:
- •
Se puede tratar perfectamente las expresiones de la depresión, intelectuales o afectivas, como efectos neurobiológicos.
- •
Esos efectos son individualizables, cada uno aparte. Se pueden cuantificar y medir su variación. Empero, los signos emotivos y las expresiones narrativas de la depresión pertenecen a una red donde solo tienen sentido en relación los unos con los otros.
- •
El aplastamiento de los signos sobre sus causas capta, aparentemente, las regularidades más generales del proceso depresivo. Pero es homogeneizando/estandarizando las experiencias depresivas de manera tal que ese proceso depresivo resulte al menos tanto de la operación estadística como del hecho de que este la precede y resulta de ella.
- •
El epidemiólogo y el psicofarmacólogo necesitan esta reescritura causal/cuantitativa/psicométrica para definir el objeto «depresión».
- •
Se puede, a fin de cuentas, persuadir a los pacientes de autodescribirse en términos naturalizados (responder por «duermo más» o «lloro menos», etc.), lo que confirma su pertinencia. El léxico científico de la depresión naturalizada funciona entonces en segundo grado como un nuevo espacio de razones, suscitando otras interacciones, según otras reglas sociales.
Pero «el cerebro depresivo» permanece siempre como una manera de hablar. Porque necesitamos saber previamente lo que es la tristeza, el duelo, la fatiga y el juego de afectos y actitudes que están ligados para comprender dicho enunciado. O más exactamente, cómo llegamos a dicho enunciado. No es este enunciado lo que sirve, en realidad, para explicar de mejor manera lo que queríamos decir de modo informal o banal cuando nos considerábamos «deprimidos». Al contrario, el concepto naturalista de lo mental (o más bien su ambición de desmentalización radical de lo mental) se transforma en una representación social, incluso ideológica, en ese punto exacto donde se impone la ilusión de una mejor «explicación» a través del cerebro. En resumidas cuentas, Preskorn muestra por qué una naturalización indispensable para el abordaje biológico de la depresión no puede servir al mismo tiempo de regla moral para desmentalizar/desmoralizar la experiencia depresiva.
Ahora, ¿qué debemos pensar de otro enfoque, también naturalista, pero que, al contrario, cede un lugar al agente y a su mente (a sus intenciones, su inserción en un mundo de reglas sociales) arraigando los síntomas depresivos en una racionalidad biológica, pero evolucionista más que bioquímica?
La depresión como patología limítrofe de la psicopatología de la acciónEl gran argumento en favor de la naturalización de la vida mental es el estatus bífido de la acción: por un lado, la acción tiene objetivos, y el logro de estos objetivos se basa en las intenciones del agente que las selecciona (agente que, en otras palabras, debe reconocer a la acción la participación «mental»); del otro, la acción produce un efecto en la realidad. Pero la cadena causal que conduce a este efecto siempre ha comenzado cuesta arriba: antes de que nuestro dedo hale el gatillo, la información nerviosa se transmitió a la mano, etc. La idea cardinal del naturalista es que la actividad cuesta arriba del desencadenamiento efectivo del tiro (es decir, el flujo de información en las neuronas involucradas), coincida con la intención mental del tirador. La intención, por lo tanto, se convierte en una parte real de la acción y está sujeta al mismo estilo de explicación causal que los fenómenos naturales. Este esquema metafísico se completó hace unos veinte años con la utilización de la teoría de la evolución. La selección natural retiene solo los organismos cuyas acciones están bien adaptadas al contexto donde se juega su supervivencia. Cuanto más alto los seres vivos se encuentran posicionados en una escala filogenética, más complejas e inteligentes son sus acciones de adaptación6.
Por eso, por fin tenemos un concepto objetivo de la acción mucho más convincente; y, como vemos, la acción no es más en esta versión evolutiva un simple efecto causal de preactivaciones neuronales, ya que la acción causada es una acción intencional, integrada a un comportamiento inteligente, que sigue las reglas y es sensible al contexto y al entorno. La acción causada, en otras palabras, es una acción que se puede calificar de «normal» o «anormal». Que tiene sentido.
Daniel Widlöcherg conoce perfectamente este razonamiento, del cual también existen variaciones. Esto lleva a dos cosas diferentes. La primera es que se puede distinguir los casos en los que atribuimos intención a un movimiento y los casos en que esa intención pertenece realmente al movimiento y esta expresa la teleología adaptativa del organismo. Así todos los enfoques psicopatológicos propongan explicaciones motivacionales, estas no importan, la explicación que garantiza que se refieren al mismo fenómeno debe ser independiente de sus descripciones; y es justamente la acción que ocurre entre las neuronas y el entorno al cual el organismo se adapta la que ofrece precisamente ese referente. La segunda, comprendido todo de este modo, la depresión no es más que la forma general del fracaso del organismo para hacer todo lo debido para adaptarse. La depresión objetiva es «la acción varada». Y sobre todo es la «inhibición de la actividad psicomotora», enseguida la desesperanza en cuanto al éxito de la más mínima iniciativa (anhedonia), que lleva hasta la renuncia de ayudarse a sí mismo. Es la combinación de una ruina de la iniciativa motora y de su repercusión mental: helplessness y hopelessnessh. Hasta que no hayamos llegado a este grado de gravedad no se puede hablar de depresión «mayor», que es al mismo tiempo la patología limítrofe de cualquier psicopatología (cognitiva) de la acción.
«¿La sustitución de la noción de respuesta depresiva por depresión-enfermedad contradice la noción de trastorno primario del humor? Es difícil dar solución, pues esta noción de humor es muy imprecisa. La pérdida de incitación a actuar y el sentimiento de impotencia ciertamente pueden ser considerados como trastornos del humor. Ahora bien, las dos características fundamentales de la nueva teoría son que este tipo de desarreglo no es una alteración de un estado afectivo, sino la amplificación de una respuesta de la conducta natural, y que la tristeza no es el factor que explica esta respuesta. Los signos de la depresión no son las expresiones de la tristeza. Atestiguan una actitud de estancamiento que va acompañada de tristeza»3.
Habría seis tesis que podrían desprenderse de este breve fragmento encontrado en la conclusión de la obra de Widlöcher:
- 1.
La depresión no tiene por causa máxima una alteración neurobiológica del humor. El hecho de que los circuitos neurobiológicos del humor estén implicados y que se pueda actuar terapéuticamente sobre ellos no es argumento suficiente.
- 2.
El conjunto de esta respuesta se incluye en una lógica de la acción, y la depresión es en este sentido una «potencialidad universal de la acción humana»3. La acción no es tan subjetiva como el afecto.
- 3.
Existe, entonces, una depresión normal, la cual hace parte del repertorio de nuestras conductas seleccionadas por la evolución, como prolongación de las respuestas conocidas por los etólogos.
- 4.
No hay necesidad de que la tristeza motive causalmente la depresión: hay que disociar proceso biológico de la descripción social y cultural de la tristeza.
- 5.
Entonces, hay que sustituir, en contra de la ilusión introspectiva del depresivo, la relación lógica de expresión tristeza-abatimiento (de la mente hacia el cuerpo), la relación causal inhibición psicomotora-afectos depresivos (del cuerpo hacia la mente).
- 6.
La repuesta depresiva no se encuentra «en una relación comprensible con el conjunto de la experiencia»3. Que esta relación haga un llamado a los motivos inconscientes no es importante. Existe un sentido objetivo de la respuesta depresiva, pero que no se enuncia en términos de razones de estar deprimido: es el sentido de la función adaptativa que fracasa, y eso es lo que debe causar dicha función.
El poder de seducción de estas ideas es que corta de raíz el conflicto de las explicaciones psicogenéticas u orgánicas de la depresióni. Pero la naturalización psicopatológica de la acción tiene un precio elevado. Si se remonta a las intuiciones que la sostienen, nos damos cuenta de que estas seis tesis son frágiles, ya que, para ver una acción o el impedimento de una acción, es necesaria una teoría de la acción. La hipótesis de la acción se arraiga en el hecho clínico de que la depresión mayor está constantemente acompañada de trastornos de la esfera motora (estancamiento o, al contrario pero raro, agitación ansiosa). Widlöcher dice que eso se puede observar sin tomar en cuenta la coloración subjetiva de los afectos, sujetos ellos a las variaciones culturales. Sin embargo, no estamos seguros de que las acciones sean algo que se observe. Dicho de otro modo, dudamos de que se pueda comenzar por objetivar una acción para enseguida remontar hacia las intenciones que la motivan, y mantenerla a distancia de la contaminación por las descripciones y las evaluaciones del agente o por sus racionalizaciones post hoc, tal como denuncia Preskorn. De hecho, si somos animales sociales, nuestros gestos son malos indicadores de lo que son nuestras acciones y la motricidad, lejos de formar el núcleo duro de la acción, es más bien su residuo. Porque ser social no es para nada efectuar acciones, en el sentido de movimientos corporales y materiales, sino realizar actos. No hacer nada, no decir nada, eso puede tener más consecuencias considerables para un ser social, no en tanto gesto (nada pasa), sino en tanto acto simbólico. La razón es que nuestros «hechos y gestos» antes que nada son interpretados como actos y no solamente percibidos como movimientos adaptativos. Tomemos el ejemplo de una actitud relativamente fácil de describir en términos etológicos: la postración. ¿Cómo estar seguros de que la postración de un humano, en vez de ser un estancamiento somático bruto, no es eminentemente inteligente y social? Consideremos así las cosas: ¿y si el depresivo mayor sufriera, de parte de otros, la imputación culpabilizadora de no hacer nada por estar bien? Notemos que ni siquiera es necesario que esto tenga lugar, es suficiente con que el depresivo no pueda dejar de pensar en ello. En ese caso su inacción (el estancamiento) vale como acto ante los ojos de los otros. Y él lo sabe. Incluso más, como él sabe, y que es vergonzoso no tomarse entre manos, él se postrará aún más, para evitar el desprecio, la violencia, tal vez. Pero es vano tratar de captar en el estancamiento psicomotor un núcleo prediscursivo, presocial, o por decir un ancla que detenga la deriva infinita de descripciones y de evaluaciones intencionales del agente y de aquellos que interactúan con él. Aplastar la acción sobre la actividad motora reduce a priori la intención a lo que se puede naturalizar.
La comparación con los animales, no obstante, adquiere más sentido en la perspectiva de la selección y la adaptación darwinianas. El sentido del «sentido» (es decir, para lo que sirve realmente lo que es semántico en la intencionalidad) es servir a los fines de la especie. Todo el resto (es decir, todo lo que los sujetos racionalizan sobre ellos mismos) es epifenomenal.
Ahora bien, hay en todo esto una apariencia engañosa, ya que, de la misma manera en que Widlöcher empuja al infinito el horizonte de la naturalización de la acción a la adaptación última de la especie, y supone en ese sentido respuestas psicobiológicas innatas (depresión y angustia), también podemos dilatar sin medida el horizonte de su irreductible base moral. Se nos objetará la Naturaleza y su curso grandioso bajo la presión de la selección; nosotros respondemos por la Historia que nos desnaturaliza. ¿Qué significa «estar adaptado» a un entorno tan cambiante que, en el curso de una vida, cada uno está expuesto a una pluralidad de culturas y de climas? Hace mucho tiempo que nuestro ancestro cazador-recolector, cuyas competencias psicomotoras servirían de base al hombre moderno, ya no caza y ya no recolecta. Dicho de otro modo, el equipamiento cerebral que este ha heredado ha servido a otros fines que los que justificaban la adquiscion y la salvaguarda, y ese equipo se ha conservado únicamente porque no era incompatible con los usos decididamente distintos que nuestro universo humano contemporáneo, que es todo lo que se quiera excepto natural, ha exigido de él. No incompatibles, mas no etiológicamente determinantes.
Apreciar la situación, las supuestas intenciones de los otros y, recíprocamente, las que ellos nos imputan tendrá siempre preeminencia sobre las intenciones motoras para interactuar con las regularidades destacadas del entorno con nuestros congéneres o, al menos, esos de entre ellos que consideramos «semejantes», lo que depende de las condiciones —instituidas, sociales y morales— de la interacción. Es probable que esas intenciones motoras determinen en muy poco nuestras interacciones. Pero, entonces, ¿por qué tal magnitud de preliminares omninaturalistas para una conclusión tan contraria? Del lado del cerebro, en medicina mental, hay todavía mucho por descubrir, pero poco para pensar, porque comprometerse en una investigación empírica supone resueltos de antemano los interrogantes sobre la identificación conceptual de lo que se va a hablar.
Es patente que este omninaturalismo en psiquiatría corresponde a una exigencia social, tal vez porque es más fácil designar nuestro malestar como enfermedad objetiva y no subjetiva («lo que me deprime es la falta de serotonina»). La desmentalización de la depresión en que se traduce esto es menos un error epistemológico que la consecuencia de una racionalidad psiquiátrica de un éxito rotundo. Si no existieran elementos lógicos en la descripción psicológica de la depresión (así estuvieran suspendidos cual finas gotas de razón en la niebla espesa de hechos clínicos), y si sus conexiones no limitaran nuestras opciones intelectuales respecto a la variedad inmensa de nuestras actitudes frente al dolor moral, no hablaríamos ni de enfermedad depresiva ni de depresión: no hablaríamos de nada.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
La Revista Colombiana de Psiquiatría agradece a Éditions Ithaque la autorización, otorgada a título gratuito, para la publicación de la traducción en español realizada por el Dr. Diego Londoño.
Este artículo es una traducción autorizada por Éditions Ithaque del artículo original en francés publicado en una versión más larga bajo el título «Quelques gouttes de logique dans le brouillard des dépressions» en el libro L’Esprit Malade. Cerveaux, folies, individus de Pierre-Henri Castel, Paris, Editions Ithaque, 2009.
Es decir, de qué manera se unen los conceptos que dicen lo que es la depresión y se establece una relación lógica entre ellos.
Este concepto designa el conjunto de relaciones teleológicas de dependencia entre un término que apunta y otro al que se apunta, y cuyos campos privilegiados son la significación (en el sentido en que un signo se refiere a aquello que designa) y la acción (en el sentido en que esta se realiza cuando alcanza la meta por la cual se emprendió desde un principio). Por un lado, se trata de la propiedad de los estados cognitivos de tener un contenido semántico y representar algo más allá de ellos mismos; por otro, son todas las condiciones de satisfacción de la realización de cualquier acción volitiva.
Este problema se puso de relieve en el marco de las pruebas de personalidad de Chuck Carver, pero puede generalizarse a cualquier evaluación de un estado mental por vía psicométrica1.
Sheldon Preskorn es director del Departamento de Psiquiatría y Ciencias de la Conducta de la Universidad de Kansas. Es una autoridad respetada, que ha trabajado para la Veterans Administration, la Food and Drug Administration, los National Institutes of Health y la fundación Menninger. Ha escrito varias obras de referencia sobre el tratamiento ambulatorio de la depresión y sobre los antidepresivos. Se tiene con él un punto de vista típico de los universitarios en los servicios de medicina general, así como en la consulta privada en psiquiatría, punto de vista que pone el acento en la eficacia práctica.
Nota del traductor: para cuando se publicó inicialmente este ensayo, todavía se podía encontrar el artículo de Preskorn en la página de internet de Medscape®. No obstante, el artículo de Preskorn ya no se encuentra disponible en esa página, pero sí en la página personal del autor, donde también se puede encontrar sus demás trabajos.
Gramática moral o gramática lógica de la moral designa el conjunto de conceptos que están vinculados entre sí a través de implicaciones coherentemente articuladas (relaciones de razón o motivo) como, por ejemplo, la depresión y la tristeza, el sentimiento de impotencia a actuar, el abatimiento, etc. Ninguno de esos conceptos puede tener sentido sin estar relacionados el uno con el otro, no al menos en una forma de vida humana. La idea de una gramática lógica, en el caso que nos compete, existe para combatir la creencia de que esos términos están unidos a través de relaciones causales (que es la tristeza o la impotencia a actuar que causan la depresión, o viceversa, cuando sabemos que solo usamos el calificativo «estar deprimidos» justamente para decir que estamos tristes o que nos sentimos impotentes a actuar, o cuando decimos «estar tristes» para decir que estamos deprimidos). La relación causal se determina por su exterioridad de la causa y el efecto, por el hecho de que ambos son independientes el uno del otro, pero la primera lleva necesariamente al segundo; una causa como tal no tiene autor. En cambio, la relación de razón o motivo sí tiene un autor, que no se puede separar de sus razones; las razones finalmente son una interpretación de nuestras acciones, no se imponen por una serie de hechos como una causa y su efecto. Por consiguiente, las razones están necesariamente provistas de intencionalidad; las causas, no5.
Daniel Widlöcher es psiquiatra, doctor en psicología y psicoanalista, fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional (IPA) y profesor de Psiquiatría en el Hospital La Pitié-Salpêtrière de Paris.
Es una combinación de sentimientos de este tipo que se retiene como criterio para los modelos animales de la depresión. Se lleva a una rata al borde del ahogamiento en un balde de agua (llamado test de Porsolt) donde el animal solo puede sobrevivir intentando aferrarse a un rellano cuya pendiente ha sido calculada para que los esfuerzos de la rata sean vanos. Se le administran medicamentos, y se considera antidepresivos los que prolonguen el tiempo que la rata lucha por su supervivencia. Si no, la rata queda flotando de espaldas, sin moverse, y renuncia a luchar, esto es la helplessness (sentimiento de impotencia) de la cual se infiere la hopelessness (desesperanza).
La obra de Widlöcher supera la oposición clínica entre depresión «endógena» (biológica) y depresión «reactiva» (psicológica). Que haya endogenidad (genética o bioquímica) es solo un factor de apreciación de entre muchos otros. Y es porque el estado depresivo actualiza un potencial biológico en el seno de una relación con los demás, que tiene como resultado una inadaptación, una «disfunción perjudicial» en el sentido de Wakefield7.