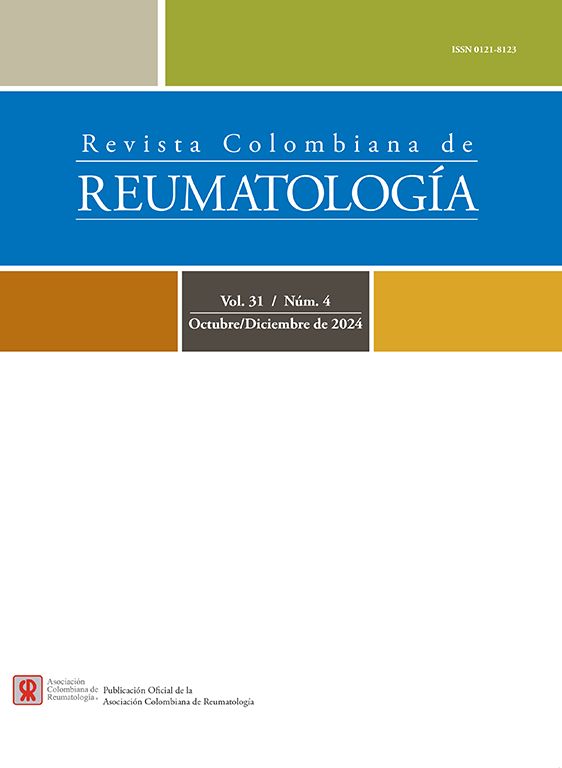En la praxis médica diaria, tanto intrahospitalaria como aquella realizada en el consultorio, el clínico formado en nuestras escuelas netamente biologicistas de los siglos xx y xxi está convencido de que no existe individuo en la sociedad que esté “sano” y que no requiera su ayuda para salvarlo del peligro de vivir. El médico se ha convertido en la punta de lanza, en el adalid contra la enfermedad, olvidando que la categorización y límites de la nosología provienen de un arreglo mental con fines pedagógicos e investigativos, y no constituyen una realidad externa con vida propia. Asimismo, el clínico busca afanosamente clasificar, aplicar escalas, calcular puntajes, insertar epónimos, multiplicar el diagnóstico diferencial, agotar todas las ayudas paraclínicas existentes, porque su formación y la sociedad le exigen, casi que le obligan a medicalizar, a traducir toda la historia de vida de un individuo en lenguaje técnico y a escribirla no ya en una biografía, sino en la historia clínica.
La medicalización se justifica en la investigación médica centrada exclusivamente dentro de la organicidad, la cual conlleva a una reducción de la causalidad que limita el entendimiento del devenir de la enfermedad, separándola de tal forma de su determinación social que se consideran los acontecimientos de vida que rodean al individuo como accidentes que van a perturbar la medición de cualquier variable biológica, y ante la mirada reveladora del investigador el resultado no puede ser distinto que la medicalización, la transformación de cualquier aspecto de la vida cotidiana en un potencial peligro para la sobrevivencia.
El reduccionismo biológico de la investigación en salud y su obsesión para la medición de un sinnúmero de variables, muchas veces no relacionadas pero con diferencias significativas, conceden una dinámica y caracterización propias a las especializaciones médicas y a las patologías. De forma que, ante la multiplicidad de “alteraciones” anatómicas y fisiológicas mensurables a través de la tecnología y desde las diversas desviaciones calculadas a partir de una definición muchas veces arbitraria de la “normalidad”, hay razones suficientes para que el médico se vuelva monotemático, para que su práctica clínica sea dominada por unas pocas o una sola enfermedad, porque, ante la abrumadora información enciclopédica derivada de las investigaciones sobre una patología en particular, así sea poco prevalente, no le queda el tiempo ni la capacidad de aprender todos los detalles reduccionistas, incluso de aquellas enfermedades que hacen parte de su misma especialidad. Por tanto, el médico ante la pregunta sobre cuál patología escoger para la práctica clínica, probablemente se incline por aquella alentada, financiada, comercializada y visibilizada por el patrocinador de turno, que en salud corresponde la mayoría de las veces a la industria farmacéutica, cuya lógica obedece al mayor rédito posible, utilizando la estadística como el único interlocutor válido en las relaciones de causalidad entre la biología y los fenómenos sociales, a través de una tendencia intrínseca que homogeneiza tanto el conocimiento como la diversidad cultural, y asumiendo una posición etnocéntrica donde la realidad del otro es reemplazada por la del investigador.
En este escenario, la sociedad y sus individuos están inmersos y subyugados al dominio “normalizador” de la medicalización, en palabras de Foucault: “Existe una política sistemática y obligatoria de screening, de localización de enfermedades en la población, que no responde a ninguna demanda del enfermo… Hoy la medicina está dotada de un poder autoritario con funciones normalizadoras que van más allá de la existencia de las enfermedades y de la demanda del enfermo.”1.
La opción del médico ante un conocimiento inabarcable, ante la presión por la “normalización”, ante la exigencia de medicalizar cada momento y variable de vida, ante la persuasión del mercado, ante los bajos ingresos, ante la carga de la responsabilidad, ha sido convertirse en un prescriptor de tecnología médica, en un intermediario autómata entre el complejo industrial de la salud y la demanda que inducen en el paciente. El médico abandona la clínica, renuncia al arte de entender e interactuar con otro en sociedad, abdica de su función creadora a través del juicio clínico para transformarse en un dispensador tecnócrata de medicamentos, para convertirse en el último trabajador no pago de la industria, aquel que firma y sella el récipe como garante de su autenticidad. El médico se ha encerrado en una fábrica de producción en serie de recetas llamadas “clínicas” especializadas para una sola patología, dejando huérfanas de médico muchas otras enfermedades e incluso al paciente hospitalizado, elaborando las mismas prescripciones para la mayor cantidad de pacientes en el menor tiempo posible, midiendo cada tanto las mismas variables para ajustarlas a la “normalidad” y asistiendo cada semestre o cada año a un evento académico que se transfigura en una especie de culto, para al unísono asimilar, repetir y predicar el conocimiento creado por otros en diferentes contextos y latitudes. No en vano Sigerist sentenciaba: “El médico que toda su vida trata un número limitado de enfermedades, fatalmente se vuelve unilateral”.