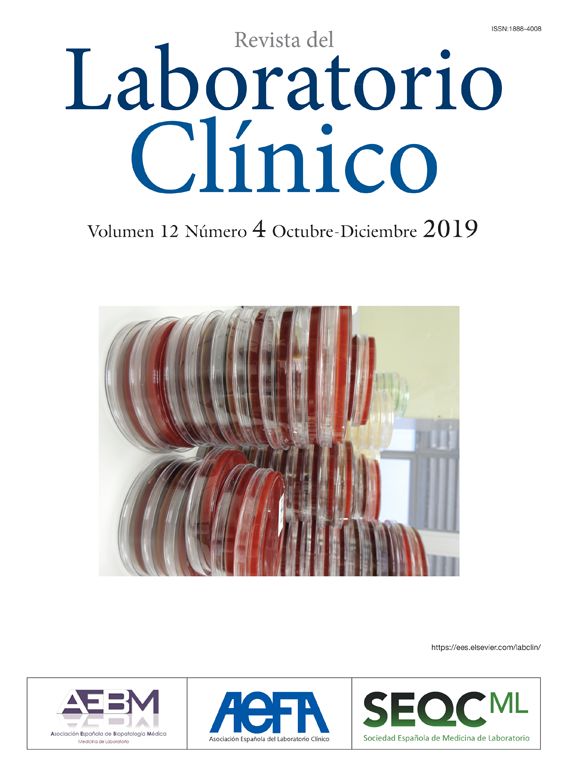En este número de la Revista del Laboratorio Clínico se publica un trabajo de Avivar Oyonarte et al1 que relaciona la presencia de plaguicidas en la sangre de una población masculina del sur de España con alteraciones en la calidad de su esperma. Entre los autores de este artículo aparecen los nombres de profesionales con reconocido prestigio en las materias que tratan, en unos casos por haber profundizado y contribuido a la normalización de los estudios seminológicos y haber impartido por distintos medios recomendaciones para su buena práctica y en otros casos al detectar y denunciar las agresiones tanto de productos fitosanitarios extendidos por todo el mundo como de algunos componentes o aditivos de múltiples artículos de uso frecuente sobre la salud humana, especialmente por su capacidad de alterar los ejes y las funciones endocrinas y por su posible colaboración en la transformación tumoral. Los asistentes a los congresos españoles del laboratorio clínico de los últimos años han podido beneficiarse de sus valiosas y generosas aportaciones, algunas de ellas impactantes para la audiencia.
Puede decirse que con el cultivo de los productos de la tierra para procurar su alimentación la humanidad inició su historia. Según indican los datos arqueológicos, esto ocurrió hace unos 10 o 12 mil años, casi simultáneamente en distintos países. Los hallazgos que demuestran estas actividades agrícolas son marcadores de los primeros asentamientos humanos, cuando el cambio de clima permitió abandonar las cuevas y construir las primeras cabañas y su posterior agrupación en poblados. Algunos de estos datos indican el uso comunal o cooperativo de un campo de cultivo por todos los habitantes de un poblado. Al cabo de los siglos, la inmensa mayoría de la población mundial depende de los productos agrícolas para su subsistencia. Los habitantes de algunos países se alimentan básicamente con poco más de una docena de productos del campo y algunos únicamente con 2 o 3 de éstos. Al ser la Agricultura tan necesaria para la humanidad, se ha desarrollado en todas las civilizaciones como una ciencia con múltiples ramas, algunas no escritas. Desde los primeros tiempos, la consciencia colectiva ha obligado a intentar rentabilizar al máximo los cultivos. Para ello, se han ido desarrollando 2 grupos de estrategias: unas optimizan los tiempos de siembra y de recolección, los riegos, el abonado y otros medios para favorecer el crecimiento de las plantas, y otras resguardan a los cultivos de los enemigos naturales que ponen en peligro su éxito. Con este último objetivo y junto con la previsión de las inclemencias meteorológicas y las posibles medidas de protección frente a éstas, el control de las plagas ha sido siempre una preocupación de todas las culturas. A pesar de ello, más de una tercera parte de las cosechas anuales se pierden en todo el mundo por estas causas, e incluso esta pérdida llega en ocasiones a suponer la mitad de toda una producción o una cosecha. Para el control de las plagas se utilizan todas aquellas actividades tendentes a eliminar o a reducir los daños producidos por animales que se alimentan de estas plantas, como insectos, orugas o caracoles, y de las enfermedades producidas en las plantas cultivadas por distintas especies de hongos o de bacterias. También se consideran aquellas acciones enfocadas a eliminar las hierbas colaterales que compiten con las cultivadas por los sustratos o enfocadas a impedir que su desarrollo desmesurado cause estragos en las plantaciones.
Aunque no puede discutirse que el control de las plagas no sólo es lícito, sino que es necesario para la humanidad, es también necesario valorar las consecuencias que determinados productos utilizados con este fin pueden acarrear para las cadenas tróficas y para la salud humana. En la actualidad, es incuestionable que muchos de los productos que se emplean para mejorar el rendimiento de las explotaciones agrarias son nocivos para el hombre, bien por su capacidad tóxica directa o bien indirectamente por sus efectos permanentes y acumulados sobre distintos parámetros medioambientales. Si nos limitamos a los plaguicidas estudiados en el artículo de referencia, estas acciones son evidentes y trabajos como el mencionado, alertan sobre sus consecuencias.
Se denominan plaguicidas (insecticidas, fungicidas, herbicidas o, en general, pesticidas) a todos aquellos compuestos químicos que han demostrado su actividad para el control de las plagas. Estos productos se pueden obtener a partir de sustancias naturales, generalmente potenciadas en los laboratorios productores, o se pueden desarrollar por síntesis en estos laboratorios. Los pesticidas alcanzaron su pleno desarrollo en la mitad del siglo pasado. En aquellos años se empezaron a utilizar sin conocer sus efectos nocivos, ya que entonces no se hacían las pruebas de toxicidad que ahora se exigen. Los pesticidas tienen un tiempo de latencia largo y, al no observar toxicidad aguda con relación evidente de causa a efecto, en esas primeras décadas se supuso que carecían de toxicidad.
Pero, ya desde aquella época, biólogos y naturalistas han ido documentando la aparición de desconcertantes problemas que empezaban a presentar los animales en distintas partes del mundo y que parecían no tener ninguna conexión. Estos problemas incluían la pérdida o la disminución de la capacidad reproductora, las mortandades masivas, las deformaciones en los órganos reproductores, los comportamientos sexuales anormales y la disminución del sistema inmunológico de las distintas especies afectadas. Una observación específica y directa que sí llevó a deducir su causa y al control de su uso era la capacidad para eliminar de forma indiscriminada insectos útiles, como las abejas, tras la utilización de insecticidas organoclorados (hoy en día muy regulados o prohibidos en muchos países). La desastrosa cadena desencadenada por algunos plaguicidas fue objeto de observaciones impactantes en algunas zonas geográficas. Según describe Carson en Primavera silenciosa (1962), en una población de Estados Unidos en la que se pulverizaron las tierras con DDT para acabar con una invasión de escarabajos, se inició un proceso de consecuencias mortales. Los escarabajos medio muertos atrajeron a los pájaros insectívoros, la lluvia arrastró los componentes químicos, que afectaron a las lombrices y contaminaron los charcos donde bebían diferentes aves. Ardillas, ratas almizcleras, conejos o zorras fueron los siguientes en morir. Los pájaros que sobrevivieron quedaron estériles, ya que el DDT impide que la cáscara de los huevos se endurezca, con lo que se rompían antes de su ciclo natural. Los gatos desaparecieron. A medida que el DDT iba escalando niveles tróficos, aumentaba su concentración en los tejidos animales.
Hace también unos 50 años que se vienen observando y denunciando los importantes efectos de algunos productos fitosanitarios sobre la salud humana. Comunicaciones como la que aparece en esta revista relacionan significativamente la exposición a plaguicidas con alteraciones en la calidad del esperma y consecuentemente con problemas de fertilidad en parejas jóvenes. Los intervalos de referencia que utilizamos en los laboratorios al valorar una muestra de semen han ido variando, y admiten como normales unos niveles que hace un par de décadas nos parecerían pobres. Numerosas observaciones demuestran también otros posibles efectos de estas sustancias, como su intervención en la transformación tumoral, en la aparición de anemia aplásica, en trastornos metabólicos o enzimáticos, en afectación de los sistemas nerviosos central o periférico o en alteraciones de la conducta. Y, lo que es más importante, estos efectos nocivos afectan tanto al individuo expuesto, y se evidencian muchos años después de la exposición, como a su descendencia (teratogénesis, alteraciones neurológicas, intelectivas o de conducta, problemas reproductivos, etc.).
La obra citada de Carson fundó las bases del ecologismo moderno. Por primera vez se pensó en el peligro de usar DDT y otros productos químicos empleados como pesticidas, y se denunció su toxicidad inmediata y su capacidad para persistir en los organismos mediante su acumulación en los tejidos grasos. Primavera silenciosa advierte del peligro de una naturaleza en la que por la acción del hombre falten las aves y otros seres vivos. Pero también es “silenciosa” la ocultación por parte de los fabricantes de insecticidas de su composición, y se amparan en la legislación que protege los secretos comerciales, la permisividad de los gobiernos ante el aumento del uso de plaguicidas a nivel mundial o la fabricación del DDT en naciones desarrolladas, que se vende para su utilización en lejanos países en vías de desarrollo sin tener en cuenta siquiera la dispersión global de estas sustancias.
El término disruptor endocrino (palabra que no se acepta académicamente en castellano, pero sí en inglés con la acepción de “perturbador” o “desorganizador”) define un conjunto diverso y heterogéneo de compuestos químicos capaces de alterar el equilibrio hormonal. Actúan a dosis muy bajas, presentan distintos mecanismos de actuación y comprenden un gran número de sustancias con estructuras químicas diferentes. Pueden recibir otros nombres, como “hormonas ambientales”, “compuestos hormonalmente activos”, “moduladores endocrinos” o, más específicamente, “fitoestrógenos”, “xenoestrógenos”, “ecoestrógenos” o “estrógenos ambientales”. Un mismo disruptor endocrino puede provocar efectos diferentes sobre la salud, mientras que varios con estructuras químicas diferentes podrían causar el mismo efecto. La capacidad de estos contaminantes de transportarse por el aire, el agua o los alimentos y de depositarse en zonas localizadas a miles de kilómetros de sus lugares de origen ha convertido la contaminación por plaguicidas en un problema de exposición global. Muchos de los disruptores endocrinos son bioacumulables y tienen largos períodos de latencia, lo que hace difícil fijar el período de exposición. La evaluación del riesgo, fijar unos valores límite de exposición o la observación de efectos tóxicos directos no son, por tanto, métodos adecuados para proteger la salud y el medio ambiente en el caso de los disruptores endocrinos como lo son, por ejemplo, para la contaminación por metales pesados.
En la actualidad hay más de 500 sustancias cuya capacidad de alteración endocrina se conoce con seguridad o se sospecha fundadamente, y cada pocos días se añaden otras nuevas a la lista. Dada la magnitud del problema, tanto la Unión Europea como los EE. UU. han iniciado programas para evaluar la capacidad de disrupción endocrina de sustancias individuales. De las sustancias identificadas hasta el momento, muy pocas se controlan mediante regulaciones específicas. En su gran mayoría, los datos de sus acciones dañinas se refieren a efectos tóxicos estudiados tradicionalmente y no a la disrupción endocrina que podrían producir, y pronto podría demostrarse que muchos de los compuestos que actualmente se consideran seguros no lo son.
La exposición a bajas dosis de compuestos que interaccionan con los receptores hormonales puede interferir con la reproducción, el desarrollo y otros procesos mediados por las hormonas. Los disruptores endocrinos pueden mimetizar la acción de las hormonas, como hacen los estrogénicos estudiados en el artículo de referencia, antagonizarlas, como los antiestrógenos o los antiandrógenos, alterar sus vías de síntesis y de catabolismo o modular los receptores específicos de una hormona en la superficie de las células diana.
Dado que las hormonas endógenas se encuentran en condiciones fisiológicas en concentraciones muy bajas, la exposición a bajas cantidades de sustancias exógenas con actividad hormonal puede alterar (“disromper”) las funciones reguladas por el sistema endocrino. Un disruptor endocrino puede provocar sus efectos adversos a dosis mucho más bajas que un tóxico que actúe por mecanismos diferentes. El momento de la exposición es crítico, ya que la actividad de las diferentes vías endocrinas varía durante el desarrollo. Las acciones de los disruptores se manifiestan de forma más evidente en los organismos que están en crecimiento más activo y en las distintas etapas de la reproducción y el desarrollo. Las sustancias con actividad que mimifique o que interfiera con la de las hormonas fisiológicas pueden mantener sus efectos adversos durante toda la vida. La disrupción de la función tiroidea en las primeras etapas del desarrollo puede causar anomalías en el desarrollo sexual, tanto en hombres como en mujeres, retrasos en el crecimiento y alteraciones en la motilidad y en la capacidad de aprendizaje. Se atribuye a los disruptores de las hormonas sexuales el aumento en la incidencia de alteraciones en el desarrollo del aparato genitourinario, y la criptorquidia o el hipospadias son cada vez más frecuentes. Otros posibles efectos de estos compuestos, como la menarquia precoz, la endometriosis o la aparición de tumores en los órganos dependientes de las hormonas (la mama, la próstata, el testículo y el ovario), están aumentando su frecuencia en el mundo occidental y contribuyen a llamar la atención sobre el mal uso o el abuso generalizado de los plaguicidas.
La dispersión ambiental de estas sustancias ha llegado a tal punto que puede decirse que no hay especie animal que no haya estado expuesta, en mayor o menor grado, al DDT y a otros plaguicidas, habiéndose encontrado contaminantes organoclorados en los confines del planeta, desde los hielos polares hasta los lagos alpinos o las fosas oceánicas. Se dice que a mediados de 1950 los esquimales no sabían qué era tener cáncer, pero en la década de 1960 se encontraron trazas de plaguicidas en su organismo y empezaron a aparecer los primeros casos de estas enfermedades. Todos estamos expuestos a mezclas y seguramente estamos contaminados con cientos de sustancias químicas sintéticas. Las evaluaciones de riesgo no tienen en cuenta los efectos aditivos y sinérgicos de las mezclas ni la presencia previa de contaminantes en el organismo que pueden potenciar el efecto de la exposición a una nueva sustancia. En el trabajo citado de esta revista sus autores encontraron plaguicidas en todas las muestras estudiadas, con una mediana de 11 plaguicidas por muestra.
El artículo mencionado inicia su texto citando el informe de Carlsen de 1992, metaanálisis que evidencia el significativo aumento entre las décadas de 1940 y 1980 de los cánceres testiculares y de las anomalías en los parámetros del seminograma. Otras muchas comunicaciones coinciden en situar la disminución en estas décadas del recuento de espermatozoides en alrededor del 50%. Al ser evidente el progresivo deterioro de las funciones reproductivas de la especie humana y al conocer la actividad estrogénica de muchos plaguicidas, se necesita un tratamiento científico escrupuloso para demostrar que aquéllas se provocan por éstos. Cuando se trata de acciones a largo plazo y con resultados no evidentes a simple vista, no es fácil demostrar la relación de causa a efecto entre la exposición a un producto y los cambios inducidos por éste en la homeostasis de un organismo. Únicamente pueden aportar evidencia los trabajos que, tras asegurar la presencia de una sustancia y de una función alterada en un individuo, establezcan una relación estadísticamente significativa entre ambas. Un inconveniente para todos ellos es la falta de una población control, ya que la ubicuidad de los plaguicidas no permite disponer de individuos limpios de estas sustancias. Este artículo analiza la asociación entre la presencia de distintas sustancias y la disminución del recuento de espermatozoides y de su movilidad de manera irrefutable, sin los sesgos que ofrecen otros trabajos sobre el tema.
Como señalan estos investigadores andaluces al final de su artículo, son necesarios más estudios epidemiológicos similares para evidenciar y denunciar los efectos de los plaguicidas y de otras sustancias que de manera global y silenciosa causan en los individuos vivos los efectos colaterales citados y otros que puedan atribuirse a estos compuestos. Aterra pensar en el alcance que puede tener la progresión sin control de estas agresiones estúpidas y egoístas, un aspecto más de las consecuencias de la actividad humana sobre el único mundo que tendrán nuestros descendientes. Para proteger la salud pública y el medio ambiente será necesario eliminar estas sustancias y sustituirlas por otras menos tóxicas o cambiar los procesos que las utilizan. Las administraciones públicas, conocedoras de sus efectos colaterales, deberán fomentar la investigación de alternativas inocuas y forzar a las industrias a reconvertir su producción. Si no es así, y progresa la situación actual, la humanidad estará culminando otro error autodestructivo al activar una guerra silenciosa, cuyas consecuencias no somos capaces de imaginar ni menos de prevenir.