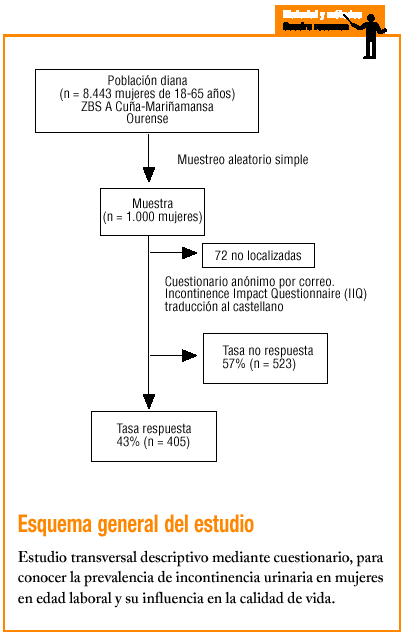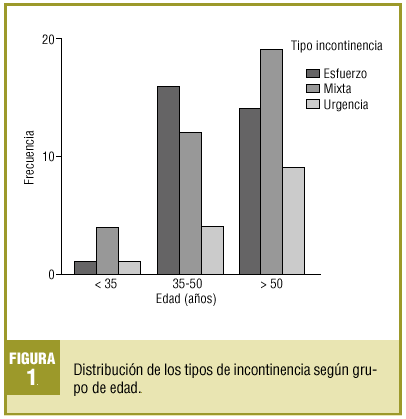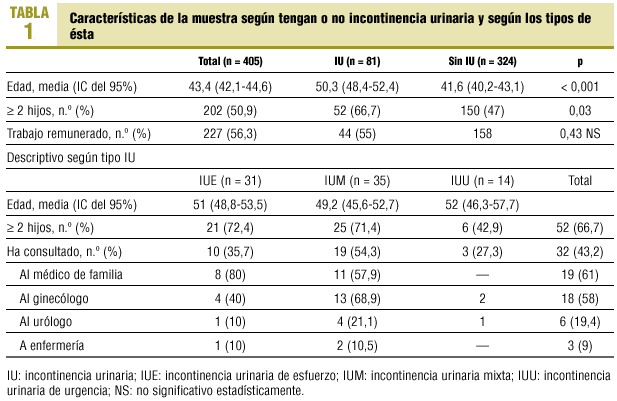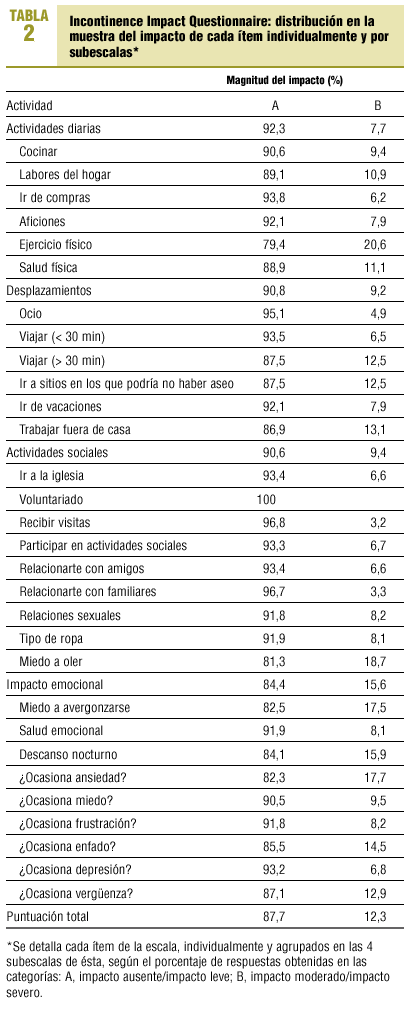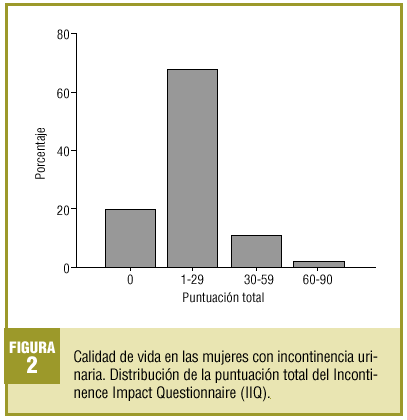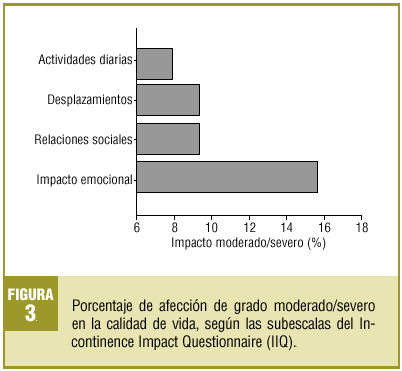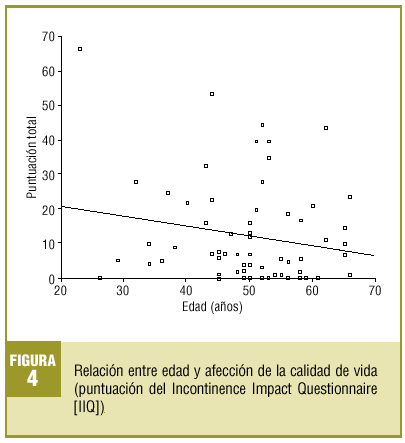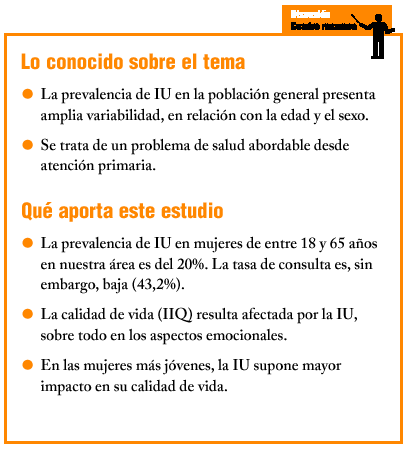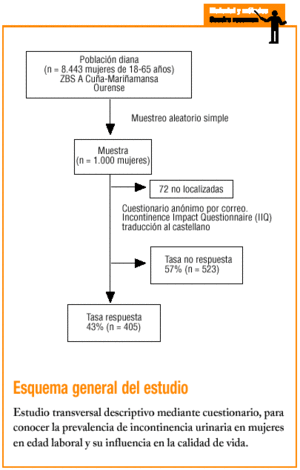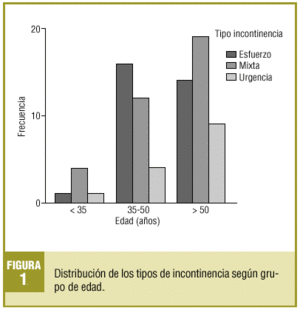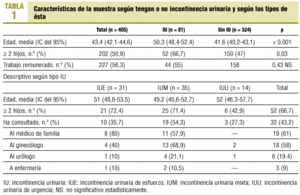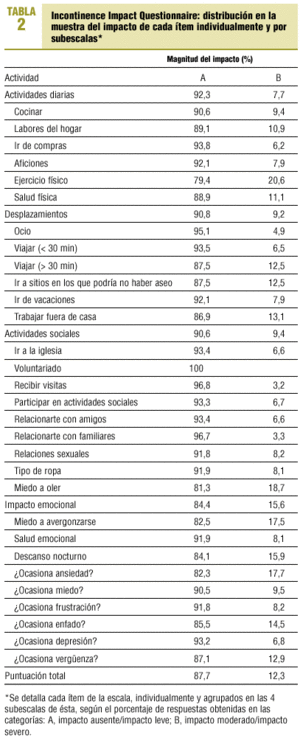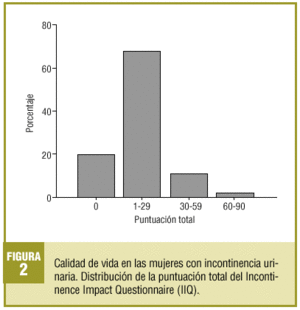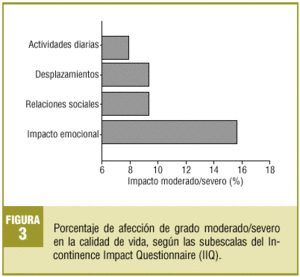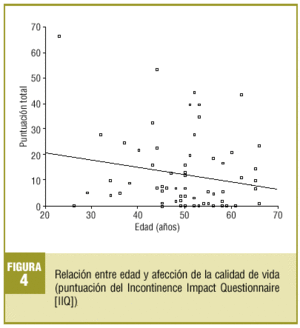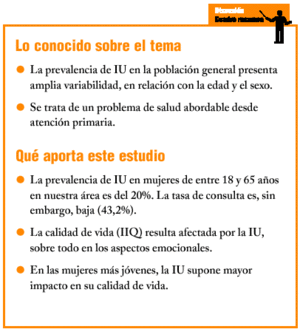Introducción
La incontinencia urinaria (IU) es un problema que se cree que afecta aproximadamente a 2 millones de españoles y que supuso en el año 2001 un 3,2% del total de la prestación farmacéutica, 210 millones de euros1.
A pesar de su impacto, tanto en términos económicos como en la calidad de vida (CV)2, su prevalencia no está bien establecida3, y varía en distintos estudios en el mundo desde el 3 al 40%4-7 en relación con la edad y el sexo3.
Según distintos estudios, la IU es motivo de consulta en menos del 30% de los casos8, y la mayoría de las veces es un problema que sólo conoce la persona que lo padece. Por otra parte, hasta en un 39% de los casos que consultan no se realiza una intervención adecuada5.
Por sus características, la atención primaria resulta el nivel asistencial idóneo para el diagnóstico precoz de la IU, ya que permite un abordaje efectivo y la prevención, especialmente en el programa de la mujer9.
Ante la ausencia de datos en la comunidad autónoma sobre este problema, el objetivo de este estudio es conocer la prevalencia de la IU en la mujer en edad laboral y su influencia en la CV en una población urbana.
Material y método
Estudio descriptivo transversal. La población de estudio son las mujeres residentes en la zona básica de salud (ZBS) de Mariñamansa, en la ciudad de Ourense, con un rango de edad de 18 a 65 años (n = 8.443 mujeres).
Mediante muestreo aleatorio simple, a partir de la base de datos de la tarjeta sanitaria, se eligió una muestra de 1.000 mujeres. El tamaño muestral de calculó para una prevalencia esperada de IU del 25% (precisión del 7% y nivel de seguridad del 95%). Se estimó un porcentaje de posibles pérdidas del 50%.
Encuesta. Se realizó un envío postal al domicilio, de la encuesta anónima, con sobre franqueado de respuesta, en marzo del 2003. Transcurridos 30 días, se realizó un segundo envío postal, completado 15 días después con refuerzo telefónico. Previamente se realizaron 2 sesiones con los profesionales del centro para solicitar su colaboración en el estudio. Asimismo, se colocaron carteles en las salas de espera.
Cuestionario y variables recogidas. Cuestionario autocumplimentado diseñado para el estudio y sometido a una prueba piloto para comprobar la adecuación y comprensibilidad de cada ítem: edad, trabajo remunerado y número de hijos. A las mujeres con IU se les preguntaba, además, desde cuándo la padecían; si se acompañaba de sensación de urgencia o estaba relacionada con el esfuerzo; si habían consultado su problema o no; en caso afirmativo, a quién (médico de familia, enfermero, urólogo o ginecólogo) y en caso negativo el motivo (lo considero normal, me da vergüenza, no creo que tenga fácil solución u otros motivos).
Se utilizó la versión en castellano del Incontinence Impact Questionnaire (IIQ), que consta de 30 ítems para valorar la CV en las mujeres con IU10, con un rango de 0 a 90.
De acuerdo con la Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR), definimos como IU el problema ocasionado por la pérdida involuntaria de orina5.
La comparación de medias se realizó mediante el test de la t de Student y análisis de la varianza. La comparación entre variables cualitativas se realizó mediante la prueba de la *2. La asociación de variables cuantitativas se analizó con el coeficiente de correlación lineal de Pearson. Se utilizó el programa informático SPSS versión 10.0.
Resultados
La muestra inicial fue de 1.000 mujeres, de las que se perdió a 72 por disponer de una dirección errónea. De las 928 restantes, la tasa de respuesta fue del 24,5% en el primer envío y del 25,2% en el segundo envío, con una tasa global del 43,6% (n = 405).
La media de edad de las mujeres que no responden es 38,9 años (IC del 95%, 37,6-39,8), 5 años menos que las de las que responden (p < 0,0001).
Las características (edad media, trabajo, hijos) de la población encuestada, las mujeres con y sin IU, y los distintos tipos de IU se exponen en la tabla 1.
Se encontró una prevalencia de IU del 20% (n = 81). Respecto al tipo de incontinencia, en 31 casos era de esfuerzo (38,7%), en 35 casos mixta (43,7%) y 14 de urgencia (17,5%). La distribución de los tipos de IU por grupos de edad se muestra en la figura 1.
En el 79,2% (n = 42) de los casos con IU, las mujeres presentaban el problema desde hacía más de un año. Lo consultaron el 43,2% de las mujeres, en el 35,4% (n = 11) a más de un profesional (tabla 1). No consultaron el 56,8% (n = 42) de las mujeres con IU, en el 71% de las casos porque lo consideraban normal, en el 9,7% porque pensaban que no tenía solución y el resto por otros motivos.
En relación con la CV, la puntuación media fue de 12,7 puntos (IC del 95%, 9,06-16,4). En relación con los distintos tipos de IU se observa que la media es de 9 puntos (IC del 95%, 3,7-14) para la IU de esfuerzo, de 17,7 puntos (IC del 95%, 11,6-23,7) para la IU mixta y de 4,8 puntos (IC del 95%, 2,1-7,6) para la IU de urgencia.
Agrupamos la afección en la CV en dos grupos, nula o leve y moderada o severa. Los porcentajes obtenidos en cada uno de los 30 ítems se muestran en la tabla 2.
Los porcentajes de afección son del 20%11 para la nula, del 67,7% (n = 44) para el intervalo 1-29, del 10,8%7 para el intervalo de 30-59 y del 1,5%1 para el de 60-90 (fig. 2).
Al analizar las cuatro subescalas resultaban afectadas con un impacto en la CV, de grado moderado a severo, las actividades de la vida diaria en el 7,7%, los desplazamientos en el 9,2%, las relaciones sociales en el 9,4% y el impacto emocional en el 15,6% (fig. 3).
La edad media para la afección nula o leve fue de 50,1 años (IC del 95%, 47,7-52,6) y de 44,6 años (IC del 95%, 28,9-60,2) para la moderada/severa, aunque sin significación estadística (fig. 4).
Discusión
Se ha obtenido una tasa de respuesta a la encuesta del 43,6%, cifra que parece aceptable considerando que se trata de una encuesta autoadministrada, enviada por correo y realizada en población general, lo cual supone habitualmente una baja tasa de respuesta12; además, es comparable con los resultados obtenidos por otros autores5. Se encuentra una prevalencia de IU del 20% que se ajusta a la obtenida en otros estudios realizados en mujeres de este mismo grupo de edad5, aunque en nuestro estudio la prevalencia podría estar sobrestimada al ser mayor la edad media de las mujeres que responden.
La edad media de las mujeres con IU en este estudio (50,3 años) es 9 años mayor que la de las mujeres sin IU, lo que coincide con lo conocido sobre el tema11,13.
Las mujeres con IU no habían consultado el problema en el 56% de los casos. Aunque éste nos parece un porcentaje elevado, resulta similar al de la mayoría de los estudios2,8. En el 71% de los casos no lo habían consultado porque lo consideraban normal14 y en un 9,7% porque creían que no tiene solución15. Esto refleja el escaso conocimiento que hay sobre este problema en la población femenina.
De las mujeres que sí consultaron, una tercera parte lo hizo a más de un profesional. La frecuencia más alta corresponde al médico de familia (61%), seguida del ginecólogo (58%), el urólogo (19,4%) y con el enfermero sólo en el 9%2.
Como era previsible, la IU de esfuerzo y la IU mixta se presentaron con mayor frecuencia en las mujeres con mayor número de hijos.
Respecto a la CV en mujeres con IU (IIQ), se encontró una puntuación global media de 12,7 puntos (siendo el rango de 0 = mejor CV a 90 = peor CV). Esto supone un bajo impacto en la CV de la muestra estudiada. En el 20% de los casos este impacto fue nulo. A pesar de no ser significativo, probablemente por la dispersión y el escaso número de casos, encontramos una tendencia de mayor impacto en la CV a medida que la edad es más baja.
La afección moderada-severa es mayor en el área emocional y menor para las actividades de la vida diaria; esto último puede ser uno de los motivos de la baja tasa de consulta por IU.
Se trata de un problema de alta prevalencia, que las mujeres en la mayoría de los casos aceptan como «algo que hay que sufrir», y que «consultan tarde y poco». Debemos plantearnos mejorar la captación, el diagnóstico y el manejo inicial de esta afección.
Sería factible desde atención primaria aumentar la captación de las pacientes, incluyendo de forma estandarizada una pregunta sobre IU en la anamnesis, especialmente en el programa de la mujer. Resulta imprescindible la implicación de todos los sanitarios en la captación de pacientes y en la prevención mediante consejo y educación en los ejercicios musculares del suelo pélvico en el posparto, intervenciones que han demostrado su eficacia en ensayos clínicos aleatorizados16,17.
Asimismo, sería necesario establecer, en colaboración con atención especializada, protocolos o guías de práctica clínica que garanticen un adecuado abordaje de esta afección relevante por su prevalencia e impacto en la CV de quienes la padecen.