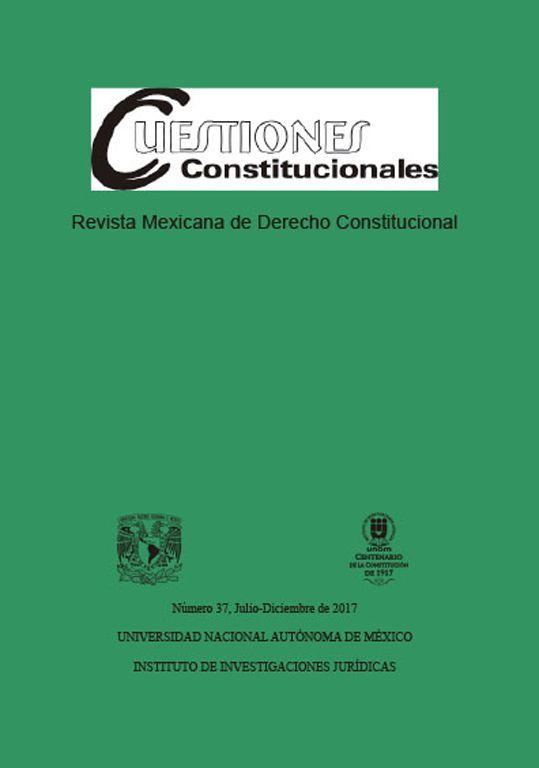El “neoconstitucionalismo” entendido como “superación” de la vieja idea de Constitución para sustituirla por otra que hace prevalecer el poder sobre el control es un falso problema, señala el autor. Incluso el prefijo “neo” en lugar de enriquecer al nombre que acompaña lo contradice. El “garantismo” es el segundo problema falso, ya que es un término que a veces se utiliza en sentido negativo concibiéndolo como exceso de trabas jurídicas que puede entorpecer la capacidad de acción de los poderes públicos. El verdadero problema, en cambio, es la aplicación judicial de la Constitución, por eso, el constitucionalismo del presente no ha supuesto la crucifixión del positivismo, sino la “positivización del iusnaturalismo”, en cuanto que ha integrado en la norma constitucional principios y valores que orientan axiológicamente el modo de ser del ordenamiento constitucional. Sin la justicia constitucional la Constitución no puede existir, ya que sería una hoja en blanco que el legislador podría rellenar a su capricho, pero sin una justicia constitucional respetuosa de sus propios límites interpretativos.
The “neoconstitutionalism” unders-tood as “overcoming” of the old idea of a Constitution to replace it with one that does prevail power over control is a false problem, says the author. Even the prefix “neo” instead of enriching it contradicts the accompanying name. The “guarantism” is the second false problem, since it is a term used sometimes in a negative sense conceiving it as an excess of juridic problems that can obstruct the ability of the public power action. The real problem is the judicial application of the Constitution, therefore, the actual constitutionalism has not led to the crucifixion of the positivism but “ the positivization of natural law,” as it has been integrated into the constitutional rules principles and values, that axiologically guide the mode of being of the Constitution. Without constitutional justice, the Constitution could not exist, since it would be a blank slate that the legislature could fill with its whim but without constitutional justice respectful of its own interpretative limits the Constitution could not exist.
Ante todo despejo la incógnita. Creo que los falsos problemas son el “neoconstitucionalismo” y el “garantismo”, porque bajo tales apelaciones lo que subyace son nominalismos vacíos de entidad teórica o concepciones por completo ajenas a la teoría en que la Constitución se desenvuelve. El verdadero problema es el de la aplicación judicial de la Constitución porque de ese sí que depende la eficacia de la Constitución misma. A lo largo de esta exposición me referiré, pues, a todo ello.
IILos significados del término “neoconstitucionalismo”Dos son, principalmente, los entendimientos que suelen atribuirse al término “neoconstitucionalismo”. De un lado, ese término viene a signiñcar lo que de nuevo tiene el constitucionalismo del presente frente al constitucionalismo clásico (o si se quiere al que prevaleció hasta finales del siglo XIX). A lo largo del siglo XX el viejo constitucionalismo liberal se fue transformando en un constitucionalismo democrático, integrando el sufragio universal, extendiendo el principio de igualdad, incorporando los derechos sociales e incluso los llamados derechos de última generación, haciendo que la Constitución no sólo regulase el modo de ser del Estado, sino también el modo de ser de la sociedad en su conjunto, de manera que las bases fundamentales de los diversos sectores del ordenamiento, tanto del derecho público como incluso del derecho privado, vendrían contenidos en el propio texto constitucional. De otra parte, las potestades públicas se ensancharon encomendándose al Estado la realización de la procura existencial (Estado social) y la ordenación general de la economía (Estado interventor, u ordenador, o al menos, regulador).
Ello supuso, inevitablemente, que las Constituciones del presente contengan no sólo reglas, sino también principios y valores, mandatos al legislador, enunciados de fines que los poderes públicos habrían de cumplir. El catálogo de derechos constitucionales se amplió, las Constituciones se abrieron, aunque de distinta manera, a la cláusula de internacionalidad de los derechos y, en fin, la propia ordenación de los poderes en el texto constitucional se flexibilizó para dotar a los gobiernos de potestades legislativas de urgencia o por delegación de las cámaras parlamentarias, para dar cabida a nuevas instituciones, como los defensores del pueblo, las cámaras de cuentas o contralorías, las administraciones independientes y, entre ellas, los organismos reguladores de los principales sectores del mercado.
Ahora bien, ese desarrollo del constitucionalismo no supuso, ni mucho menos, el abandono de su sentido originario, sino su reforzamiento. Por eso las transformaciones aludidas no ponen en cuestión la idea genuina de Constitución: una norma fundamental que limita los poderes del Estado con el objetivo de garantizar la libertad de los ciudadanos. Por ello, ni hicieron desaparecer la división de poderes (aunque la convirtieron en más compleja) ni los controles del poder llamados a impedir la arbitrariedad, ni crearon zonas de impunidad del poder no sometidas a limitación. El “nuevo constitucionalismo”, así entendido, conservaba, en todos sus aspectos los principios esenciales del Estado de derecho, como no podía ser de otra manera si lo que se quería es “mejorar” el constitucionalismo y no destruirlo.
Más aún, los controles, especialmente los jurídicos, incluso se acrecentaron, ampliando las competencias de los tribunales frente a la administración y extendiendo, más concretamente, el control de constitucionalidad de las leyes, de manera que la justicia constitucional adquirió carta de naturaleza en la generalidad de las Constituciones del mundo (hay que matizar, de aquellas Constituciones dignas de ese nombre) desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Es cierto, sin embargo, que, de forma patológica, aunque crecieron los controles jurídicos, decrecieron en algunos Estados constitucionales (quizá por los excesos del Estado de partidos) los controles políticos. Pero ello es un problema cuya resolución habrá de acometer, con urgencia, el constitucionalismo democrático del presente, con objeto de que no sufra (como a veces está ocurriendo) la legitimidad del sistema. Lo más importante, lo significativo, es que estas debilidades del constitucionalismo actual, en algunos países, en materia de controles políticos no ponen en cuestión las bases del constitucionalismo democrático, sino que ponen en evidencia un mal que debe combatirse precisamente para que se respeten en la práctica, en mayor medida, las líneas maestras que se consideran inamovibles: la Constitución como forma de limitación del poder en beneficio de la libertad de los ciudadanos, de la igualdad de todos en esa libertad. Por ello, el constitucionalismo del presente o si se quiere, el neoconstitucionalismo así entendido, no es otra cosa que la regulación jurídica de la democracia, de manera más gráfica, la unión entre democracia y Estado de derecho. También este modo de entender el nuevo constitucionalismo otorga a los jueces una función decisiva, un protagonismo muy especial, en orden al cumplimiento, o incluso realización, de la Constitución. Pero de ello me ocuparé más adelante.
De otro lado, y frente a esa concepción, hay quienes entienden el “neocons-titucionalismo” como la “superación” de la vieja idea de Constitución para sustituirla por otra que hace prevalecer el poder sobre el control, la unidad de acción estatal sobre la división de poderes, el entendimiento “político” de la democracia sobre su entendimiento “jurídico”, la democracia directa, “plebiscitaria”, sobre la indirecta, representativa, la voluntad política sobre las leyes, y en fin, el Estado “decisionista” sobre el Estado de derecho. Ni que decir tiene que ese “neoconstitucionalismo” no hace justicia al término, pues de “constitucionalismo” no tiene nada: más que “neoconstitucionalismo” debiera llamarse “anticonstitucionalismo”. Cuando se desprecia la democracia parlamentaria, basada en elecciones libres y verdaderamente competitivas; cuando no se garantizan, plenamente, frente al poder, los derechos fundamentales; cuando no se asegura totalmente la independencia judicial; cuando se disminuyen el control y la responsabilidad de los poderes públicos; cuando se intenta sustituir la voluntad popular expresada a través de los cauces del derecho por la voluntad popular expresada sin garantías jurídicas que aseguren su veracidad; cuando se pretende que la igualdad sustituya a la libertad; cuando se sostiene que la democracia está por encima de las leyes; entonces, sencillamente, desaparece el Estado constitucional, en el que la democracia y el Estado de derecho son inseparables. Una democracia sin leyes, ya lo dijo Aristóteles, no es democracia sino demagogia.
Lo que he venido exponiendo es difícilmente refutable desde una correcta teoría constitucional, es decir, desde el derecho constitucional de los países civilizados. No obstante, como quiera que ese falso “neoconstitucionalismo” parece haber ganado algunos adeptos, incluso, sorprendentemente, en ámbitos académicos, me ha parecido conveniente ahondar, en las páginas que siguen, en el significado que han tenido, y siguen teniendo, los conceptos de Constitución y de constitucionalismo, para mostrar que una cosa es su enriquecimiento y otra muy distinta su negación, aunque se quiera vestir con falsa terminología.1
IIILas vicisitudes históricas del concepto de constituciónComo es bien conocido,2 la idea de Constitución es mucho más antigua que su concepto. Este último no surge hasta que nace el Estado constitucional a finales del siglo XVIII; en cambio, desde la más remota antigüedad, o al menos desde el mundo griego y romano, puede detectarse la idea de que existen o deben existir en toda comunidad política un conjunto de normas superiores al derecho ordinario cuyo objeto sería preservar la continuidad de la forma de organización que rige en esa comunidad. Esa idea, presente desde luego en los periodos de esplendor de la democracia ateniense y de la república romana, resurge en la Edad Media como base de la llamada “Constitución estamental” y continúa en la Edad Moderna a través de la noción de lex fundamentalis.
Es cierto que no existió, en modo alguno, con anterioridad al siglo XVIII, una práctica racionalizada de Estado “constitucional”, pero no es menos cierto que aquella idea de limitación del poder por el derecho, al menos para asegurar la permanencia de la forma política, era postulada por sectores del pensamiento político y jurídico europeo de los siglos XVI y XVII (desde los neoescolásticos y los juristas regios del Estado absoluto europeo continental hasta el juez Coke en Gran Bretaña, sin olvidar los casos de aplicación de “leyes fundamentales” en Francia o el proyecto de dotar a Inglaterra de un “instrumento de gobierno” por Cromwell en 1563).
De la misma manera, igualmente se detectan en toda la historia del pensamiento político determinadas corrientes que postulaban la necesidad de que existiera un derecho más alto que el ordinario para que la libertad quedase preservada, y que confluyen en los siglos XVII y XVIII en las teorías iusnaturalistas del pacto social.
Este cuerpo de ideas que forman la doble raíz de la que el Estado constitucional iba a nutrirse, se manifiesta con toda claridad en la conocida frase de Montesquieu cuando, a mediados del siglo XVIII, dice que “unas constituciones tienen por objeto y fin inmediato la gloria del Estado y otras la libertad política de los ciudadanos”. Está pensando, obviamente, en las constituciones respectivas de Francia e Inglaterra.
Al margen de la suerte corrida por el constitucionalismo británico, cuyo desarrollo histórico va a configurarlo de manera muy singular en el sentido de que prolongará, evolutivamente, su “constitución antigua” liberalizándola y democratizándola, aunque sin abandonar su condición “prescriptiva”, “flexible” y “consuetudinaria” (es decir, como se ha señalado, conservando su característica de “antigua” constitución), lo propio de los demás países será que el advenimiento del Estado constitucional va a producirse de manera revolucionaria, surgiendo, pues, la Constitución como una “realidad” jurídica nueva, “moderna”, “racional”. Por decirlo de otra forma, tanto en Francia como en los Estados Unidos de América, que son los países donde nace (y a través de ellos se extenderá) el Estado constitucional, la vieja “idea” de Constitución no se convirtió en concepto de modo evolutivo, sino a través de un proceso de ruptura (independencia en un caso, revolución en otro).
La “Constitución de los modernos” (frente a la “Constitución de los antiguos” parafraseando a Constant) va a presentarse como algo enteramente nuevo: como lo que bien ha llamado García-Pelayo el concepto “racional-normativo” de Constitución. Es ahora, pues, cuando puede decirse que aparece la “verdadera” o “genuina” Constitución (con mayúsculas) y su correspondiente y genuino Estado: el “Estado constitucional” (que supone una nueva forma política histórica que viene a sustituir al anterior Estado absoluto en la Europa continental).
La Constitución producto de la revolución francesa y de la independencia de las colonias inglesas norteamericanas, tendrá, pues, unas características formales y materiales. Desde el punto de vista formal se tratará de una “norma fundamental”, escrita y rígida; una “superley”, situada por encima del derecho ordinario. Desde el punto de vista material será una norma que habrá de tener un determinado contenido: la garantía de los derechos y el establecimiento de la división de poderes (artículo 16 de la Declaración francesa de Derechos del Hombre y el Ciudadano, de 1789). Como puede apreciarse, la doble y antigua pretensión de asegurar la estabilidad de la forma política y de la libertad se funden y así la Constitución limitará el poder tanto para mantenerlo con una determinada estructura como para impedir que invada la autonomía individual. Más aún, ambos objetivos son indisociables, dado que la estructura misma ya no es fin sino medio. En realidad, ya no hay dos objetivos que la Constitución deba cumplir sino uno, puesto que sólo de una manera (mediante el Estado constitucional) puede el poder organizarse para preservar la libertad. El único fin de la Constitución es, pues, la libertad (la libertad en igualdad); la división de poderes es sólo una “forma” de asegurarla.
La limitación material del poder, esto es, los derechos fundamentales, aparecen, así, desde el nacimiento del mismo Estado constitucional, como el núcleo del concepto de Constitución. La distinción entre poder constituyente y poder constituido, la representación política, las limitaciones temporal y funcional del poder son notas características del Estado constitucional, sin duda alguna, pero la más definitoria es la atribución al pueblo de la soberanía. Y como resulta que sólo un pueblo libre (compuesto por ciudadanos libres) puede ser soberano, el único modo de “garantizar” dicha soberanía (hacia el interior, por supuesto, ya que hablamos de soberanía en el derecho constitucional, no en el derecho internacional) es “asegurando” los derechos fundamentales como límites frente al poder de los gobernantes y, en definitiva, frente a la capacidad normativa del legislador.
Las razones por las que sólo en los Estados Unidos de América y no en Europa este concepto de Constitución tuvo eficacia desde su primer momento (en Europa hubo que esperar hasta bien entrado el siglo XX) han sido suficientemente explicadas3 y no hace falta repetirlas aquí. Tampoco, por las mismas razones,4 es necesario detallar la suerte que ese mismo concepto de Constitución ha tenido en el resto de los países americanos, en los que ya, desde la segunda mitad del XIX se fue abriendo camino la idea de que la Constitución es norma jurídica superior, que divide los poderes y de la que derivan derechos para los ciudadanos. Lo único que importa subrayar es que, pese a las críticas que en el pasado y el presente siglo se hicieron al concepto de Constitución, tanto procedentes de posturas “sociológicas”, o más claramente “marxistas”, o de las doctrinas que dieron soporte intelectual al “fascismo”, ese concepto ha resistido y ha vencido, sin duda alguna, en el mundo del presente.
Hoy, la única discusión intelectualmente rigurosa que sobre el concepto de Constitución se sostiene aún en pie es la que enfrenta a los partidarios de la Constitución como norma abierta y a los partidarios de la Constitución como sistema material de valores5 o, hablando en términos de interpretación constitucional (que viene a ser lo mismo, en el fondo, aunque con otra perspectiva), la que enfrenta a los defensores del “originalismo” y el “no originalismo” en los Estados Unidos o la que enfrentó en Alemania a los partidarios del método hermenéutico clásico (representados casi exclusivamente por Forsthoff) y a los partidarios de los métodos “modernos” de interpretación (prácticamente todos los demás constitucionalistas alemanes).6
De manera muy resumida podría decirse que, realmente, aceptado hoy, sin contradictores de relieve, el significado y valor jurídico de la Constitución, la única discusión que aún sigue existiendo es la que se apoya, de un lado, en las raíces (bien sólidas y fecundas, por cierto) del pensamiento kelseniano y, de otro, en los postulados (de difícil refutación radical, también por cierto) de la llamada “jurisprudencia de valores”.
Lo que, sin embargo, no es puesto en cuestión por los constitucionalistas y teóricos del derecho rigurosos y por eso ya resulta hoy un lugar común en el pensamiento jurídico (y político) más solvente, es que la Constitución es norma jurídica suprema, jurisdiccionalmente aplicable, que garantiza la limitación del poder para asegurar que éste, en cuanto que deriva del pueblo, no se imponga inexorablemente sobre la condición libre de los propios ciudadanos. Es decir, la Constitución no es otra cosa que la juridificación de la democracia,7 y así debe ser entendida.
IVConstitución y constitucionalismoDicho lo anterior, es cierto, sin embargo, que aún persisten acepciones de “Constitución” y, sobre todo, de “constitucionalismo” que no se corresponden fielmente con el significado que acabamos de señalar. Se trata, sin duda, de posiciones explicables por la pura inercia histórica y por su desconexión con el movimiento científico más vivo y relevante que la afirmación y expansión del Estado constitucional ha venido produciendo. Obedecen, más al pasado que al presente. En unos casos, se trata de concepciones “políticas” de Constitución construidas mediante un aglomerado ideológico nutrido por simplificaciones, a partes casi iguales, de viejas ideas básicas del marxismo y el fascismo; su punto de partida es, claramente, la negación de aquello que presta su sentido más profundo a la Constitución: la fusión entre Estado de derecho y democracia. En otros casos, se trata de concepciones “jurídicas” de Constitución basadas en su significado exclusivamente formal de “norma fundamental” con la pretensión de dotarla de carácter neutral (y por ello universal); la corriente más clara en tal sentido es la representada por el normativismo kelseniano, que se sustentaba en la negación de otra proposición básica del pensamiento constitucional: la necesaria unión entre los conceptos formal y material de Constitución.
Como ya se señaló más atrás, la aceptación generalizada (incluida la peculiaridad histórica del modelo constitucional británico, donde la carencia de supremacía jurídica no elimina, sin embargo, la fusión entre Constitución, derecho y democracia) de la idea de Constitución como norma jurídica plenamente (es decir, jurisdiccionalmente) aplicable, dotada de supralegalidad, que tiene por objeto garantizar, mediante el derecho, la soberanía popular (y por ello la libertad, porque, como ya se dijo, sólo un pueblo compuesto por ciudadanos libres puede ser soberano), ha dejado a las corrientes contrarias a esa posición no sólo en franca minoría sino más aún en clara regresión, al menos en el mundo de los Estados constitucionales (que es hoy algo más amplio que el llamado “occidental” o europeo-americano), No obstante, en la medida en que esas corrientes aún siguen teniendo cierta vigencia en algunos países y en la medida, sobre todo, en que pese a la aceptación generalizada del sentido que hemos llamado “genuino” de Constitución, sigue existiendo en cambio cierta confusión sobre el sentido del término “constitucionalismo”, quizá sea conveniente tratar de poner en claro el significado de ese término (“constitucionalismo”), tan utilizado como, a veces, mal entendido.
En sentido amplio, por “constitucionalismo” podría entenderse la teoría o la práctica del Estado constitucional. Pero una noción así sería escasamente explicativa, no sólo por tautológica, sino también por imprecisa, puesto que ni Constitución ni Estado constitucional son términos completamente unívocos que permitan, por mera derivación, dotar de significado a constitucionalismo. Muchos han sido los conceptos de Constitución que se han dado en los dos últimos siglos, pero no todos han transferido su significado a constitucionalismo. Y así, carece de sentido el término si se sostiene una concepción histórica o sociológica de Constitución, en cuanto que al entenderse ésta como el modo de organización jurídico-política de cada país, el constitucionalismo no cualificaría ni, en suma, diferenciaría nada; sería una realidad o una idea predicable de todas las formas políticas del pasado, del presente e incluso del futuro.
Para una concepción radicalmente positivista de Constitución, el término “constitucionalismo” resultaría quizá menos vacío que para las nociones histórica o sociológica, pero no por ello alcanzaría un significado riguroso. De un lado por defecto, ya que la restricción de la noción de Constitución a la de ley fundamental sólo con costosas adaptaciones permitiría aplicarse a la realidad y la teoría del constitucionalismo británico, siendo, como es, sin duda, un constitucionalismo auténtico. De otro lado, por exceso, ya que la universalización (por vaciamiento material) del concepto de Constitución en que el positivismo extremo desemboca haría del término “constitucionalismo” una noción que, aun inservible para el pasado, sería predicable, no obstante, sin diferenciación alguna, de todas las formas adoptadas por el Estado contemporáneo. A partir del siglo XIX, y muy especialmente del XX, todos los Estados tienen una norma a la que llaman “Constitución” y por ello serían así, Estados constitucionales, y el constitucionalismo, en consecuencia, se presentaría como un fenómeno histórico, pero universal. La capacidad definidora (diferenciadora) del término se reduciría a la meramente cronológica. Pero una significación tan escasamente cualificadora sirve de poco, como es sabido, y ello explica que, habiendo sido varias las acepciones de Constitución, sólo una, la acepción liberal (y no las demás), sea la que de sentido al término constitucionalismo. Como ha dicho C. J. Friedrich: Un Gobierno constitucional es aquel en que existen limitaciones afectivas al poder [..]. Por consiguiente, el constitucionalismo es, a la vez, la práctica de la política conforme a unas “reglas de juego” que imponen limitaciones afectivas a la acción del Gobierno y de otras fuerzas políticas, y la teoría — explicativa y justificativa— de tal práctica.8
Y la teoría explicativa y justificativa de tal práctica no es otra que la que se sustenta en la preservación de la libertad de los ciudadanos frente a la acción del poder público. Por ello ha podido decirse, correctamente, que el constitucionalismo es la técnica de la libertad, o sea, que es la técnica jurídica por medio de la cual se les asegura a los individuos el ejercicio de sus derechos individuales y, al mismo tiempo, el Estado es colocado en la posición de no poderlos violar. ¿Significa esto, dada la posición preeminente de la libertad en esta construcción teórica, que el constitucionalismo es una “ideología”? Lo sería si se sostiene que sólo ideológica es también la noción de Constitución de la que deriva. Ch. H. McIlwain, en éstas como en otras muchas cuestiones sobre la materia, alerta sobre ello al repetir, insistentemente, el significado jurídico del constitucionalismo: “Teoría y prácticas jurídicas consisten en la limitación del poder por el derecho, pero sustentada, a su vez, en una concepción del derecho que descansa radicalmente en la libertad”.9
De la misma manera que los derechos del hombre (en frase afortunada de Sartre) no dejaban de ser humanos porque los hubieran proclamado hace más de dos siglos los burgueses, el concepto liberal de Constitución no deja de ser garante de la libertad, aunque lo hubiese postulado hace más de dos siglos una determinada ideología. Ha sido el concepto liberal, y hoy tendríamos que añadir “social” y “democrático”, de Constitución el único concepto jurídico correcto, es decir, el único que ha hecho de la Constitución auténtico derecho, o, lo que es igual, norma válida y eficaz. Sólo ese concepto de Constitución ha permitido la limitación jurídica del poder. Y no es una mera coincidencia debida al azar el hecho de que únicamente allí donde la Constitución tiene por objeto la libertad haya existido y exista el derecho constitucional. No se trata (y ahí reside la cuestión capital del constitucionalismo) de un concepto ideológico de Constitución, sino de un concepto “adecuado” (o el único eficaz) de Constitución. Por ello, sólo es Constitución auténtica la que Jellinek, llamaba “Constitución constitucional”.
En otras palabras, la Constitución “constitucional” se presenta (y la práctica lo confirma) como la única Constitución “adecuada”, es decir, cualificada para realizar su cometido limitador o garantizador (que es, no cabe duda, el objetivo por excelencia del derecho). Dicho en palabras de K. Hesse: A través de la ordenación del procedimiento de formación de unidad política, de la fundación siempre limitada de atribuciones de poder estatales, de la regulación procesal del ejercicio de estas atribuciones y del control de los poderes estatales la Constitución pretende limitar el poder estatal y preservar de un abuso de ese poder. En esta su función de posibilitar y garantizar un proceso político libre, de constituir, de estabilizar, de racionalizar, de limitar el poder y en todo ello de asegurar la libertad individual estriba la cualidad de la Constitución.10
Como ha dicho F. Rubio Llorente: Por Constitución entendemos, y entiende hoy lo mejor de la doctrina, un modo de ordenación de la vida social en el que la titularidad de la soberanía corresponde a las generaciones vivas y en el que, por consiguiente, las relaciones entre gobernantes y gobernados están reguladas de tal modo que éstos disponen de unos ámbitos reales de libertad que les permiten el control efectivo de los titulares ocasionales del poder. No hay otra Constitución que la Constitución democrática. Todo lo demás es, utilizando una frase que Jellinek aplica, con alguna inconsecuencia, a las “Constituciones napoleónicas”, simple despotismo de apariencia constitucional.11
Concebida la Constitución así, y el Estado constitucional, por ello, como forma específica de Estado, el constitucionalismo, que fue ciertamente, aunque no sólo, una ideología, puede ser entendido también como un fenómeno jurídico: la teoría y la práctica jurídicas del Estado auténticamente constitucional, es decir, del Estado efectivamente limitado por el derecho. Que es como el constitucionalismo se ha entendido generalmente en el mundo anglosajón y como la mejor doctrina lo lleva entendiendo en el mundo occidental una vez superada la perniciosa distinción, fruto de la dogmática jurídica de la segunda mitad del siglo XIX (o peor aún de las doctrinas “anticonstitucionales” de extrema derecha y de extrema izquierda en el siglo XX), entre Constitución y derecho y entre Estado constitucional y Estado de derecho, que es, justamente, la raíz de donde procede la vieja querella, aún no abandonada, asombrosamente, por algunos, entre Constitución y democracia.12
V. Las consecuencias del “constitucionalismo”. El doble sentido de la “juridificación” constitucional: la jurisdicción constitucional y la cultura jurídica constitucional
Siendo el constitucionalismo teoría y práctica, estas consecuencias son también sus propias condiciones. El constitucionalismo requiere, en primer lugar, de la existencia de unos instrumentos jurídicos que garanticen la aplicación de la Constitución; y éstos no son otros que los propios del control judicial, bien mediante la aplicación de las normas constitucionales por los tribunales ordinarios o bien, también, mediante la creación de unos tribunales específicos: los tribunales constitucionales. Las Constituciones precisan de garantías políticas, por supuesto, pero también, e inexorablemente, de garantías jurídicas, sólo posibles, es decir, efectivas, cuando están aseguradas por controles jurisdiccionales.
El constitucionalismo requiere, en segundo lugar, de una cultura constitucional y obliga a su perpetuación, pues la Constitución democrática descansa, más que ninguna otra, no sólo en las garantías políticas y jurídicas, sino, sobre todo, en las garantías sociales, esto es, en la aceptación popular de la Constitución. Sin garantías jurídicas (de ahí su carácter inexorable) no hay Constitución eficaz, pero sin garantías políticas y sociales no hay Constitución que se mantenga. La educación constitucional, o si se quiere la cultura política democrática, se presenta, pues, como la condición necesaria para la consolidación del constitucionalismo.
Pero el constitucionalismo es también una actitud, un modo de hacer política que obliga a los hombres públicos a aceptar las reglas del juego, a conducir las contiendas políticas por los cauces de la Constitución. Difícilmente podrá haber Estado constitucional sin una constitucionalización de la política y, específicamente, de la política profesional; en ese sentido, la constitucionalización de la política no es sólo un modo de “hacerla”, sino, sobre todo, un modo de “concebirla”.
No basta, sin embargo, con la “constitucionalización” de la política, pues siendo, como es, el constitucionalismo un fenómeno sobre todo jurídico, su consolidación y desarrollo obligan a una “constitucionalización” también de la cultura jurídica. Aunque próxima a la cultura cívica o política, la cultura jurídica no se confunde con ella, ya que goza de una propia y peculiar autonomía y se circunscribe a un sector de la sociedad: el de los profesionales del derecho. Una cultura jurídica que esté mucho más apegada a la interpretación de la ley que de la Constitución, o mejor dicho, a los modos de interpretación “legal” que a los de interpretación “constitucional”, que conciba los derechos más como derechos legales que como derechos fundamentales, en definitiva, una cultura jurídica “legalista” y no “constitucionalista” es difícilmente compatible con la existencia de una Constitución democrática, esto es, de una Constitución auténtica.
De ahí la necesidad de “constitucionalizar” el derecho para hacer que la Constitución, “como derecho”, rija. No sólo “constitucionalizar” al derecho como ordenamiento (hacer que la Constitución llegue a todos los rincones del sistema normativo), sino también, y muy principalmente, de “consti-tucionalizar” al derecho como “saber”, a la ciencia del derecho. No puede haber, sencillamente, Constitución duradera sin derecho constitucional desarrollado. Ésa es una de las características más profundas del Estado constitucional y, por ello, una de sus más rigurosas exigencias.
Un Estado constitucional precisa, para su mantenimiento, de una cultura jurídica constitucional que deberá presidir la elaboración y aplicación del derecho y la teorización y la transmisión de los conocimientos jurídicos. Sin profesionales técnicamente preparados para cumplir con las exigencias jurídicas que la vigencia de la Constitución impone es muy difícil que la Constitución “valga”, es decir, que sea una norma aceptada, respetada y apreciada por los ciudadanos, aparte de una norma eficaz. Es probable que el derecho sea un conocimiento instrumental, pero no debe olvidarse que, en él, la técnica posee notables efectos sobre la legitimidad.
Otra condición del constitucionalismo es, sin duda, la que se refiere a la capacidad evolutiva de las Constituciones. Sin perjuicio de que las reformas constitucionales sean una garantía más de la perduración de una Constitución, que así podrá recurrir a los cambios para evitar las rupturas, lo cierto es que una cualidad importante del constitucionalismo reside en la capacidad que poseen los textos para adaptarse a circunstancias cambiantes, a través de la interpretación, sin transformar la redacción originaria. Ello ocurre, sobre todo, como señala Hesse,13 cuando la Constitución contiene “un mesurado equilibrio” entre la “precisión” (necesaria para la claridad de las reglas de juego y para la configuración material de su significado) y la “apertura” (el margen de indeterminación o flexibilidad que hace posible el pluralismo). La política constitucional y la cultura jurídica constitucional, ya antes aludidas, componen precisamente las dos condiciones para que exista esta otra condición evolutiva, esta continua adaptación que es capaz de hacer de una Constitución “viva” una Constitución “viviente”.
Los dos instrumentos valiosos que la política constitucional y la cultura jurídica constitucional aportan a este empeño son, sin duda alguna, el consenso y la interpretación, factores que impulsan decididamente el moderno constitucionalismo y que habrán de ser tenidos muy en cuenta en los países que pretendan permanecer como países “constitucionales”. Poner la Constitución por encima de la pugna política partidista, como acuerdo que une y no que separa, es, pues, una de las condiciones más importantes del “constitucionalismo”. Conocer y aplicar las técnicas, ciertamente complicadas (inevitablemente complicadas hay que decir), de la interpretación constitucional, como interpretación jurídica, y por ello objetiva, pero que goza de peculiaridades propias y que no se identifica exactamente con la interpretación legal, es también un requisito sustancial del “constitucionalismo” en cuanto que es requisito de “aplicabilidad” de la Constitución.
Existe, finalmente, otra característica (que es más una consecuencia) del constitucionalismo que debe destacarse: el rango de fenómeno no ya puramente nacional, sino transnacional, que ha ido adquiriendo en las últimas décadas. Se está asistiendo en nuestro tiempo al proceso de “constitucionalización” de determinadas organizaciones internacionales, con la consiguiente creación de jurisdicciones que, por encima de los derechos internos nacionales, aplican y defienden no sólo unas peculiares “Constituciones supranacionales” configuradoras de un orden “comunitario” interestatal (ya consolidado, por ejemplo, en la Unión Europea), sino ese otro tipo de “Constituciones transnacionales”, como fueron llamadas hace ya más de treinta años por M. Capelletti,14 que son las declaraciones, pactos, tratados o convenios internacionales sobre derechos humanos, cuya vigencia se ha venido asegurando incluso mediante la existencia de unos tribunales supraestatales capaces de interpretarlos y aplicarlos (el europeo de Estrasburgo y el americano de San José de Costa Rica, por ejemplo). En tal sentido es posible hablar hoy no sólo de una tendencia “expansiva” de los constitucionalismos nacionales, fenómeno que resulta evidente, sino de un verdadero “constitucionalismo trasnacional”, como antes se apuntó.
VILuces y sombras de la constitución como paradigmaLa situación actual en el mundo de las ideas jurídico-constitucionales, donde el “genuino” concepto de Constitución ha desalojado a sus viejos enemigos del pasado, de tal modo que hoy, en el mundo intelectual acreditado, ni el pensamiento conservador autoritario ni el pensamiento marxista (ambos en virtual desaparición) tienen validez para oponer a la Constitución democrática una “forma” jurídica alternativa, origina, al mismo tiempo que un formidable asentamiento del “constitucionalismo”, un notable riesgo para el mismo.
En el lado positivo de esta generalizada (por asentada) aceptación del sentido genuino de Constitución, como norma jurídica fundamental que, garantizando los derechos de los ciudadanos, organiza al Estado de tal forma que garantiza también la democracia, pueden contarse la convicción (y el “aseguramiento” jurisdiccional) internacional de que hay un núcleo conceptual común que presta solidez (incluso metodológica o categorial) a la forma constitucional-democrática del Estado como un género al que muchos países pertenecen.
La común aceptación de conceptos, la intercambiabilidad de argumentaciones jurídicas (válidas, de la misma manera en la doctrina de muy diversos países, e incluso en unas y otras “jurisdicciones” nacionales), está, en el fondo, dotando de mayor universabilidad al derecho público internacional de lo que hubiera pensado, a través de sus categorías puramente abstractas, el más entusiasmado positivista. No deja de ser una paradoja que haya sido el concepto formal-material-democrático (y no sólo el exclusivamente formal) de Constitución el que haya conseguido esta expansión o intercomunicación del derecho público por encima de las fronteras de los Estados.
Pero junto con este aspecto positivo, el “triunfo” de la juridificación de la democracia tiene también sus riesgos, como ya se apuntó. Riesgos que derivan del hecho de que el acuerdo generalizado sobre los “principios” es capaz de provocar una laxitud en el cuidado de las “formas”. La conversión de la “democracia con partidos políticos” (de indiscutible “razonabilidad”) en el puro “Estado de partidos políticos” (de discutible “legitimidad”), la atonía de los parlamentos, la sustitución d la democracia de “participación” por la democracia de “consumidores”, el excesivo distanciamiento de los representantes respecto de sus representados son peligros que, al menos en muchos países constitucionales, aparecen claramente en el horizonte histórico de finales del pasado siglo y comienzos del presente.
Quizá un modo de evitar esos riesgos y conjurar ese peligro sea el de “constitucionalizar” nuevamente el “constitucionalismo”, y no es un juego de palabras. De lo que se trata es de llevar a la conciencia política y jurídica de nuestros días la convicción de que sólo entendiendo el constitucionalismo como una realidad que ha de conquistarse a diario, y respecto de la cual (como ocurre con la democracia, cuya juridificación la Constitución pretende) no cabe pensar que esté dada para siempre, sólo cuidando sin desmayo las formas, pueden mantenerse duraderamente los principios. La Constitución se ha convertido en paradigma, es cierto, pero una mala práctica podría acabar invalidándolo.
VIIConstitucionalismo y garantismoAlgunas consideraciones cabe hacer respecto de una cuestión que a veces suele ser mal entendida. Me refiero al término “garantismo” asociado al de Constitución o constitucionalismo. Si el “garantismo” se toma en su acepción más genuina, como proceso, o movimiento, que fomenta las garantías jurídicas sin las cuales, como ya se ha dicho, no cabe hablar, en rigor, de Constitución, su unión con el término “constitucionalismo” es algo tan natural que incluso podría estimarse redundante. En cambio, a veces el término “garantismo” se utiliza en un sentido peyorativo o al menos negativo, concibiéndolo como un exceso de trabas jurídicas que puede entorpecer la capacidad de acción de los poderes públicos. Y es, sobre este último significado, respecto del que han de efectuarse, necesariamente, algunas precisiones ya que puede prestarse a servir de instrumento para socavar el sentido más genuino de la Constitución.
Estamos, en ese caso, en presencia de un modo de entender el “garantismo” que, como también sucede con el modo incorrecto de entender el “neoconstitucionalismo” al que más atrás ya me referí, choca, o puede chocar frontalmente con el Estado constitucional de derecho. Incluso, en muchas ocasiones, aquel modo espúreo de concebir el “neoconstitucionalismo” incluye, como una de sus notas, la oposición al “garantismo”, propugnando, pues, el antigarantismo como sistema para poder gobernar con eficacia. De ahí que sea conveniente diferenciasr entre dos tipos de crítica al “garantismo”. De un lado la que podríamos llamar “crítica constitucional”, consistente en denunciar los excesos de garantismo que pudiera haber en la multiplicación desordenada de vías judiciales de defensa de los derechos e intereses ante los tribunales de justicia, que conducirían a la paralización o eternización de los procesos, con daño, no sólo para el Estado y la seguridad jurídica, sino, sobre todo, para los propios ciudadanos que reclaman. Ya que, como se sabe, “justicia excesivamente retardada equivale, al final, a justicia denegada” por la escasa posibilidad de reparar, cuando ha transcurrido mucho tiempo, daños pretéritos aunque éstos se hubiesen producido. De ahí que habiendo vías procesales suficientes (por supuesto, indudablemente suficientes) para que, a través de ellas, los ciudadanos y los grupos tengan garantizados sus derechos e intereses legítimos, ni es necesario ni es conveniente multiplicarlas. El Estado constitucional de derecho ha de ser también un Estado eficaz si desea perpetuarse, pero sin que esa persecución, razonable, de la eficacia, venga a eliminar o dificultar los controles, especialmente el judicial. Ello es claro y no precisa de mayor explicación. Sencillamente porque sin eficacia no hay legitimación, pero también sin seguridad jurídica no hay Estado de derecho, y sin Estado de derecho no hay Estado constitucional.
De otro lado, en cambio, está la que podríamos llamar “crítica anticonstitucional” del garantismo. Es la que concibe a las garantías, en sí mismas consideradas, como obstáculos para el despliegue, en toda su plenitud, del poder, o si se quiere, del “poder popular” (aunque bajo este término lo que de verdad se esconde sea, como en tantas ocasiones, el poder de un partido o de un “caudillo”). Pues bien, ni el poder “popular” es válido si no actúa a través de las reglas del derecho, ni la “democracia” está por encima de la ley, ni el derecho puede vivir sin las formas (no hay nada más deleznable, intelectualmente, que la crítica a la democracia constitucional por tildarla de “democracia formalista”). Ihering ya nos alertó, hace más de un siglo, que “la forma en el derecho es hermana gemela de la libertad y enemiga jurada de la arbitrariedad”. Y la forma, en el derecho constitucional, como después se explicará, no es tratar a ese derecho como si la Constitución fuese equiparable a la ley o como si los criterios hermenéuticos para obtener el sentido de las prescripciones constitucionales fuesen exclusivamente los que, de manera clásica, se vinieron utilizando para la interpretación de las leyes. Interpretar la Constitución, como más adelante veremos, es una operación mucho más compleja que interpretar las leyes, más todavía respecto de las Constituciones del presente, cuyo componente axiológico no puede ser desdeñado por los jueces a la hora de aplicar, de darle vida, a las normas constitucionales.
Por todo ello, cuando se denosta, sin más, el “garantismo” también se está denostando, inevitablemente, el “constitucionalismo”, que ha sido y es la forma más civilizada que los hombres, hasta ahora, han construido para vivir en sociedad.
De ahí la importantísima función que los jueces desempeñan (o su muy especial protagonismo) en los ordenamientos constitucionales del presente, que es de lo que ahora paso a ocuparme.
VIIIConstitución y activismo judicial ¿el estado constitucional del presente como estado constitucional jurisdiccional? la función de los tribunales constitucionales en la actualidadLas Constituciones del presente son disposiciones normativas de una gran complejidad. Como ya se dijo anteriormente, esas Constituciones se caracterizan por su pretensión de establecer no sólo el modo de ser jurídico del Estado, sino de toda la sociedad, por dotar de una determinada orientación al ordenamiento en su conjunto (tanto en lo que se refiere al derecho público como al derecho privado) con la consecuencia de que por ellas pasan, dicho en frase bien conocida, “todos los hilos del derecho”. De tal modo que esa amplitud del objeto que la Constitución pretender normar hace que además de normas estructurales (ya sean organizativas o procedimentales) contenga normas materiales de diversa significación (declarativas de derechos fundamentales y de garantías institucionales, de establecimiento de mandatos al legislador, de imposición de fines que el poder debe cumplir, de señalamiento de cláusulas de habilitación, facultativas y no imperativas, etcétera). Al mismo tiempo, aquella pretensión de “orientar” de una determinada manera el derecho en su conjunto, hace que las normas de la Constitución contengan no sólo reglas, sino también principios y valores, todas esas normas con la misma jerarquía y validez (como normas constitucionales que son) pero con diverso grado de eficacia.
A este fenómeno de amplitud, pero sobre todo de intensificación, del deber ser contenido en las normas constitucionales, muy propio del constitucionalismo democrático del presente frente a la más escueta normativación del viejo constitucionalismo liberal, también se le ha designado, a veces, como “nuevo constitucionalismo” o “neoconstitucionalismo”, como ya anticipé al comienzo de mi exposición. Yo a este significado de “neoconstitucionalismo” confieso que no le tengo especial simpatía, pues se presta a usos claramente incorrectos, en los que el prefijo “neo” en lugar de enriquecer al nombre que acompaña lo contradiga o desvirtúe (ese peligro suele acechar a casi todos los “neos”: “neoconservadurismo”, “neoliberalismo”, “neomodernismo”, “neorromanticismo”, etcétera). Pero acepto que se puede usar para referirse al fenómeno normativo al que acabo de aludir siempre que se tenga claro que lo que entones designa es, como también dije al principio, al “neoconstitucionalismo constitucional”, y no al deleznable “neoconstitucionalismo anticonstitucional”.
Hecha esta advertencia retomo el hijo de mi intervención. Por la extraordinaria complejidad normativa de los textos constitucionales, a lo que se añade el hecho, incuestionable, de que junto con unas prescripciones que han de ser obedecidas por todos los poderes constituidos (sino no sería una Constitución) la norma suprema ha de contener también normas dotadas de una clara capacidad de apertura para garantizar el pluralismo democrático de tal modo que en el marco constitucional quepan políticas legislativas distintas, la operación de interpretar la Constitución resulta distinta de la de interpretar la ley, por más complicada, más difícil, más delicada y por ello necesitada de unas técnicas propias capaces de ayudar a obtener, con objetividad, esto es, a través de una argumentación jurídicamente correcta, el sentido que cabe atribuir a las normas constitucionales para hacerlas efectivas habida cuenta de la muy especial singularidad que, por su naturaleza y su carácter, dichas normas suelen tener. Por ello, la función de los jueces (y sobre todo del juez constitucional como supremo intérprete de la Constitución) posee una dimensión “recreadora” de la Constitución que no se puede negar, pero con el límite de que, al interpretarla, no pueden, en modo alguno, disponer libremente de ella. La Constitución será, y ello es obvio, lo que su supremo intérprete diga que es, pero, al mismo tiempo, esa función interpretadora tiene límites que el juez constitucional no puede transgredir, porque es el supremo intérprete de la Constitución, sí, pero no su supremo dueño. El juez constitucional no puede suplantar al poder constituyente ni al poder de reforma constitucional, porque si lo hiciera, actuaría como soberano, cosa que no lo es en una Constitución digna de ese nombre, esto es, en una Constitución democrática.
Es cierto que, en los “casos difíciles”, el intérprete de la Constitución puede encontrarse en una situación próxima a la discrecionalidad, pero, aun en esos casos, su interpretación ha de ser jurídica, esto es, basarse en razones jurídicas y no políticas o morales. La interpretación política de la Constitución corresponde hacerla al legislador y no al juez. Frente a lo sostenido por R. Dworkin, para quien, en los casos difíciles, aquellos en los cuales las normas constitucionales no ofrecen la suficiente precisión y dejan un amplio margen de indeterminación al juez para resolver el caso, el intérprete de la Constitución ha de acudir a la filosofía moral para obtener la respuesta, creo que esa no es, en modo alguno, una tesis admisible.
Como se sabe, ha habido autores que consideraron que el constitucionalismo clásico, o el concepto clásico de Constitución supuso la crucifixión del iusnaturalismo, mientras que el constitucionalismo del presente ha supuesto la crucifixión del positivismo dado el componente axiológico de esas nuevas Constituciones. En mi opinión, el constitucionalismo del presente, por su contenido axiológico indudable, no ha supuesto, sin embargo, la crucifixión del positivismo, sino algo bien distinto, la “positivización del iusnaturalismo”, en cuanto que ha integrado en la norma constitucional (ha normativizado) determinados principios y valores (dignidad de la persona, derechos fundamentales, libre desarrollo de la personalidad, libertad, igualdad, justicia) que orientan axiológicamente el modo de ser del ordenamiento constitucional. Y como normas constitucionales que son, su interpretación ha de hacerse dentro de los métodos y argumentaciones que el derecho proporciona. Lo que sucede es que entonces, en los casos difíciles, hay que acudir, no a la filosofía moral, sino a la teoría general de la Constitución, de una Constitución y de un ordenamiento respecto de los cuales no cabe una teoría general universal del derecho (que era la pretensión kelseniana) sino una Teoría General concreta del derecho constitucional, obtenida, a través del método histórico-comparativo, dentro del género Estado constitucional de derecho democrático y social. Esa teoría general ha ido construyendo categorías jurídicas sólidas que permiten comprender (y por ello interpretar) a las Constituciones concretas pertenecientes a dicho género.
En definitiva, las normas constitucionales deben interpretarse mediante argumentaciones jurídicas y no mediante argumentaciones políticas o morales. En el correcto razonamiento jurídico de sus decisiones descansa la única legitimidad que el juez constitucional tiene para controlar los actos del poder. Y en atenerse a esos límites y en no suplantar ni al poder constituyente, ni al legislador (cuyos actos puede anular, pero no manipular), en hacer derecho y no política (social, económica, cultural o de cualquier tipo) reside la función de los jueces constitucionales. Ello no es obstáculo para reconocer que esa función es primordial en el Estado constitucional, en cuanto que les corresponde dotar de eficacia plena a la Constitución, extrayendo no sólo de sus reglas, sino también de sus principios y valores, las potencialidades transformadoras que toda Constitución encierra. También salvaguardando las cláusulas de apertura que una Constitución democrática (obviamente, de democracia pluralista, pues no hay otra) ha dejado a la discrecionalidad política del legislador, y que, sustituyendo a éste (a las eventuales y cambiantes mayorías parlamentarias), el juez constitucional no debe cerrar.
El problema es que esta tarea de interpretar la Constitución es, por la complejidad de las normas constitucionales, una tarea igualmente compleja (jurídicamente compleja, pero jurídicamente también objetivable). Los problemas complejos requieren de argumentaciones complejas, de conocimientos complejos, como son los que permiten fundamentar correctamente la solución interpretativa. Como se ha dicho en frase conocida: “para cada problema complejo hay siempre una solución simple y… equivocada”. Aquí, pues, en la interpretación de la Constitución no caben simplificaciones. Por ello, sólo unos jueces constitucionales suficientemente instruidos en el derecho constitucional y por ello capacitados para realizar la compleja tarea de interpretación de la Constitución están en condiciones de tomarse la Constitución en serio, esto es, de tomarla y utilizarla como lo que es (y no puede dejar de ser, salvo que se la destruya): un conjunto de normas jurídicas que, como derecho, han de ser interpretadas jurídicamente. Sin la justicia constitucional, la Constitución no puede existir, ya que sería una hoja en blanco que el legislador podría rellenar a su capricho. Sin una justicia constitucional celosa guardadora de sus propios límites interpretativos, la Constitución tampoco podría existir, ya que se trataría de una hoja en blanco que el juez constitucional podría rellenar a su capricho, usurpando no sólo la potestad del legislador, sino también (no es claro cuál de las dos cosas es peor) la potestad constituyente.
Dicho lo anterior, es claro que, ateniéndose a tales límites, pero tomándose muy en serio el texto constitucional, que requiere, sobre todo en materia de derechos, de una interpretación jurídica que proyecte sobre los mismos el inevitable componente valorativo y principal que les da sentido y que orienta a la Constitución y a la totalidad del ordenamiento, la función de los tribunales constitucionales resulta hoy absolutamente crucial en las democracias modernas. Quizá por esa compleja y delicada tarea interpretativa dotando de vida en cada momento a la Constitución y presidiendo, de ese modo, el desarrollo de la misma para hacerla eficaz frente a todos los poderes públicos en incluso los poderes privados, es por lo que gran parte de los Estados de nuestro tiempo han optado por establecer tribunales constitucionales, o transformar a sus tribunales supremos también en tribunales constitucionales, como órganos especializados para depurar el ordenamiento (sobre todo las leyes) con efectos erga omnes, para resolver los conflictos entre los poderes del Estado, para convertirse en garantes últimos de los derechos de los ciudadanos y, en fin, para desempeñar su importantísima tarea de intérpretes supremos de la Constitución y de la constitucionalidad de la ley con efectos vinculantes para todos los poderes del Estado y especialmente para todos los demás jueces y tribunales ordinarios.
Este trabajo fue expuesto en la ceremonia académica de investidura del Doctorado Honoris Causa otorgado al autor por la Universidad Benito Juárez Autónoma de Tabasco y formará parte del libro en homenaje al doctor Jorge Carpizo.
Lo que ahora incorporo a esta exposición son ideas que ha he expresado reiteradamente en otras publicaciones, y más en concreto en “La Constitución como paradigma”, incluido en mi libro Estudios de derecho constitucional, 2a. ed., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, pp. 179-190. Se me disculpará por el aparato de citas bibliográficas que se utilizan, pero la importancia del problema exige, creo, ésta firme base doctrinal.
Sobre el desarrollo histórico de la idea y del concepto de Constitución me remito a mi trabajo «Sobre las nociones de supremacía y supralegalidad constitucional»: Revista de Estudios Políticos 50 (1996), incluido ahora en Estudios de derecho constitucional, ya citado.
Véase, entre otros, García de Enterría, E., La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, Civitas, 1981.
Sobre la aparición y desarrollo en el mundo latinoamericano de la revisión judicial de las leyes y de los instrumentos de protección jurisdiccional de los derechos constitucionales, puede verse Fix-Zamudio, “Garantías de los derechos. Control judicial. Amparo. Ombudsman”, en García de Enterría, E. et al., (eds.), Derecho público de finales de siglo. Una perspectiva iberoamericana, Madrid, Civitas, 1997, pp. 601 y ss. Sobre Canadá véase Lajoie, A., Jugements de Valeurs, París, PUF, 1997, en especial pp. 3-118.
Sobre ello, véase Aragón, Manuel, Constitución y control del poder, Buenos Aires, 1955, en especial pp. 422-460. Ahí se explican los términos de la polémica y se postula la necesidad de relativizar el sentido de ese enfrentamiento teórico. Hoy también en “Constitución, democracia y control”, México, UNAM. 2002, pp. 83-119.
Véase Böckenförde, E. W., “Los métodos de la interpretación constitucional. Inventario y crítica”, en Escritos sobre derechos fundamentales, Madrid, Eudema, 1993, también en Staat, Verfassung, Demokratie, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1991.
Como he venido sosteniendo en diversos trabajos. Entre ellos, Constitución y democracia, Madrid, Tecnos, 1989, o en “Estado y democracia”, en el libro colectivo EL derecho Público de finales de siglo, cit., pp. 31-45. Hoy también en “Constitución, democracia y control”, pp. 11-80.
Constitutional Government and Democracy, Theory and Practice in Europe and America, inn & Co., Boston, 1941, p. 29.
Constitutionalism, Ancient and Modern, Nueva York, Cornell University Press, Ithaca, 1947. Esa concepción está presente a lo largo de todo este espléndido libro.
Escritos de derecho constitucional, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1983, pág. 22.
“La Constitución como fuente del derecho”, La forma del poder, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 87.
Me remito, para un tratamiento extenso de esa cuestión, a mi libro ya citado, Constitución, democracia y control.