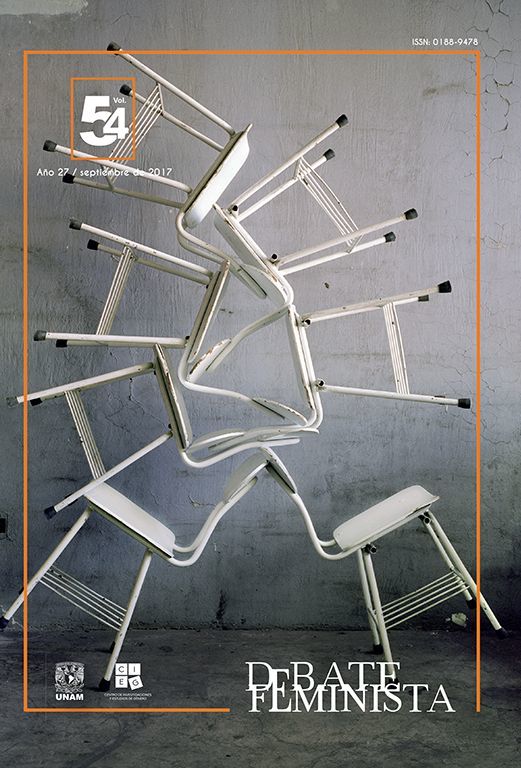El valor de un libro no es su novedad. El valor radica, en este caso, en que su lectura ofrece claves que, con algo de suerte, podrían incluso ahondar un misterio.
El libro de Janet Malcolm no es un libro nuevo, si consideramos su fecha de aparición: se publicó el original en inglés en Nueva York en 1993, y tan sólo diez años después fue traducido al español por Mariano Antolín Rato y publicado por Gedisa Editorial, en España. Pero lo consignado en el epígrafe parece hecho para describirlo: la riqueza de este libro, titulado La mujer en silencio. Sylvia Plath y Ted Hughes, tiene más que ver con las claves que ofrece su lectura en torno al misterio que se ha construido alrededor de la relación entre estos poetas de habla inglesa, que con la fecha de su publicación.El texto de Malcolm es fascinante por muchas razones: la abrumadora cantidad de información y datos sobre el tema, la inteligencia en el manejo prolijo del mismo, la construcción laboriosa de una suerte de metatexto generado a partir de la selección y el análisis de una larga serie de otros textos previos sobre la historia de los poetas, la inclusión crítica de la subjetividad de la autora en la escritura del texto, las reflexiones acerca de lo que es una biografía y sus implicaciones, la perspectiva posmoderna en la elaboración del texto y el respeto de la autora, sin embargo, a las perspectivas tradicionales de algunos de los personajes literarios incluidos o a las sentencias demasiado académicas respecto a la escritura, por parte de otros. En esta reseña se seguirá sólo uno de los hilos de la compleja trama del libro: el que coloca a Sylvia Plath en el centro de un relato fragmentario y colectivo que dibuja un mosaico en el cual la imagen percibida depende siempre de la posición que ocupa quien lo mira, y cuyas claves para una lectura certera yacen en el fondo de una tumba, en el más impasible silencio.
La mujer en silencio nos enfrenta entonces con la imposibilidad radical para descifrar ese mosaico, al mismo tiempo que narra los intentos fallidos para lograrlo. Parecería el relato de una multitudinaria, tenaz e infatigable cacería que devela al lector las rutas seguidas para atrapar algo que se evade de forma inevitable y eficaz. Al parecer, la codiciada presa es la verdad sobre Plath; se quieren atrapar en esa encarnizada cacería los motivos de su muerte, la naturaleza de su relación con Hughes, las claves de su sexualidad y el sentido de su obra, es decir: quién era esa persona.
Aunque ya antes los poemas de Plath y Hughes habían aparecido publicados juntos en algunas revistas literarias, ellos se conocieron en persona el 26 de febrero de 1956 en Cambridge, Inglaterra, en la fiesta que celebraba el lanzamiento de la emblemática revista literaria St Botolph's, de la cual Hughes formó parte. Cuatro meses después de ese acontecimiento, Sylvia y Ted se casaron.
Ted Hughes suele ser descrito como uno de los más grandes poetas ingleses del siglo xx, pues incluso llegó a obtener la distinción de Poeta Laureado en 1984. Nacido en 1930 en Mytholm- royd, Yorkshire, su familia se mudó a Mexborough cuando él tenía siete años para atender una tienda de periódicos y tabaco. Ahí, Hughes fue a la escuela y escribió sus primeros poemas. Hizo estudios en lengua inglesa en la Universidad de Cambridge, pero, antes de terminarlos, tuvo un giro hacia la arqueología y la antropología. Fue justo después de graduarse que conoció a Plath. Por su parte, Sylvia Plath es conocida como poeta, novelista y escritora de cuentos cortos. Había nacido en Boston, Estados Unidos, en 1932. Su padre era profesor de biología en la Universidad de Boston y murió de diabetes cuando Plath tenía apenas ocho años. Después de eso, su madre, Aurelia —quien también había soñado con ser escritora—, mantuvo a Sylvia y su hermano Warren realizando dos trabajos de forma simultánea. En la escuela, Plath fue una alumna modelo, merecedora de distintos premios y becas. Estudió en la escuela Gamaliel Bradford Senior (ahora Wellesley High School) y luego, de 1950 a 1955, en el Smith College. Al terminar ahí sus estudios, viajó a Inglaterra, en donde conoció a Ted Hughes.
El matrimonio Plath-Hughes duró seis años, y de este nacieron dos hijos con un año de diferencia: Frieda y Nicholas. El 11 de febrero de 1963, Sylvia Plath se suicidó en su departamento de Londres, en el cual vivía con los niños luego de que, desde hacía unos meses, se hubiera separado de Hughes. Plath vivió 30 años; Hughes murió en 1998, a la edad de 68.1
Como puede verse, la historia común de estos poetas fue breve, lo cual contrasta con la llamativa cantidad de estudios, libros, biografías y diversos textos escritos sobre ella.2 Sobre todo, y en la medida en que Hughes siguió vivo para hablar de sí mismo, es la corta vida de Sylvia Plath la que ha ejercido un gran magnetismo entre el público interesado en su obra y ansioso por desentrañar los enigmas consagrados por su suicidio. De esta manera, la vida de Plath se ha convertido en una fuente poderosa de las más viscerales discusiones, en las que ha sido elevada, por algunos, al rango de heroína literaria trágica y, por otros, figura emblemática para ciertas corrientes feministas. En el relato de estas últimas, Plath aparece como la víctima y Hughes como el victimario, lo cual se basa en el hecho de que la separación entre ambos —que ocurrió meses antes del suicidio— estaba entretejida (además de otros elementos) con la existencia de otra mujer en la vida de Hughes:
Assia Wevill.3 En este punto es donde se anudan la mayoría de las interpretaciones acerca del significado de la vida y la muerte de Sylvia Plath, quien, después de su suicidio, quedó convertida en una esfinge muda y misteriosa: la mujer en silencio, de quien es posible decir cualquier cosa porque ya no puede desmentir a nada ni a nadie. De forma paralela, Hughes, en vida, optó también por callar y administrar de manera celosa los documentos personales de Plath, los cuales, por tanto, fueron imaginados por quienes deseaban revisarlos como la fuente que contiene las claves para aclarar todos los enigmas.
Aunque Janet Malcolm (1934), reconocida periodista norteamericana de origen checo, dice que su libro se suma a la larga lista de textos sobre Plath, es diferente a los demás en muchos sentidos. Puede considerarse, antes que nada, como un metalibro, ya que fue construido a partir no sólo de la revisión minuciosa de todo lo escrito sobre Plath hasta ese momento, sino también de su abundante correspondencia y de la que circuló entre quienes la rodeaban; pero, además, Malcolm también hizo un intenso trabajo de revisión epistolar y de entrevistas cara a cara con una gran cantidad de los personajes involucrados en la trama de la corta vida de la poeta: el viudo y su hermana, amigos y exnovios de Plath, amigas y vecinos, entre otros. Visitó los lugares en donde vivieron Plath y Hughes, y produjo descripciones casi antropológicas (interpretación incluida) de algunos de ellos. Por esta vía, la autora descubre no sólo que en esta historia se han establecido dos bandos en pugna (quienes apoyan a Plath y quienes apoyan a Hughes), y que cada uno ha producido distintas y abundantes interpretaciones, narrativas y discursos tanto sobre la vida de
Plath como acerca de la historia entre ella y Hughes, sino que también descubrió que escribir biografías implica un reto extraordinariamente complejo y que es un género difícil, en el cual la complicidad del lector juega un papel fundamental. Afirma:
La asombrosa tolerancia del lector (algo que no ampliaría a una novela escrita la mitad de mal que la mayoría de las biografías) sólo tiene sentido cuando la vemos como una especie de connivencia entre él y el biógrafo en un excitante compromiso prohibido: van los dos juntos de puntillas por el pasillo, se detienen a la puerta del dormitorio y tratan de atisbar por la cerradura (19).
¿De qué se trata una biografía? En teoría, se trata de contar la vida de alguien, la cual, por alguna razón, merece ser contada, aunque dicho mérito tenga que ver con los más distintos factores. Además, es un texto que suele presentar, de manera unitaria, los hechos o acontecimientos que compusieron la —en realidad— azarosa, zigzagueante y discontinua historia de vida de una persona. En la aparente linealidad lograda por este tipo de relato, las causas y motivos que estuvieron detrás de las decisiones y acciones del sujeto de la biografía parecen claras y comprensibles, pues se da cierta coherencia a la trayectoria de su vida que, de esta manera, parece tener sentido. Podría además decirse que, para quien lee una biografía, al menos parte de su interés está en que la lectura le dirá quién es realmente esa persona de quien habla el texto; es decir, de alguna manera, la biografía contiene la verdad del biografiado.
Malcolm nos hace ver en su libro sobre Plath y Hughes que, en el babélico edificio construido alrededor de su historia, hay una consistente búsqueda por descubrir, por una parte, al culpable de la desgracia que le puso fin y, por otra, por conocer el auténtico yo de Sylvia Plath: ¿quién era ese personaje que mostró tan distintas caras e intensidades?, ¿era mujer; poeta; norteamericana o inglesa; madre, esposa o escritora?, ¿cuál era el deseo que la habitaba y cuál el sufrimiento que la llevó al suicidio?, ¿cuál era su verdadera identidad?, ¿será posible aprehender en la lectura de su biografía alguna pista?
Desde distintos lugares y con distintos grados de acercamiento o alejamiento emocional, nos dice Malcolm, quienes han escrito sobre la vida de Plath, su muerte y su vínculo con Hughes han creído tener algo que decir respecto a quién era ella en realidad y cuándo es que aparece su auténtica identidad en el imaginario combate entre una serie de falsos yos. Ted Hughes parecía convencido de que el yo auténtico de Sylvia se había manifestado en su escritura, pero “sólo por un momento”, y que ese auténtico yo era “el de la auténtica poeta, [que] hablaría ahora por sí mismo, desprendiéndose de todos aquellos yos menores y artificiales que hasta entonces habían monopolizado sus palabras. Fue como si, de pronto, un mudo empezara a hablar” (14). Por otro lado, señala Malcolm, las feministas escogieron otro aspecto de Plath para hablar de su yo auténtico: un yo valeroso para ser desagradable. “’Cada mujer adora a un fascista’, escribe Plath en ’Papaíto’, refiriéndose al macho fascista.4 Pero las mujeres han adorado a Plath por el fascista que había dentro de ella, por la ’bota en la cara’ con la que, incluso cuando escribe de la opresión masculina, golpea con furia a los lectores de los ambos sexos” (41). Por su parte, Aurelia Plath, la madre de Sylvia, prefería distinguir entre un auténtico yo sano y un falso yo enfermo en su hija (43).5 Por otro lado, estaba la comunidad de escritores ingleses que consideraba que: “la emergencia del yo auténtico como escritora suponía que Plath se despojaba de su identidad norteamericana, junto con las demás identidades falsas que abandonaba. No había escrito —y no podría haber escrito— La campana de cristal o Ariel en su nativo Massachusetts. La implacable voz de la poeta de Ariel era una voz que se había librado de su acento norteamericano” (62).
La misma Plath, al hablar de un breve relato que acababa de terminar, dijo: “es envarado, artificial [...] no aflora ni se desarrolla ninguna de las profundas corrientes emocionales de fondo. Como si unas tapas del retrete ocultaran el manantial borbotante y bien enterrado de mi experiencia. Hago unas bonitas estatuas artificiales. No consigo salir de mí misma” (95). ¿Dónde estaba entonces, según ella, su auténtico yo, que no estaba en sí misma? ¿En su experiencia? Y ¿quién era entonces el sujeto de esa experiencia y desde dónde hablaba? Al parecer, Sylvia había discutido el tema con su marido, quien afirmó después:
Sólo cuando [Sylvia] renunció a ese esfuerzo por salir de sí misma y aceptó finalmente el hecho de que su subjetividad afligida constituía su auténtico tema, que el sumergirse en sí misma era su única dirección verdadera y que las estrategias poéticas eran sus únicos recursos, se encontró súbitamente en plena posesión de su genio, con todas las habilidades especiales que había adquirido, como por necesidad biológica, para ocuparse de aquellas situaciones íntimas únicas (95).
Es decir que, para Hughes, el yo auténtico de Plath sí coincidía con su sí mismo, y ese sí mismo era su “subjetividad afligida”, formada por aquellas “situaciones íntimas únicas”.
Al parecer, la autenticidad subjetiva de Plath, a sus propios ojos, tenía que ver con ser escritora, sin estar contaminada por sus papeles de esposa, madre o ama de casa, preocupación común a otras escritoras de la época. Señala Malcolm, en relación con Anne Stevenson, escritora contemporánea de Plath y una de sus biógrafas más polémicas:
Anne se estudia a sí misma y sus largos veinticinco años de esfuerzos —sólo intermitentemente con éxito— para permanecer en su silla de escritora, y no ser empujada fuera de ella por alguna fuerza parecida a Olwyn [hermana de Ted Hughes y, en ese tiempo, agente literaria del legado de Plath]. La primera de estas fuerzas, dice, fue la presión de “lo que solía llamarse feminidad; sexo, matrimonio, hijos y la posición socialmente aceptable de la esposa”. Anne escribe que ella no había querido sacrificar su vida de mujer con objeto de salvar su vida de escritora, como han hecho Jane Austen, Emily Bronte, Stevie Smith y Marianne Moore, entre otras escritoras solteronas. “Seguramente en el siglo xx, cuando la sociedad permite tantas cosas, pueda caber la posibilidad de ser una mujer completa y una escritora independiente sin culpabilidad [...] Cuando contemplo mi propia experiencia, veo, sin embargo, que sólo me las he arreglado para sobrevivir” (92).
El orden de género era el gran enemigo, la fuerza que —no sólo desde el exterior, sino del mismo espacio interno del sí mismo— imponía una determinación insoslayable en la vida literaria deseada. Si no se podía ser la escritora realizada, esto se atribuía a los agobios y presiones de los papeles de esposa, madre y ama de casa: el genio era prisionero y víctima de la puerilidad de la vida cotidiana propia de la feminidad. Aparejada a esta forma de ver las cosas, venía la idea de que los hombres eran el enemigo principal para la escritura de las mujeres. Por una parte, por no tener las mismas ataduras domésticas que a ellas las asfixiaban y, por otra, por la envidia y el resentimiento que eso producía entre ellas y los hombres, los cuales tornaban las relaciones sumamente conflictivas. Malcolm afirma:
No es sorprendente que los combates de Plath con la escritura se hayan fundido con su envidia y su resentimiento hacia los hombres. Muchas mujeres que intentaban escribir en los años cincuenta y sesenta —mujeres como Plath, Anne Stevenson y yo— se encontraron jugando una especie de juego Harold-Agnes [personajes de un relato de Plath titulado “The Wishing Box”] con los hombres con los que estaban comprometidas. La escritura se mezclaba con los hombres. En cierto sentido, era culpa del hombre cuando la escritura no iba bien (97).
La propia identidad, entonces, entendida como el yo auténtico, era al parecer aquello que podría emerger de una misma cuando las imposibilidades provenientes del exterior, de los otros, fueran suprimidas. Más allá de los hombres, de los requerimientos históricos del género, de las enfermedades y obstáculos materiales, se sueña con ese espacio de libertad que permitiría nacer a la verdad subjetiva. ¿Es esto posible? ¿No se trata más bien de la construcción imaginaria de un lugar y un momento utópicos en donde podría advenir aquello que, en sí mismo, es sólo la expresión de un sueño de autoengen- dramiento?
En uno de sus libros más recientes, Giving an Account of Oneself (2005), Judith Butler explora el proceso de subjetivación y cómo dicho proceso está vinculado a la narración del advenimiento del sujeto. Esta autora afirma que el sentido de sí es algo que se desarrolla sobre la base de un intento de defensa contra las abrumadoras demandas que, desde los primeros momentos de la existencia del individuo, son planteadas desde el/la otro/a. De esta manera, el sujeto adviene en una muy primaria situación de no-libertad que fundamenta la estructural opacidad subjetiva, pero también un indisoluble vínculo social —que conlleva un aspecto ético—. El punto de partida subjetivo no es pues, un yo firme y compacto que a partir de ahí se desplegará, con el tiempo, en una libertad autodeterminada; desde el principio, ese yo se ve afectado por el otro, quien asegura su existencia y, de manera paradójica, también su vulnerabilidad. De esta manera, en el núcleo de la identidad subjetiva, el sí mismo es indistinguible del otro, lo cual da lugar a una identidad fragmentada y en permanente movimiento, y que es fuente de intensas angustias al cuestionar el dominio yóico que las obligaciones con los otros implican. En ese panorama, el género y la sexualidad, en tanto registros inestables, vinculantes y siempre presentes en la configuración identitaria, son fuente también de conflicto. Butler afirma que la violencia es el acto por el cual un sujeto, abrumado por dichas angustias, pretende reinstaurar su dominio y su unidad.
Linda W. Wagner-Martin, en su biografía de Plath, narra sus últimos momentos:
A primera hora de la mañana del 11 de febrero de 1963, Sylvia Plath se arrodilló junto al horno abierto de la cocina de la segunda planta del apartamento de Primrose Hill y abrió el gas. Había dejado vasos de leche junto a la cama de los niños. Y había puesto esparadrapo alrededor de las puertas y metido bajo las mismas toallas para proteger a los pequeños de la posible expansión del gas. Había tomado una buena cantidad de somníferos y había dejado una nota, en la que pedía que avisaran a su médico. La enfermera que tenía que llegar a primera hora, apareció hasta las nueve y media. Sylvia había muerto. Se avisó a la policía. Y al doctor Horder. A las diez en punto llegó Katherine Frankfort a cuidar a los niños. Poco después avisaron a Ted (Wagner-Martin 1989: 282).
No hay manera de saber qué pasaba por la mente de Plath en esos instantes y, por lo tanto, es imposible asegurar algo respecto a los motivos de su suicidio. Se han hecho, por supuesto, múltiples especulaciones, pero, más allá de ellas, se trata de una dramática escena en la que una persona, a punto de acabar con su propia vida, es capaz de realizar actos prolijos de cuidado y atención a sus hijos. El episodio del suicidio de Plath puede leerse como un acto de violencia definido en los términos de Butler, en el cual se pone en escena, de forma trágica, la imposibilidad de resolver la tensión existencial de un yo múltiple jaloneado por ideales sociales contrapuestos, y en el que el género es también protagonista. La imposibilidad no logra procesarse metafóricamente —en una dramática ironía, tratándose de la vida de una poeta— y desemboca en el acto material de la autoaniquilación radical
Janet Malcolm: La mujer en silencio. Sylvia Plath y Ted Hughes. Gedisa, Barcelona, 2003.
Nicholas Hughes se suicidó en 2008, en su casa en Alaska, a los 46 años. Frieda, por su parte, se ha convertido también en escritora y pintora reconocida, y vive en Estados Unidos hasta la fecha.
Malcolm consigna las siguientes biografías: Sylvia Plath: Method and Madnesa (1976), de Edward Butsher; Sylvia Plath: A Biography (1987), de Linda Wagner-Martin; Bitter Fame (1989), de Anne Stevenson; The Savage God: A Study of Suicide (1990), de Al Alvarez; The Death and Life of Sylvia Plath (1991), de Ronald Hayman; y Rough Magic: A Biography of Sylvia Plath (1991), de Paul Alexander. Posteriormente, han aparecido otros títulos, como The Death and Love of Sylvia Plath (2003), de Ronald Hayman, o el titulado Sylvia Plath, de Susan Bassnet (2004). La biografía de Wagner-Martin fue traducida al español por Circe, en 1989. En 2004, Circe publicó en español Los últimos días de Sylvia Plath, de Jillian Becker. Por otro lado, en 2003 apareció el libro titulado Ted Hughes: The Life of a Poet, de Elaine Feinstein, publicado por W.W. Norton & Company.
Un par de años después de la muerte de Plath, Assia Wevill, quien había tenido una hija con Hughes, se suicidó de la misma manera que Plath, tras matar a su pequeña hija. En 2008, apareció el Libro titulado Lover of Unreason: Assia Wevill, Sylvia Plath's Rival and Ted Hughes’ Doomed Love, de Yehuda Koren, editado por Da Capo Press, el cual se ocupa de la vida de Wevill con Hughes.
Malcolm alude al poema "Daddy" (1966), de Plath, que comienza con las siguientes líneas: "Every woman adores a Fascist,/ The boot in the face, the brute/ Brute heart of a brute like you".