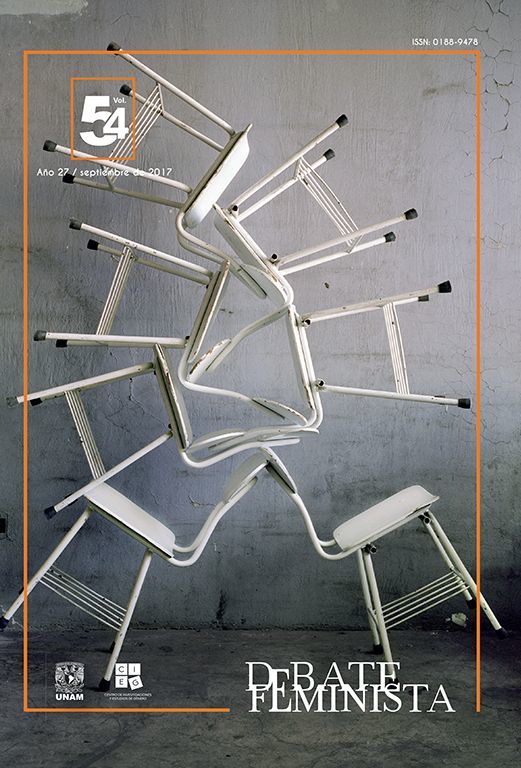Debe haber sido en 1977 la primera vez que oí mentar a Patti Smith. El disco era Radio Ethiopia; el lugar, la inefable casa de Claudia Vidal en el Cerro del Judío —yo llegaba allí luego de unas dos horas en autobús y hacía el tonto chiste de que cuando fuera famoso contaría que mi educación se consumó leyendo libros en esos largos viajes de transporte público—, adonde quizá fuimos esa vez para buscar a Lupita Gavarre, quien acababa de huir de la casa materna a sus escasos 17 años. No me acuerdo de la música de ese disco. Pero, a pesar de que seguramente lo oí en otras ocasiones, acepté el dictamen de la Rolling Stone Record Guide, la cual lo consideró, si la memoria no me falla, reserved for the most bathetic bathwater; lo que, con respecto a ese disco, centró mis recuerdos en la andrógina figura de la rockera. Años después, habría de escuchar y de adoptar como discos favoritos Easter y Horses, los cuales repetí con frecuencia obsesiva, a pesar de que nunca les gustaron a ninguna de las muchachas que se vieron forzadas a oírlos conmigo —lo cual, ahora que lo pienso, quizá influyó en mis divorcios—.
Hace algunos meses, mi hermano el músico —quien también se ha divorciado varias veces sin que se sospeche de la intervención de Patti Smith— comentó que había pasado el sábado anterior por la tarde frente al Anahuacalli de Árbol del Fuego, la casa piramidal que se construyeron Diego y Frida en Coyoacán, y que cerca de la puerta estaba el escenario donde cantaba, ¡en vivo!, ante cuando mucho mil personas, Patti Smith. A sus 65 años, Patti me pareció otro personaje del rock que no puede aceptar la vejez —old enough to rock and roll and not old enough to die, se diría ahora—, pero, como los chilangos acabábamos de sufrir el concierto en el Zócalo de Paul MacCartney (69 años) —y juro que no me entusiasma un concierto en el Zócalo ni aunque fuera de Bob Dylan (70 años), aunque quizá me vea forzado por mi hija (cinco años) a ir al de Justin Bieber (18 años), o al de Los Vázquez Sounds (16, 14 y 11 años)—, olvidé el evento. Sin embargo, una noche de cervezas puse “Land” de Horses, a la que siguieron “Because the Night”, “Ghost Dance”, “Till Victory”, “Privilege” —I wish someone would send me energy...—, “Babelogue” y ya no me acuerdo qué otras. Pero deben haber sido varias, porque andan diciendo que recientemente iniciaron los trámites de mi nuevo divorcio. Por alguna razón, he seguido escuchando obsesivamente esas canciones.
Por otro lado, hace como un año, había visto en el estante de las novedades, a la entrada del Coop de Harvard, el libro de Patti Smith, Just Kids, el cual no había considerado para mi creciente pila de libros sin leer por las razones de pertenencia a la tercera edad antes mencionadas. Pero luego de leer la historia de Poggio —The Swerve: How the World Became Modern de Stephen Greenblatt; véase “El nombre de la rosa” en amador. cbsj.org—, de confirmar así el prestigio del National Book Award y de reconocerlo en la edición en pasta suave del libro de Smith, decidí comprarlo y leerlo. Este es un breve relato de mis emociones como lector.
El libro de Patti Smith es el resultado de la promesa que le hizo, en su lecho de muerte —por sida en 1989 (43 años)—, a su primer novio, amante, amigo, supercuate, colega y compañero en Nueva York: “voy a escribir nuestra historia”. Y eso hizo. El libro cuenta cómo se conocieron en la calle, por accidente, cuando ella acababa de llegar a tratar de hacer su vida en Manhattan. Tenía 21 años, o algo así, acababa de abandonar su educación universitaria y su pueblo en Nueva Jersey, y había dado en adopción a una bebé. Llegó a Manhattan sin dinero, sin conocer a nadie, buscando qué hacer, dónde quedarse y cómo sobrevivir. Esto ocurría en 1967. A los pocos días, luego de dormir en la calle en compañía de un personaje como de El principito, consiguió un empleo para acomodar libros en la librería Brentano's. Cerca de ahí se conocieron. El libro cuenta cómo se hicieron novios, empezaron a vivir juntos y conocieron a quienes habían de ser sus amigos, colegas y amantes. Y también cómo dejaron de vivir juntos. Cómo siempre supieron que eran artistas —aunque no supieran bien qué arte habrían de desarrollar—. Cómo volvieron a vivir juntos, a entrar y salir de su relación amorosa, a encontrar un lugar en esa comunidad; cómo se volvieron más adultos, famosos, ricos y todo lo que a veces le pasa a la gente. O sea que, a fin de cuentas, el libro cuenta una historia manida. Pero hay algunas cosas que me llaman extraordinariamente la atención. Quizá debería haber empezado dando el dato que me sorprendió al principio de mi lectura —y que desde luego ignoraba—: el galán es Robert Mapplethorpe, y ella cantó en su funeral en el Whitney Museum of Art.
El libro de Patti Smith está centrado en los primeros años de la historia común de estos personajes. Digamos, lo que pasó con ellos antes de cumplir treinta años. Ahora sí que —diríamos los que acabamos de profesores universitarios con posgrado— lo que les pasó en la época del posgrado y, si acaso, en su primer posdoc. Eran estudiantes de arte. Ambiciosos estudiantes de arte. Todavía no habían hecho nada, pero llegaron al lugar por donde pasaban los que ya habían hecho cosas o —ahora sabemos— las estaban haciendo. Porque las historias del libro de Patti incluyen un interminable name droping: todos los días de esa época, la de su relación con Mapplethorpe, frecuentaron las mismas habitaciones que frecuentaban Bob Dylan, Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Andy Warhol, Lou Reed, Todd Rundgren, Gregory Corso, Allen Ginsberg, William Burroughs, Grace Slick, Dalí, Nico. Y ahí le paro. Pero hay más. Un día conocieron en un bar al curador de fotografía del Metropolitan Museum of Art, quien se convirtió en el mecenas de Robert y le proporcionaba película fotográfica al por mayor. Luego de la presentación de sus poemas, Patti fue contratada para publicar reseñas en Rolling Stone y Creem, así como un libro de poemas en Middle Earth Books. En los primeros dos o tres años de esa historia, ocurrieron varios decesos históricos: Robert Kennedy, Brian Jones, Janis Joplin, Jimmy Hendrix, Jim Morrison y los estudiantes de Kent State. Y se llevó a cabo la filmación de Midnight Cowboy.
Dos muchachos de 20 años de edad con ambiciones artísticas se encuentran por azar y se enamoran. Y se quedan pegados y se dedican a cumplir sus ambiciones. Y se organizan y trabajan y buscan y pelean y ven cómo van acercándose a cumplir esas ambiciones. Conozco la historia. La he visto muy de cerca. A lo largo del tiempo, he creído, primero, que es una historia muy frecuente y, después, que es una historia excepcional, y que es muy rara la gente que tiene esas ambiciones. En 1981, yo tenía 21 años y conocí a quienes llamaré H. y S. Podían haberse llamado Patti Smith y Robert Mapplethorpe. Ambicionaban exactamente lo mismo. Eran igualmente talentosos. Y, a pesar de que a veces pienso que México no es Manhattan y que no ha habido reconocimiento suficiente para nuestros artistas, mis colegas han tenido historias muy parecidas a las de Patti y Robert, con las pequeñas diferencias de que S. sigue vivo y H. no ha obtenido el National Book Award. Todo lo demás se ha cumplido a la letra.
Me pregunto si todos los que leen el libro de Patti sienten lo mismo, si les recuerda su juventud y las importantes y de- finitorias cosas que ocurrieron entonces. O a lo mejor no. A lo mejor, esa generación es del todo distinta de las generaciones actuales, y la idea de que dos mozalbetes que ambicionan ser artistas tomen acciones en esa dirección, se encuentren, se enamoren y se hagan artistas es irracional o tan sólo no pasa. A lo mejor esa generación fue especial y las cosas importantes ocurrieron entonces y no han vuelto a ocurrir. A la mejor las características de esa generación, ejemplificadas por sus plagas particulares —así como a algunas generaciones las marcó la peste bubónica, Napoleón o la primera guerra mundial, a esta la marcó el sida, la heroína, el Quaalude, etcétera; “the cruel plagues of a generation”, en palabras de Patti—, fueron únicas. Quizá por eso seguimos recordando esa época. Quizá por eso sus rockeros famosos —artríticos y arrugados— siguen llenando estadios y plazas. O al revés, a lo mejor así son todas las generaciones vistas desde lejos por quienes ya no tienen 21 años. Aunque no lo creo. Íbamos en dirección de la fuente [en Washington Square], el epicentro de la actividad, cuando una pareja mayor se detuvo y nos miró sin pudor. A Robert le encantó que lo contemplaran y, de forma afectuosa, apretó mi mano. —Ay, tómales una foto —le dijo la mujer a su sorprendido esposo—, creo que son artistas. —No, cómo crees —dijo él despectivamente—. Nomás son unos chamacos (47).
Cuando cumplió 16 años, Patti recibió un regalo de su mamá: el libro La fabulosa vida de Diego Rivera. Me sentí transportada por el alcance de sus murales, las descripciones de sus viajes y tribulaciones, sus amores y su trabajo. Ese verano, conseguí empleo en una fábrica no sindicalizada, revisando manubrios de triciclo. Era un trabajo horrible. Me acostumbré a soñar despierta mientras lo hacía. Soñaba con entrar a la fraternidad del artista: el hambre, la indumentaria, el proceso, las esperanzas. Presumía que habría de ser algún día la amante de un artista. Nada parecía más romántico a mis ilusiones juveniles. Me imaginaba como la Frida de un Diego, musa y creadora (12).
Me quiero imaginar que Patti pudo visitar a cabalidad el Anahuacalli. Que pasó horas allí recordando su adolescencia y su juventud. Y que ahí supo, de nuevo, que había cumplido la promesa que le hizo a Robert