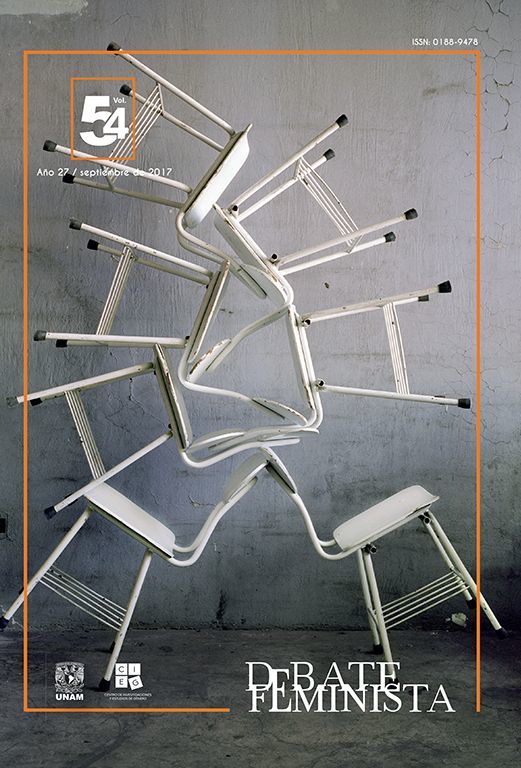Es imposible pensar en el término carrera sin tomar en cuenta cierta comprensión de cómo hasta la más modesta de las carreras se ve afectada por las diversas presiones políticas del momento. Aunque usar la palara carrera implica un énfasis en una elección personal, dicha elección jamás se ejerce en un ambiente del todo neutral. De hecho, mi primera elección de hacer una carrera en historia se vio bloqueada por la élite masculinista y de clase privilegiada que me alejó de la universidad durante algún tiempo.
Comencé a dar clases en una etapa posterior de mi vida, tras haber vivido en Latinoamérica y en un momento en el que en Inglaterra casi no se consideraba que Latinoamérica fuera fuente de literatura, cuando los profesores calificados en el campo eran escasos y cuando la invención se volvió la madre de la crítica. En Estados Unidos, cuando empecé a dar clases en Stanford, el país estaba pasando por una expansión veloz que superaba la oferta de académicos. Aún había (por extraño que resulte ahora) una escasez de profesores, a tal grado que los jefes de departamento circulaban por la convención de la Modern Language Association implorando a los estudiantes de posgrado que aceptaran empleos e instando a los profesores adjuntos que aceptaran ascensos. A pesar de esta situación en apariencia envidiable, había algunos inconvenientes. En Inglaterra, entré a una academia en la que las mujeres seguían siendo la excepción, en donde a una compañera embarazada se le dijo que en la universidad no había precedentes para su situación, en donde recibí cartas anónimas insultantes, y en donde uno de mis colegas de la Universidad de Essex se agarraba los testículos cada vez que me veía pasar. En Estados Unidos, peor que la indignación personal era el hecho de que los estudios latinoamericanos existían a la sombra de la guerra fría, lo que se hizo increíblemente evidente en 1972, con el golpe de Estado de Pinochet y las décadas de dictaduras militares.
Ahora bien, esta no es una letanía de desastres personales, sino una historia sobre elecciones intelectuales. Mientras en Inglaterra rara vez se le daba reconocimiento a la literatura latinoamericana, lo que me había dado la libertad de escribir The Modern Culture of Latin America (La cultura moderna en América Latina), descubrí que la academia estadounidense seguía inmersa en la guerra fría y que cualquier mención de lo social era un tabú en ciertos círculos. No por nada una de mis estimadas colegas me denominó Jean “la roja”. Por mucho que insistían muchos colegas en que el estudio de la literatura latinoamericana se mantuviera por encima del conflicto, en efecto resultaba imposible. Entre Casa de las Américas y Mundo Nuevo no parecía haber punto medio. La impactante denuncia de Ángel Rama, a quien se le obligó a dejar su cátedra en ucsd e irse del país, es evidencia suficiente de la extrema politización del momento. En una carta dirigida a Ángel Rama que escribí en 1972, le dije: “la Universidad es una isla en una sociedad dedicada a la violencia legal e ilegal, pero una isla en que se reproducen todas las tensiones de la sociedad”. A él se le había negado la visa para dar clases en Estados Unidos por presiones ejercidas por la embajada uruguaya sobre el Departamento de Estado. Después halló refugio por poco tiempo en París, antes de que Marta Traba y él murieran en un accidente aéreo en Madrid. Al mirar atrás, aún me horrorizan las presiones políticas de aquella época que obligaron a Ángel Rama a salir del país. Recuerdo a una colega de Stanford que solicitó sus antecedentes al fbi. Al recibirlos, descubrió que, aunque jamás había transgredido la ley, aunque había hablado en reuniones de denuncia contra el golpe de Estado de Pinochet, la habían espiado, y sus charlas y conferencias habían sido grabadas como si se tratara de una criminal peligrosa.
Cito estos ejemplos para mostrar que la academia a la que me incorporé seguía estando dominada por la guerra fría, lo cual condujo a una especie de silencio profesional en torno a cualquier vínculo entre la literatura y lo social. Fue necesario el libro de Frederic Jameson Marxism and Form (Marxismo y forma), publicado en 1974, el cual incluía capítulos sobre Adorno, Benjamin, Bloch, Marcuse, Lukács y Sartre para romper el tabú sobre cualquier referencia al marxismo en los estudios literarios. Sin duda, en mi caso, le debo mucho a Jameson, quien no solo me permitió conocer, al igual que a muchos más, a un amplio rango de pensadores marxistas, sino que también abrió la academia norteamericana a literaturas hasta entonces desconocidas o relegadas a nichos especializados. Recuerdo una convención que organizó cuando llegó a Duke que reunió al novelista japonés Kenzaburō Ōe, a Elena Poniatowska y a Ariel Dorfman. Fue sin duda su influencia la que dio pie a las conferencias sobre “Ideologías y literaturas” en Minnesota, así como al primer congreso sobre estudios culturales en 1990, entre cuyos ponentes se encontraban Stuart Hall, Cornel West y Donna Haraway, y cuyos temas “La crisis posmoderna del intelectual negro” o “La promesa de los monstruos” habrían sido impensables en los años 60.
A pesar de la política, o quizá gracias a ella, los 70 fueron un gran periodo de innovación, durante el cual los estudios chicanos y de la mujer alteraron en gran medida el mapa cultural. Los estudios chicanos, como los puertorriqueños, cruzaban las fronteras entre el español y el inglés, y desafiaban los prejuicios sobre la pureza de la lengua. Sin embargo, importa también resaltar que las campañas llevadas a cabo en los 70 y los cambios de asignaturas que conllevaron una expansión considerable de dichos estudios por lo regular no fueron promovidos por los profesores, sino por estudiantes que protestaban por la exclusión de sus propias culturas de la academia. Cuando dichas confrontaciones universitarias sobre el plan de estudios llegaron a oídos de la prensa nacional, se suscitó una fuerte reacción conservadora que auguró las reacciones negativas durante la presidencia de Obama, y que se caracterizó por argumentos cuya intención real permanece oculta. No obstante, durante todo este periodo entre los años 60 y los 80, la universidad siguió expandiéndose, lo cual hace que la contracción actual sea aún más devastadora, en particular ante la carencia de oposición verbal. ¿Se debe acaso a que los directivos de las universidades se han vuelto más liberales y las fronteras disciplinarias más flexibles?, ¿o a que la situación económica reduce las posibilidades de participar en protestas por temor a perder el empleo? Es cierto que, durante los 60 y principios de los 70, la militancia exigía un costo. ¿Alguien recuerda ahora a Bruce Franklin, quien escribió sobre Moby Dick y se consolidó como voz de disensión al oponerse a la guerra de Vietnam, razón por la cual fue despedido de Stanford, a pesar de tener plaza? Lo que debemos preguntarnos ahora es si la academia se ha vuelto en verdad más liberal, o si acaso las restricciones son más sutiles o se ejercen de forma distinta. ¿Será que lo político está cuidadosamente contenido, y la oposición a terribles injusticias, como el encarcelamiento de Bradley Manning o el vigente escándalo de Guantánamo, ya no es significativa dentro de la academia?
Más sustancial durante los años 60 y 70 fue la causa de la liberación de las mujeres y la expansión de los estudios de mujeres como fuente fundamental de teoría y debate. El primer encuentro internacional de mujeres, llevado a cabo en México en 1975, no solo inauguró una nueva forma de pensar, sino que también demostró que ni el feminismo ni los estudios de mujeres podían teorizarse solo desde Estados Unidos. Muchas de las organizadoras del encuentro, provenientes de la academia estadunidense o de la clase intelectual latinoamericana, europea o tercermundista, fueron cuestionadas de inmediato por mujeres subalternas de origen latinoamericano o de otros lugares, con lo cual hicieron evidente que la categoría mujer no era autoexplicativa, sino que necesitaba tomar en consideración clase, raza, preferencia sexual y edad. Como resultado del encuentro, había bastante oposición, incluyendo la de mujeres al feminismo estilo norteamericano. Un grupo de latinoamericanistas de la costa oeste que intentó introducir la teoría feminista en la Asociación de Estudios Latinoamericanos (lasa, siglas en inglés) cuando mucho obtuvo una recepción mixta. Incluso mi propio intento, tiempo después, de coimpartir un curso de mujeres en Barnard fue un desastre absoluto, y yo no estaba preparada para la ferocidad de las políticas sexuales involucradas y la falta total de interés por cualquier tendencia externa a Estados Unidos o por lo político como tal. Esto fue en parte lo que me llevó a escribir Plotting Women y en particular me hizo interesarme en la cuestión de cómo las mujeres expresaban sus diferencias y aspiraciones en sociedades completamente dominadas y proyectadas por hombres, en donde la oposición no era posible. También me permitió apreciar mucho más las enormes diferencias entre el feminismo estadounidense, con su énfasis en la igualdad de oportunidades, el techo de cristal y las libertades personales, y las múltiples ramificaciones del feminismo latinoamericano que, como se hizo evidente en un inicio en los encuentros internacionales, habían hecho aparentes las profundas diferencias entre los grupos subalternos involucrados en cuestiones prácticas de supervivencia y las teóricas feministas, diferencias que nunca se han resuelto completamente. Existía también una distinción entre la seguridad de las feministas estadounidense, quienes solían estar resguardadas por la academia, y el riesgo que corrían las mujeres latinoamericanas en sociedades autoritarias. Por ejemplo, una de las fundadoras en México de la revista feminista Fem, Alaíde Foppa de Solórzano, desapareció cuando viajó a su natal Guatemala. En Latinoamérica, los debates entre distintos feminismos —el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia— eran tanto feroces como sutiles, y estaban muy vinculados con la militancia. A este respecto, pienso en particular en Chile y México, sobre todo en Que se abra esa puerta. Crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual, de Carlos Monsiváis, en donde relata las historias de los movimientos gay y feminista en México, y en el cual concluye uno de los capítulos afirmando que “sin el feminismo, la vida mexicana sería hoy distinta y mucho más opresiva”.
Lo que nadie anticipaba en el Norte, en el Sur, en Europa, Asia y África era que muchos de los cambios a favor de las mujeres serían superficiales en vez de sustanciales, que las crisis económicas entorpecerían el progreso y que la crueldad contra las mujeres continuaría, no solo en zonas de guerra, sino también en las supuestas sociedades avanzadas. Aun cuando reconocemos las victorias de las mujeres de clase media y contamos a las mujeres en altos puestos de poder, incluidas las presidencias, es imposible ignorar el lado oscuro —del cual Ciudad Juárez es el ejemplo más extremo— de un problema mundial que mostró que el cambio que beneficiaba a las mujeres y les otorgaba oportunidades de trabajo también lograba exacerbar la violencia contra ellas y el hecho de que, en ciertos lugares, la emancipación fuera motivo de castigo. Esta ha sido una de mis principales preocupaciones. En mi libro Cruel Modernity, señalo que Juárez no es un caso aislado de feminicidios, sino que gran número de mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, no solo en otras partes de México, sino también en Guatemala, Honduras y El Salvador, y que las culturas profundamente misóginas son las responsables. La pregunta práctica que la crítica literaria no es capaz de responder, por mucho que lo intente, es si acaso puede haber cambio alguno. Me resultó interesante descubrir que Pierre Bourdieu dedicó un libro entero a analizar la masculinidad sin proponer una sola solución al problema del sexismo. Aunque las mujeres son cruciales para el proyecto de redefinir y promover la democracia, como lo expresa Marta Lamas en Feminismo: transmisiones y retransmisiones, ya no es posible pensar en la liberación solo en términos nacionales o de clase social.
Deseo concluir mencionando a tres mujeres intelectuales con quienes estoy en deuda: Marta Lamas, a quien ya he mencionado; Josefina Ludmer, y Nelly Richard. Me resulta sorprendente que se haya reconocido tan poco la contribución de Ludmer a la crítica literaria, así como lo que considero que es su esfuerzo por transformar la manera en la que la crítica literaria se escribe, en especial en su libro El cuerpo del delito, cuya originalidad, en mi opinión, no se ha destacado lo suficiente. Permítanme recordarles el párrafo inicial: Este es un manual sobre la utilidad del delito y sobre el delito como útil. Hoy, el delito es una rama de la producción capitalista y el criminal un productor, y esto lo dijo Karl Marx en 1853, cuando quiso mostrar la consustancialidad entre delito y capitalismo, y, sin quererlo, como un astrólogo, previó este manual. El delito funciona [...] como una frontera cultural que separa la cultura de la no cultura, que funda culturas, y que también separa líneas en el interior de una cultura. Sirve para trazar límites, diferenciar y excluir. Con el delito se construyen conciencias culpables y fábulas de fundación y de identidad cultural.
No sé de algún otro crítico o crítica que tenga esta capacidad para promover una forma de leer la literatura que delate sus conspiraciones secretas y revelaciones inesperadas. Ludmer enfocó su estudio en la literatura argentina del pasado, pero quizá es tiempo de escribir el segundo volumen de Delito, pues este concepto no solo domina nuestras sociedades en forma de fraude, especulación fraudulenta, violencia y todo tipo de fechorías encubiertas, sino que también nos ha aportado, además de la narconovela, novelas como las de Castellanos Moya y Carlos Gamerro, las cuales se enfocan en sociedades criminales.
Nelly Richard, otra gran crítica de mi generación, entró al escenario intelectual con la Revista de Crítica Cultural. Junto con los complejos análisis de la cultura chilena que realizó en sus libros Residuos y metáforas e Insubordinación de los signos, contribuyó a las teorías feministas con los ensayos incluidos en Masculino/femenino. Por último, quiero destacar que, como reversión del flujo tradicional de ideas del Norte hacia el Sur, las contribuciones de Marta Lamas al pensamiento feminista han sido traducidas al inglés.
Llevo años fuera de la academia, aunque siempre he mantenido un pie en la puerta, pues sigue siendo casi el único lugar en el que una puede hablar de sus obsesiones. Cultivo amistades con estudiantes de posgrado, de quienes aprendo. Sin embargo, mientras que ahora la literatura latinoamericana abarca un rango mucho más amplio de intereses y se le interpreta en los términos más amplios, hay serios problemas de acceso a la academia. Esto me hace preguntarme si los mercados laborales restringidos no resultarían en una academia más conservadora, en un momento en el que sectores de la ciudad letrada defienden con fanatismo su distanciamiento de la política. Esta postura ha sido defendida con ahínco por Jorge Volpi, quien claramente apoya la que denomina literatura apolítica —la cual atribuye a escritores nacidos en los años 70 y 80— con el argumento de que “solo les interesa el poder en la medida en que interfiere con sus vidas personales”. En esa generación, escribe, “no hay grupos explícitos (al menos no por el momento). La individualidad como único imperativo”. Lo que Volpi no logra reconocer es que la individualidad que defiende es un espectro inofensivo en un mundo cada vez más robótico, el cual exige más que nunca una revaluación de un término desvalorizado; o sea, el compromiso
Traducción: Ariadna Molinari Tato