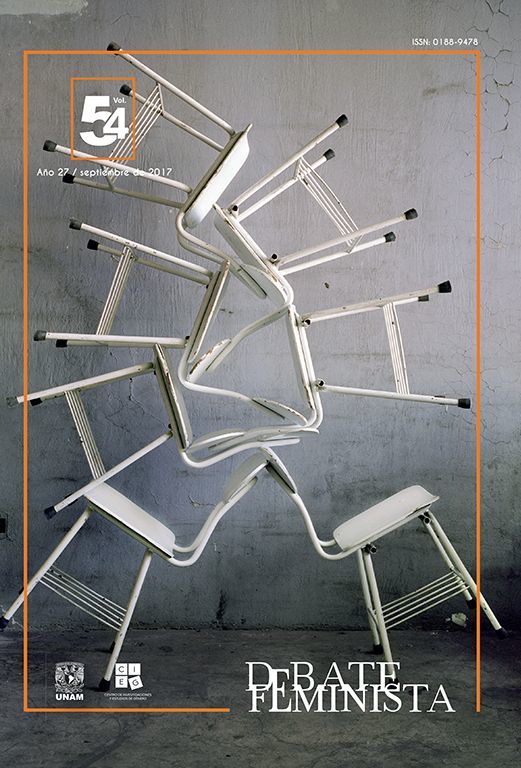Esta es una pequeña semblanza sobre la gran Marinella Miano que, con gran gusto, aunque con íntima tristeza, escribo para ustedes, que seguramente la conocieron mucho mejor y más ampliamente que yo. No soy de la enah, ni antropóloga, ni doctora; mi sola cercanía institucional con vuestra comunidad son los cuatro años que laboré en la hermosa exsede del inah de Córdoba 45, en la colonia Roma, mi terruño citadino.
Sin embargo, quiero narrarles cuando, allá por los años 90, tuve la fortuna de conocer a la gran Marinella —para mí, su nombre no está completo sin el adjetivo “gran”; es como su apellido—.
Esa década fue crucial en mi existencia, pues marcó el descubrimiento de mi preferencia sexual. Poco antes de conocer a Marinella llegó a mi vida una adorable napolitana de la que me enamoré locamente y que, como dulce tromba, con alegría, puso mi vida patas p'arriba. Con ella llegó un comando de entrañables italianas de izquierda originarias de diversos puntos de la península, en particular otra napolitana: Marinella.
Recuerdo con enorme placer tantas deliciosas reuniones en la cocina de Fabi, las cuales casi siempre se prolongaban todo un día, y en no pocas ocasiones todo el fin de semana. En ese panal mujeril, siempre bullente de discusiones políticas aderezadas con música y maravillosa comida italiana, cuando acudía Marinella —tan napolitana, tan istmeña— ella era la abeja reina.
Apasionada siempre por lo que hacía, nos reseñaba los temas en los que se hallaba inmersa entonces. Amaba vibrantemente Oaxaca, el Istmo, tanto como su bahía de Nápoles, y se interesaba por asuntos de los que aún no se hablaba de forma explícita ni a nivel masivo: identidades transgénero, diversidad genérica y sexual, muxes…
Todas esas discusiones —en italiano, por supuesto, pues yo en esos simposios era minoría lingüística— provocaron toda una revolución copernicana en mi cabecita y abrieron mis poros hacia la diversidad en general, en particular a la de mi país. Me mostraron una nueva e insospechada ventana a la vida y me hicieron verme a mí misma y a los demás con respeto, tolerancia y amor a lo distinto. Claro que también le debo otras cuantas cosas a ese memorable gineceo peninsular: unos kilos de más, el aprendizaje de la bellísima lengua italiana y un oído que reconoce con añoranza el dialleto napuletano.
Sin embargo, mi recuerdo imborrable de Marinella es el de esa fiesta en la que celebró su casamiento —¿simbólico, oficial?— con un pintor juchiteco. Vestida de tehuana, radiante como pocas veces he visto a alguien, danzando al compás de un son istmeño, nos sacaba a todas a bailar y a festejar con ella rotundamente tan memorable ocasión, que para mí ha sido y será la imagen de la plenitud, de la libertad; de la felicidad que da una entrega apasionada a la investigación; el escudriñar con hambre de conocimiento, pero con infinito respeto, lo que otros consideran folclórico, típico o raro.
Por desgracia, ese grupo de amigas se disolvió; cada quien tomó su camino o regresó a Italia, y perdí de vista a Marinella. Años después la busqué por medio de correos institucionales, pero sin resultado. Cuando me enteré de su muerte supe que una etapa, un pedazo de mí, se había ido con ella, y por eso estoy aquí contándoles su fugaz pero inolvidable paso por mi vida: para que permanezca por siempre ya no solo en mí, sino también en ustedes.
Sé que por fortuna, y para ser consecuente con su existencia, Marinella no descansará en paz; sin duda se ha transmutado en una irisada mariposa, en una flor guuchachii o en la colorida enagua de una teca cuyo vuelo nos alegrará el alma cada vez que, detrás de nuestra nostalgia de ella, se agazape la tristeza.
Ciao, nannaré, ci vediamo dopo…