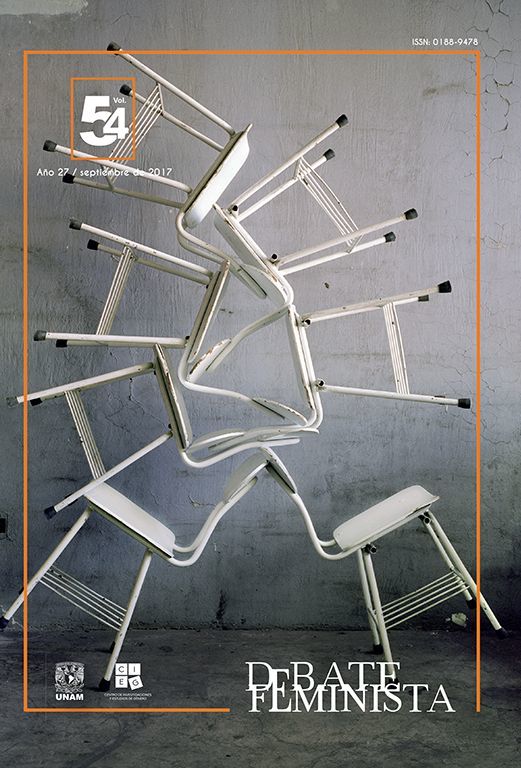Antes de iniciar su intervención, Mary Louise sacó de la bolsa un ukulele y entonó el primer verso de la canción Mother of Pearl, que Nellie McKay le cantó a Obama (véanla completa en internet).
Feminists don’t have a sense of humor
Feminists just want to be alone
Feminists spread vicious lies and rumors
They have a tumor on their funny bones
En gran mayoría, las mujeres académicas de mi generación en las universidades estadounidenses llegamos al profesorado por medio de los programas de acción afirmativa que, impulsados por poderosos movimientos sociales, transformaron las facultades en los años 70. Por puertas que antes no existían, entraban mujeres, afroamericanos, chicanos, asiáticoamericanos, trayendo historias de vida que antes no habrían terminado en carreras universitarias.Nací y crecí en un pueblo pequeño, rural, agrícola, de 3 000 almas, en la parte anglófona de Canadá, cerca de los Grandes Lagos. Mi padre era abogado y mi madre maestra de inglés y gimnasia. Fui la tercera de seis hijos para quienes mis papás tenían ambiciones profesionales. Eran los 50, el Canadá anglófono todavía vivía a la sombra (o al sol, dirían mis tías abuelas) del imperio británico. El himno nacional todavía era God Save the Queen, y la Queen reinaba retratada en las salas de clase, los estadios, las pistas de patinaje, las oficinas públicas. Los niños vivían al aire libre, todo el año. Los adultos creían en eso. En invierno patinábamos, nos divertíamos con trineos, toboganes y una cornucopia de juegos basados en la nieve como materia moldeable. Pasábamos los veranos, hijos y mamás, en cabañas rústicas al borde de los lagos. Los padres de familia llegaban los fines de semana, trayendo los víveres. Comíamos hot dogs, sandías, espaguetis en lata, pescados del lago. Corríamos sueltos, como cabras, decía mi abuela. Aprendimos a disfrutar del trabajo físico y manual. Las reuniones sociales terminaban siempre en canciones con acordeón, violín o guitarra. Nos peleábamos constantemente. (En mi caso, la jubilación me ha ofrecido la posibilidad de volver a la actividad física, al aire libre, al trabajo manual, al ukelele.)
Junto a esta ronda constante actividad física, leía. Mi entrada al mundo académico empezó el día en que mi hermana me enseñó a leer. Recuerdo luminosamente el momento preciso en el que me di cuenta de que ya no estaba recitando las palabras de memoria, sino leyéndolas. Estábamos sentadas en la alfombra de la sala, de espaldas al calentador. Ella tenía seis años, yo cinco. Por fin se abría mi entrada a las maravillas que me esperaban fuera del pequeño mundo que habitaba (ya me habían enseñado que era pequeño). Vivía por los libros; me arruiné la vista devorándolos por debajo de las cobijas. Pasé por el canon de la literatura infantil británica y su variante canadiense (supervivencia en el norte, perros heroicos, mujeres pioneras, huérfanos aventureros).
La lectura era un escape, pero también, creía, mi único camino hacía una vida vivible. Había nacido deformada; una gruesa mancha (¿lunar?) morada me distorsionaba la mitad de la cara. Poco a poco percibí que eso era una calamidad para mí, porque era una calamidad para los que me rodeaban (no era yo la que tenía que verme la cara). Se evitaban las fotos, se hacían citas con médicos en la ciudad, así como una cadena de operaciones en el famoso Hospital for Sick Children en Toronto que solo sirvieron para confirmarme lo grotesca que tenía que ser para que los adultos adoptaran medios tan drásticos para querer cambiar lo que veían cuando me miraban. Los intentos no dieron frutos —el laser tardaría otros 30 años en aparecer—, y me quedé a solas frente al dilema de que mis posibilidades, evidentemente, eran limitadas, y nadie sabía decirme cuáles eran los límites. ¿Alguien se enamoraría de mí, se casaría conmigo? (Probablemente no.) ¿Alguien me ofrecería trabajo? (¿Quién sabe?) Cultura anglosajona: las desgracias se aguantan en silencio. Flash forward: los adultos leyeron mal las hojas de te. Sí me dieron trabajos, tuve novios y amantes, me casé con un hombre maravilloso y guapo con quien tengo tres hijos y mucha felicidad. No era lo que se preveía. A los ocho años mi abuela me regaló una biografía de Helen Keller, con subrayados. Entre abyección y superación, elegí esta, por el camino de los libros.
Crecí rodeada de mujeres solteras. La primera guerra mundial había dejado en los pequeños pueblos como el mío una generación de novias sin maridos y hermanas sin hermanos. Ya pasando los 50 años, vivían solas o con sus hermanas, en las casas familiares heredadas por ellas, con un poco de dinero. Algunas habían sido maestras, otras misioneras, sufragistas, varias habían estudiado y viajado. Leían, pintaban, opinaban, eran vanidosas, libres y alegres. Nos recomendaban evitar a los hombres y siempre tener dinero propio. Nunca percibimos el matrimonio y la maternidad como destinos.
El ciclo de lecturas que empezó aquel día en la alfombra duró 22 años, hasta justo después de terminar los exámenes de doctorado en Stanford, cuando, abriendo el periódico, encontré que me había vuelto analfabeta. Mi cerebro se negaba a descifrar las líneas negras. No me molesté. Me puse a jugar Solitaire, a tallar pequeñas figuras de madera, a ver tele, encerrada en la casa. Con la ayuda de Plaza Sésamo, la lectura renació en mí, y pasé a los crucigramas; a los cinco meses me puse a escribir la tesis de doctorado. Así terminó mi larga vida de estudiante. Fue el verano de 1974. Un año después conseguí mi primer puesto académico, en Literatura Comparada en la Universidad de Massachusetts, y de allí regresé a Stanford donde permanecí 26 años hasta trasladarme a la Universidad de Nueva York en 2002.
Uno de los hilos conductores de mi vida académica, política y personal ha sido el antielitismo. Herencia de mis padres, me ha canalizado hacia los movimientos democratizantes, emancipatorios, de izquierda, y hacia proyectos intelectuales animados por ellos. Mi primer libro, sobre speech act theory y literatura, criticó el elitismo vanguardista implícito en la distinción esencialista entre lenguaje poético y lenguaje cotidiano, e insistió en la necesidad de una teoría lingüística capaz de abarcar las artes verbales no literarias y la presencia de lo poético en la comunicación social. El segundo, Women, Culture, and Politics in Latin America, coproducción de un colectivo feminista, respondía a la exclusión de las mujeres de la ciudad letrada latinoamericana. El tercero, Ojos imperiales, por un lado reivindicaba la literatura de viajes como objeto de estudio y por otro demostraba su complicidad en la producción de ideologías imperiales y (neo)coloniales. En otros textos he intentado contribuir a los debates sobre el testimonio, la modernidad y el neoliberalismo, la historia literaria femenina, la literatura y el autoritarismo, el pensamiento indígena. Nunca he sabido dedicarme permanentemente a un tema, un autor, un género, un período, un país. Aprecio y dependo de los que lo hacen, pero no ha sido mi camino.
El feminismo, el tercermundismo antimperial, el latinoamericanismo de izquierda, la lucha antirracista, nutrieron también en mí un obstinado e implacable antagonismo hacia el eurocentrismo. Sigo incrédula de que, a pesar del esfuerzo masivo y mundial de las últimas cinco décadas, no se descoloniza la producción de saberes y el dominio europeo sobre las ideas humanas sigue reproduciéndose en nuestras universidades. La experiencia occidental, blanca, urbana, burguesa opera como norma implícita en las teorizaciones, las propuestas culturales y hasta en las ciencias. Los conceptos se legitiman pasando por la metrópolis; los cursos de teoría son cátedras de occidentalismo. Este provincialismo, esta falta de curiosidad, me enfurece y me desespera.
En los 80 en las universidades estadounidenses, la reacción contra los nuevos saberes étnicos, feministas y tercermundistas se movilizó bajo la bandera del eurocentrismo. El conflicto aterrizó en Stanford en la forma de una batalla institucional que se volvió causa nacional y que me proporcionó un importante aprendizaje político. Frente a la desestabilización de los cánones, un grupo de humanistas conservadores había logrado establecer una materia de cultura occidental obligatoria para todos los estudiantes de primer año. Al mismo tiempo, la política de selección de estudiantes prio- rizaba la diversidad y la inclusión. El choque era inevitable. Siguiendo el modelo Arcoiris de Jesse Jackson, se formó un movimiento estudiantil en contra del curso y a favor de la multiculturalidad. Los profesores se movilizaron por ambos lados, y se armó un debate que implicó a la universidad entera durante dos años. El asunto se nacionalizó cuando el secretario de educación de Reagan, William Bennett, aprovechó para lanzarse a la defensa de los valores tradicionales. Quienes trabajábamos materias no-europeas o no-canónicas nos dimos cuenta de que era necesario ganar: perder nos relegaba para siempre a ciudadanías de segunda categoría. Después de muchos años de posicionarme como disidente autoexcluída en la universidad, aprendí a operar como actor institucional, a formar alianzas y diseñar estrategias, a negociar acuerdos, a ejercer mis convicciones en los contextos concretos, imperfectos e imprevisibles en donde las luchas siempre aterrizan. Dejé de desestimar el trabajo institucional; me di cuenta de la enorme importancia del liderazgo en la vida académica, y de la medida en que escasea. Entré al senado, encabecé comités, empecé a dirigir unidades académicas. Cuando acepto puestos de liderazgo, me dedico plenamente a ellos y lo disfruto.
Sobre todo desde 1980, tengo la impresión de haber vivido un juego esquizofrénico entre fracasos políticos y avances intelectuales. Con la caída de Allende empezó la interminable pesadilla política de dictaduras en el cono sur, la contrainsurgencia y el genocidio en Centroamérica, los horrores senderistas en Perú, el desastroso tsunami neoliberal. Atestiguar en América Latina el empobrecimiento masivo impuesto por los ajustes estructurales en los 80 y 90, la crueldad despiadada de los multinacionales, la marcha atrás en cuestiones de género y sexualidad y derechos laborales, la destrucción de proyectos revolucionarios, los efectos devastadores del nafta, fue desesperante: nada salía como esperábamos. Por otro lado, en el espacio universitario seguían avanzando las expansivas revoluciones metodológicas que transformaban y enriquecían las humanidades y las ciencias sociales, generando nuevos objetos de estudio, nuevas ópticas y perspectivas analíticas, nuevos contornos disciplinarios, nuevas colaboraciones poderosas: el feminismo, los estudios queer, la poscolonialidad, el análisis de discursos y de formación de sujetos, las mutaciones del marxismo, la deconstrucción, la nueva geografía, los estudios culturales y de performance, la nueva antropología reflexiva. De esa extraordinaria conjugación emergió el terreno crítico y analítico donde yo, fascinada, terminé acomodándome: el estudio de los imaginarios sociales.
¿En qué medida mi trayectoria fue determinada por el género? A los 15 años, mi padre vetó dos profesiones para sus hijas: medicina veterinaria y derecho (esta última estaba reservada para mi hermano mayor). El programa en el que entré en la Universidad de Toronto, Lenguas y Literaturas Modernas, era una opción más que decente para una joven inteligente. (Mi feliz encuentro con el español empezó allí.) Aunque obtuve distinciones, nadie me habló de estudios de doctorado, ni siquiera el profesor que me había hecho su amante. Opté por estudiar Lingüística en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, donde sí conseguí beca. Era un momento apasionante, el auge de la revolución chomskiana momento de enorme creatividad. Devoraba el material, fascinada. Ahí me invitaron a entrar al doctorado, pero las reglas no habían cambiado tanto todavía. Me di cuenta de que el mundo chomskiano era una cultura de estricto linaje masculino, un juego edípico donde lo femenino amenazaba. También me di cuenta de que sus modelos analíticos excluían agresivamente los aspectos de la lengua que me importaban: la comunicación y la expresión social. Escribí una tesis de maestría sobre la estructura de las formas verbales del kikuyu (mi primera publicación), y volví al espacio femenino y más libre de los estudios literarios. En Stanford me encontré con tres mentores extraordinarios: Jean Franco, en estudios latinoamericanos; en lingüística, Elizabeth Traugott, también inglesa; y en literatura comparada, Herbert Lindenberger, pionero interdisciplinario. Es imposible exagerar la importancia que tuvo para mí el apoyo de estas tres personas, la confianza que tenían en mí, la libertad que me daban, su exigencia intelectual. Traugott abrió espacio para mi trabajo sobre lingüística y literatura. Los seminarios de Jean Franco me ofrecieron la dialéctica metodológica que buscaba entre sociocrítica, análisis textual y compromiso político. Con un grupo de estudiantes, Franco fundó un colectivo para estudiar la cultura popular y las industrias culturales. Publicamos la revista Tabloid: A Review of Mass Culture and Everyday Life, la cual llegó a ocho números. Más tarde, cuando ya éramos colegas, Franco empezó a trabajar el tema de género y, frente al machismo que callaba a las mujeres en lasa, catalizó un grupo de estudio que duró 15 años. Francine Masiello, Marta Morello-Frosch, Kathleen Newman, Gwen Kirkpatrick, Francesca Miller, Lourdes Martínez y Norma Klahn fueron guías y compañeras en ese lindo viaje colectivo desde Manso y Gorriti, por Mistral y Magda Portal, hasta Kirkwood y Eltit. Ángel Rama publicó mi primer artículo literario en Escritura; Heloisa Buarque de Hollanda me orientó al pensamiento cultural brasileño; Antonio Cornejo Polar compartió su escepticismo; y Beatriz Sarlo, su genio pedagógico. En cuanto a mis contemporáneos, desde mis primeras reuniones de lasa a finales de los 70, a pesar de distancias y asimetrías, me sentí parte de una coyuntura generacional hemisférica conectada por pasiones políticas. Nadie merece tanta suerte. No sé si los jóvenes ahora sientan esto. Ojalá.
El otro gran maestro y mentor que he tenido han sido mis viajes. La posibilidad de viajar ha sido para mí uno de los grandes atractivos de la vida académica. Mi compromiso con los estudios latinoamericanos se consolidó en viajes, empezando por México, adonde fui a estudiar español en el inolvidable verano de 1968. En 1972, con misérrimas becas para estudiar portugués, una amiga y yo fuimos por tierra desde California a Brasil: recorrimos México, Guatemala, Honduras, salto aéreo hasta Colombia, y de allí Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina del norte, Paraguay, y Brasil (costo total: $500). Dos meses alucinantes, agotadores, transformadores. Me encontré en un estado de permanente asombro. Desde entonces, no he parado de viajar, ni de nutrirme de la geografía y del encuentro.
Una de las grandes lecciones que la vida me ha ofrecido es que el futuro es imprevisible. Los grandes cambios, como las aperturas sexuales ahora, llegan rápidos e inesperados. Nunca se sabe cuándo dará fruto el trabajo de cambio. El oficio de vaca sagrada, sin embargo, requiere gesto de futuróloga. Cumplo con unas breves indicaciones:
El gran reto que enfrentan los humanistas es dejar de serlo. Hay que trascender el gran punto ciego del humanismo, que es la convicción de que el bienestar y la autorrealizacion de los humanos son la preocupación central y única a la que nos dedicamos, que solo lo humano tiene valor intrínseco, que estamos aquí para festejarnos y desarrollarnos. El humanismo occidental sigue suponiendo ciegamente el mandato de Dios, otorgando a Adán y Eva el dominio sobre todas las criaturas que vivían sobre la Tierra. Ejerciendo ese dominio, los occidentales hemos creado las condiciones para la destrucción de todas las formas de vida basadas en el carbón, incluyendo nuestra propia especie. El reto que nos enfrenta es ¿cómo vivir el proceso imprevisto e imprevisible de esta desintegración? ¿Cómo reubicarnos con relación al planeta que va a sobrevivir sin nosotros, a las entidades animales, vegetales, minerales que devoramos ahora con indiferencia? Ninguna victoria es definitiva. El pasado sigue vivo dentro del presente, capaz de despertarse en cualquier momento. Nadie en 1980, ni siquiera Margaret Thatcher, hubiera creído que la esclavitud y el trafico de niños serían un problema mundial en el año 2000, ni que los derechos reproductivos estarían en peligro en 2013.
- 1.
Por favor, eliminemos ya la costumbre de invitar a la gringa como voz del feminismo en contextos públicos donde las colegas locales no se atreven. Es malo para la salud y para el feminismo.
- 2.
En general, los hombres son todavía mejores mentores que nosotras. Invierten más energía y tiempo en la formación de los alumnos que dirigen, adquieren más expertise en ello. Hay que robarles ese fuego.
- 3.
Hay que crear condiciones para que el trabajo colectivo florezca y se valorice. Debe ser parte íntegra de nuestra producción y de nuestra pedagogía.
- 4.
Para manejar en México, hay que ver las avenidas y glorietas no como caminos, sino como pistas de baile. Si todos siguen el ritmo, nadie choca