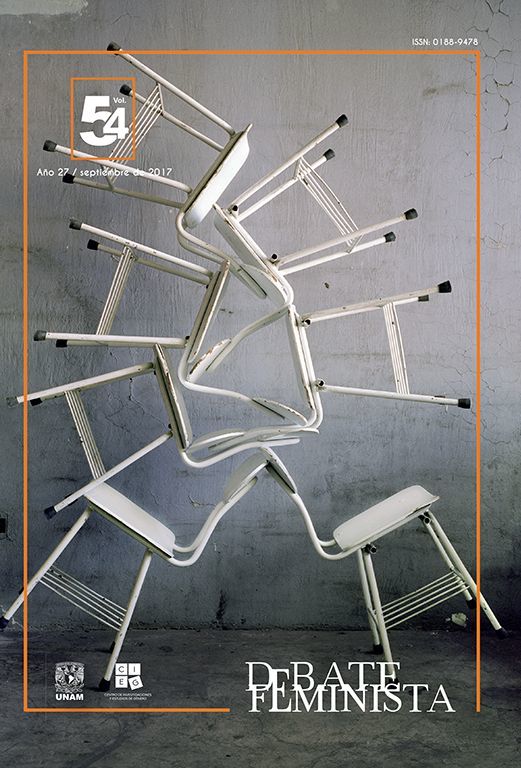Insistiré, en primer lugar, en la confesión de que debo el feminismo al exilio brasileño ocurrido en 1977. Muchas veces me he referido a ese dato y no puedo dejar de hacerlo en este balance. La militancia radicalizada de los años 60 y 70, de la que participé, no pudo asimilar la cuestión específica de nuestros derechos, como ya ha sido analizado por la renovación historio- gráfica. Las urgencias de cambio social que impulsaban a mi generación se referían a las diferencias de clase, pero no a las de sexo. En mi caso, tampoco la condición femenina ocupaba un lugar en mis primeras experiencias académicas como socióloga, que se remontan a fines de la década de los 60. Pero esto no equivale a decir que no tuviera ramalazos intuitivos y sobre todo sensibilidades acerca de los padecimientos de las mujeres. Creo que lo que más me irritaba desde mi adolescencia eran dos situaciones, a saber: la acendrada vida doméstica y el poco reconocimiento de nuestra inteligencia. Aun en los medios de izquierda no cabía ser bella e inteligente... ¡esa conjunción era casi un oxímoron! Recuerdo con especial reconocimiento y cariño a una amiga mayor, trabajadora, que había militado en el Partido Comunista, autodidacta y feminista que me incitó en mis veinte a la lectura de El segundo sexo como si fuera un texto sacramental. Pero ni Simone de Beauvoir ni su notable libro en aquellos años significaron para mí particulares estremecimientos.
El exilio transformó en muchos sentidos mi vida, además, porque entré en contacto con las feministas de Brasil. Lo he narrado muchas veces: fue a propósito de la reacción que suscitó la defensa del victimario de Angela Di- niz, una bella mujer de clase media alta muerta a tiros en una playa de Búzios. Se había alegado que su pareja la había ultimado “en defensa del honor”, como facultaban las codificaciones penales en la mayoría de nuestros países. Angela era mineira, y por lo tanto fue especialmente en Belo Horizonte, la capital de Minas Gerais en donde yo vivía, que la indignación condujo a diversas manifestaciones públicas. Este acontecimiento constituyó un hito en mi encuentro con el feminismo, aunque me costaba decir que lo era durante algunos años. No puede olvidarse que la dictadura se quebraba en Brasil también gracias al Movimiento por la Amnistía compuesto esencialmente por mujeres, en el que militaban varias amigas.
Cuando regresé a mi país en 1984 traía el firme propósito de hacer una investigación histórica cuyo objeto central era el anarquismo y sus preocupaciones culturales, incluyendo dimensiones de la vida cotidiana. Fue un giro también disciplinario, pues de socióloga me convertí en historiadora. Trabajé duramente en una perspectiva que había quedado pendiente en los análisis del anarquismo hasta entonces (con excepción de un trabajo de Yacov Oved que no había sido publicado). El análisis acerca de la percepción de la condición femenina por parte de la corriente significó un paso notable para mi crecimiento. Puse en evidencia la adhesión anarquista a la eugenesia, a las tesis neomathusianas, aspecto que le permitió avanzar en materia de anticoncepción —a diferencia de la socialdemocracia que no compartía ese punto de vista—. Me fue dado “descubrir” sus alegatos más osados relacionados con la sexualidad y en materia de liberación doméstica, pero también pude vislumbrar que el anarquismo seguía sosteniendo que la elevación de las mujeres significaba, sobre todo, que no incomodarían a sus cónyuges en la lucha por un orden social para terminar con el Estado, el patrón y la iglesia (Barrancos 1989). Advertir en el anarquismo, tan propicio a la liberación humana, trazos patriarcales, fue un segundo hito en mis sensibilidades feministas.
La historiografía de las mujeres estaba en balbuceos en la Argentina cuando se reinició el camino democrático a fines de 1983. María del Carmen Feijóo y Susana Bianchi habían realizado análisis pioneros que ya caracterizaban a la nueva corriente. No faltaban abordajes relacionados con la historia de las mujeres, pero estaban muy ligados al propósito “contribucionista”, al modelo de la “ejemplaridad” femenina, una suerte de hagiografía del “ser femenino”. No puedo dejar de citar a Lily Sosa de Newton, y su singular esfuerzo por la visibilización de las congéneres; su diccionario sigue siendo una referencia notable. Por esos años; se sumaron colegas entrañables de eeuu, con trabajos de gran significado, me refiero a Donna Guy y a Asunción Lavrin. En 1988 dirigí a Mabel Bellucci y Alicia Camucio en una investigación que empleaba el término “género” y se refería a las luchas de las mujeres anarquistas. A inicios de los 90 desarrollé, creo que por primera vez en el ambiente todavía esquivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la uba, un curso de posgrado sobre Historia de las Mujeres, plagado de referencias bibliográficas no argentinas... Creo que la experiencia de ese curso, que me obligó a lecturas ordenadas —no hay aprendizaje mayor que el que emerge de la circunstancia de enseñar—, fue un momento clave en mi opción académica. No puedo dejar de mencionar la influencia que ejercieron sobre mis investigaciones históricas Mary Nash, Sheila Rowbotown, Joan Scott, Karen Offen, Martha Vicinus y Michelle Perrot.
En pocos años —tal vez en menos de una década—, las académicas que nos dedicábamos a la historiografía de las mujeres ganamos cierto reconocimiento, y a fines de los 90 el número de discípulas se amplió considerablemente. Fueron años decisivos para la implantación de los estudios especializados en nuestro sistema universitario y científico. Resulta innegable la influencia ejercida por la crítica feminista norteamericana, pues ¿quién no ha sido influido por ese vértigo de exploraciones? A riesgo de grandes injusticias pronunciaré algunos nombres que se tornaron un horizonte de citas compartidas: Gayle Rubin, Teresa de Lauretis, Linda Nicholson, Sandra Harding, Donna Haraway, Nancy Fraser, Sonia Alvarez, la ya introducida Joan Scott, Marie Louise Pratt, Jean Franco y en épocas más recientes Judith Butler. Me ocurrió con Butler algo que parece ha sido bastante recurrente: de inicio, me resultaba difícil compartir sus puntos de vista. Pero cuando me obligué a una sistemática interpretación de sus contribuciones (especialmente de El género en disputa,Butler 1986), y hasta ofrecí seminarios para obligarme a un mejor inteligibilidad de su perspectiva, he terminado aceptándolas, desde luego con matices. Hace pocos años tuve el gusto de presentarla en una de sus conferencias en Buenos Aires, y debo confesar que le profeso una sincera admiración, pues además se trata de un ser humano excepcional.
Pero un párrafo aparte merecen nuestras latinoamericanas. Tengo fundadas razones para sostener que hay por lo menos algunos nombres que constituyen referencias en la academia y la militancia, y, desde luego, soy consciente de injustas omisiones. Me refiero a Marta Lamas, Julieta Kirkwood, Heleieth Saffiotti, Rose Maria Muraro, Gioconda Espina, Virginia Vargas y Graciela Hierro. Con certeza, no pocos de nuestros estudios feministas han debido citar a alguna de ellas.
Entre 1997 y 2000 fui diputada por la ciudad de Buenos Aires; se trataba de la primera Legislatura, y la fuerza política a la que pertenecía, el Frente Grande —que se había tornado en la expresión más conspicua contra el gobierno Menem y sus políticas neoliberales—, se había aliado con un viejo partido, la ucr, formando la Alianza. Llegamos a la Legislatura media docena de feministas. Fue una experiencia con no pocos disgustos, sobre todo cuando se involucionó penalizando la prostitución ejercida en la vía pública, circunstancia que alcanzaba especialmente a las personas travestis. Las discusiones a las que nos enfrentábamos con mi bancada conducían a concluir, por parte de no pocos de mis contrincantes, que mi opinión era propia de una “intelectual”. Es que defender travestis y prostitutas como yo lo hacía contrariaba la realpolitik en que se empeñaba mi fuerza política, cada vez más adocenada. Solía entonces enrostrarles que la realpolitik coincidía siempre con una opción de derecha...
Mi paso por la política no me alejó, en absoluto, de la producción académica. Es cierto que en pocos años el sistema universitario cambió y se ha tornado más poroso a la perspectiva de género y las sexualidades no canónicas en los ciclos de posgrado. Contamos con algunas maestrías especializadas y con el primer doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires ha ampliado recientemente su ciclo doctoral con la mención Género, un paso sin duda de gran significado. Pero, más allá de estas experiencias, en los cursos de posgrado destinados a las ciencias sociales y a las humanidades se presentan cada vez más tesis vinculadas con la problemática. Sin embargo, la formación de grado sigue siendo esquiva. Ahora bien, es probable que la Universidad “corporativa” se anime a reformas para adecuarlas profesionalmente a los dictados de la demanda. Tal vez, paradójicamente, no sea el modelo “humanista” el que contribuya a radicar los nuevos retos epistemológicos relacionados con los géneros, sino la ampliación de los propios intereses del Estado —y me refiero a sus múltiples manifestaciones— que requiere más especialistas. Tal vez estemos frente a una acción menos directa del feminismo sobre la academia que lo que ocurrió durante los años ’80 y ’90.
Pero ¿cómo se han dado el feminismo político y la academia feminista en la Argentina? Diría que han sido términos amigables; la verdad es que no encuentro rupturas insalvables porque nuestra tradición —en general— como académicas ha sido tender puentes hacia la acción política. Si repaso unos veinte nombres de nuestras feministas conspicuas —al menos las más proyectadas—, encuentro que más de la mitad ha ejercido cargos académicos. Hay colegas largamente caracterizadas en las dos vertientes y creo que en este aspecto nos diferenciamos por completo de la experiencia norteamericana. Pero ¿no sería mejor hablar de feminismos? Sin duda, pues hay diversas manifestaciones de la corriente. Pienso que han surgido nuevas caracterizaciones, recetas de identificación diferentes, y no estoy de acuerdo con el concepto posfeminismo. Nuestra aventura “decolonial” es muy reciente y tal vez sea la más crítica del modelo académico, pero se trata de una experiencia menguada. Estoy convencida de lo que he sostenido en algunas entrevistas: lo que ha concluido es el feminismo de “capilla”, de reunión de entendidas —a veces de estilo críptico—, para dar lugar a formas derramadas de experiencia colectiva (di Marco 2011), tal vez con un exceso de optimismo, que ha denominado “feminismo popular” a esas formas hibridadas de mujerío/ subjetividades renovadas.
Si ha resultado muy difícil tejer lazos de sororidad en el interior de los feminismos, hay mayores dificultades en las relaciones entre las académicas feministas. Pero en lo personal me he empeñado en ciertos fervores comunicacionales. Creo que, por razones de personalidad, he preferido siempre atar vínculos y estimular la comprensión recíproca. Para el psicoanálisis es fácil identificarme como una negadora... Pero, en todo caso, apuesto a los consensos, a la unidad de nuestras configuraciones para luchar con más fuerza y contundencia; pero no hay que preocuparse, pues estoy completamente lejos de la idea de sororidad sacramental.
A la hora del balance final es difícil decir qué modelos femeninos me inspiraron. Creo que no hay ninguno que haya sido una referencia de partida, pero sí me identifico con ciertas señales de llegada. Cada vez me encuentro admirando más a Virginia Woolf, al ejercicio formidable de crítica cultural que ejerció avant la lettre, a su descollante inteligencia, a los fulgores de su literatura, y al reto de habernos invitado a pensar que nuestra patria es el mundo en un contexto exacerbado por las marcas nacionales. He tenido el privilegio de formar a muchas personas, en su mayoría mujeres, y el regusto de aprender con ellas cuando se lanzaron a la aventura del “no conocer” tras preguntas renovadoras. Me da enorme satisfacción observar a jóvenes talentosas —y también a varones— emprender con convicción, con rigor y con preocupación teórica sin ataduras las nuevas rutas de la investigación en nuestras disciplinas. Me conmueve que el conicet, el organismo que hegemoniza la investigación científica y del que soy directora en representación de nuestros saberes —elegida por el voto de mis pares—, haya incorporado en años recientes una elevada proporción de investiga- doras/as cuyos proyectos tienen que ver con nuestros intereses. Pero será inútil interpretar que eso ocurrió debido a mi presencia en el directorio. Se debe en todo caso a una señal inexorable de la época. He sostenido que la investigación en materia de género y de sexualidades disidentes tiene que ver con la lucha por los derechos, con la afirmación social de las identidades. En todo caso mi principal consejo a quienes he formado ha sido, y seguirá siendo, apasionamiento y gozo. Sin pasión y sin alegría, simplemente, no hay conocimiento