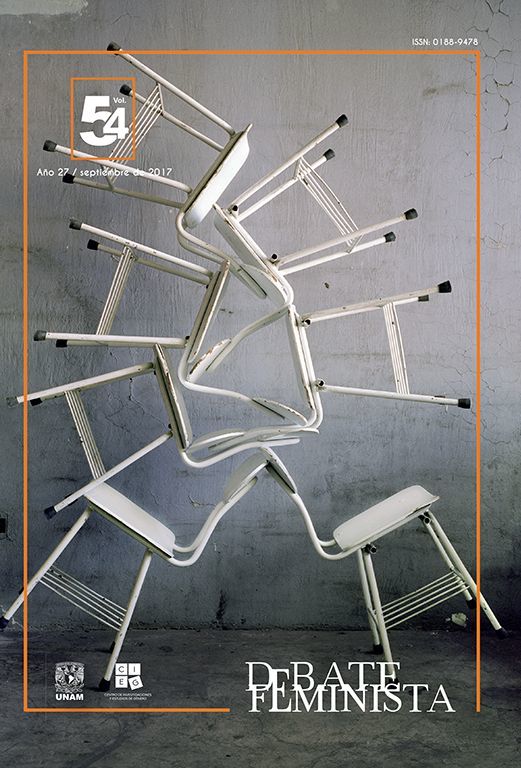Para empezar, quiero manifestar mi alegría de continuar esta conversación que iniciamos hace ya mucho, a través de nuestros textos, de nuestras actividades, personalmente o a distancia, y sin la cual los caminos por los que ha transitado mi reflexión y quehacer desde este Cuarto Propio habrían sido mucho más dificultosos y sin duda más limitados.
En los casi 30 años desde la fundación de Cuarto Propio, la tarea ha sido y sigue siendo la de abrir brechas, indagando en los intersticios de un pensamiento hegemónico aparentemente monolítico, excluyente y restrictivo; proponer otras miradas y nuevos lenguajes para dar cuenta de la amplitud de este mundo que no cabe en un canon.
Una breve introducción de cómo me inicié en el mundo profesional que hoy nos convoca, de cómo yo me lo viví, da buena cuenta, me parece, de las motivaciones y características de mi trabajo posterior y su vinculación indisoluble entre el quehacer intelectual, el arte y lo político.
De formación académica en Economía iniciada en la Universidad de Chile, disciplina que en los 60 ocupaba un lugar privilegiado (creíamos) para generar los cambios sociales urgentes, la vida me llevó a emigrar con mi familia a Estados Unidos, donde, en medio de la guerra de Vietnam, Martin Luther King, Angela Davies, Woodstock, Joan Baez, Bob Dylan y el auge del movimiento hippie, continuó mi formación académica y experiencial en College Park, de la Universidad de Maryland. Luego vino Suiza, y así fueron 10 años hasta que, también por razones familiares, la misma vida me llevó de vuelta a Chile, pocos días después del infame golpe de Estado perpetrado por Pinochet en 1973.
El reencuentro con un Chile quebrado, violentado, incomprensible y me trajo a tierra abruptamente, reuniendo en un solo golpe las experiencias dispersas de un feminismo intuitivo que —me atrevería a decir— me había acompañado desde la infancia, de un ineludible sentido de compromiso social y de la imperiosa necesidad de entender el mundo más allá de los marcos culturales predominantes. Era momento de tomar decisiones. Y así, unirme a la resistencia política y cultural que empezó muy temprano a emerger de entre el caos, las ruinas y la muerte provocados por el Golpe fue el resultado inmediato. En los primeros tiempos, estuve en un aparato clandestino partidario, cuyo fin principal, como el de todos, era buscar información de los innumerables detenidos y desaparecidos, ayudar a esconder a los que aún no caían, intentar descifrar los próximos movimientos del enemigo, entender su perspectiva política, buscar algún sentido a lo que estaba ocurriendo. Y de ahí poco después, transité al activismo cultural que dio origen a Cuarto Propio y que transformó a la economista en editora, a la activista clandestina en activista del cambio cultural.
Tres fueron los espacios con los que tuve una fuerte vinculación en distintos momentos y que marcaron de manera definitiva este camino.
1. Los espacios culturales vinculados a la Universidad. Las pocas manifestaciones de la ciudadanía, otras de mera supervivencia y que no fueron directamente reprimidas, se gestaron en espacios culturales universitarios, pequeños enclaves que habían logrado sobrevivir, nadie sabe cómo, al embate desintegrador de la dictadura y sus rectores militares. Entre estos, dos fueron particularmente relevantes para mí: la Agrupación Cultural Universitaria (acu), eje articulador de la resistencia juvenil universitaria. Aquí se trasmitía información, se contactaba a los compañeros, se podía pensar, crear, organizar actividades, reconocerse en medio de la angustia y el caos imperantes. Y en otro ámbito, el Instituto de Estudios Humanísticos, dependiente de Ingeniería industrial de la Universidad de Chile, fue una isla que cobijó a destacados intelectuales que no tenían ya cabida en otras escuelas y que constituyó un bastión casi único de reflexión en el ámbito universitario, que adquiriría enorme relevancia en los 80.
Un tercer actor no universitario pero que fue clave para la subsistencia del pensamiento crítico desde el arte fue el Instituto Chileno Francés de Cultura, que amparó y promovió la actividad artística visual, resguardando a los artistas y sus obras bajo el manto protector de la diplomacia.
2. La Casa de la Mujer, La Morada. Recuerdo a la socióloga feminista chilena Julieta Kirkwood, principal ideóloga del feminismo en Chile (Ser política en Chile, Los nudos de la sabiduría feminista); era fines de los 70, trabajaba en Flacso, a la vez que preparaba el camino para la primera organización feminista bajo la dictadura. Puedo escucharla diciéndome con insistencia que la única revolución posible se produciría desde el feminismo. Por cierto, a través del feminismo Julieta lo interrogó todo: los viejos paradigmas de género legitimados por las ideologías políticas y religiosas, el poder de los partidos políticos para poner en crisis la militancia y deber ser ideológico, los rígidos roles de género y las contradicciones entre conductas públicas y privadas. De alguna forma el estado de crisis social que vivía Chile en aquella época le permitió poner en entredicho todas las verdades y todas las certezas. Alcanzó a ver el nacimiento de La Casa de la Mujer, La Morada, creada en el año 1983, antes de su fallecimiento en 1987. Esta ong, que tenía por objeto promover la organización de mujeres y sensibilizar a un público amplio a las propuestas del feminismo, logró generar innovadores espacios de reflexión sobre temas políticos contingentes y otros como sexualidad, autoritarismo, reflexión sobre lo doméstico, las políticas de lo cotidiano y la identidad de género. El movimiento tuvo una activa y decisiva función en la recuperación de la democracia en Chile, y la visión teórica y práctica del feminismo de Julieta fue un modelo muy importante en mi trabajo.
3. El cada, Colectivo de Acciones De Arte, fundado por los artistas visuales Lotty Rosenfeld y Juan Castillo, los escritores Diamela Eltit y Raúl Zurita y el sociólogo Fernando Balcells. Fue el principal precursor de la Escena de Avanzada y utilizó la performance para desafiar la dictadura de Pinochet. Sus “acciones de arte” buscaban cuestionar las prácticas y las instituciones políticas, a través de la interrupción y alteración de las rutinas normalizadas de la vida diaria del ciudadano urbano: una subversión semiótica por medio de la cual descontextualizar y reestructurar semánticamente los comportamientos urbanos, las localizaciones y los símbolos. El arte, concebido como una práctica social necesaria, debía erradicar la distancia tradicional entre artista y espectador, desalojar el arte del museo y trasladarlo a la calle, transformando el espacio público en una gran exposición. En plena dictadura estas acciones que exigían la participación de los transeúntes —en un momento en que participación era igual a subversión— evidenciaban la fuerza contestataria del poder cultural. Esta doble perspectiva del arte y lo político, y las acciones que de ella derivaron fue decisiva, en mi opinión, para la recuperación de la democracia en Chile. Aun cuando en el momento haya provocado una fuerte resistencia de parte del medio artístico y político. La propuesta era demasiado atrevida para una cultura conservadora como la chilena, y peor aún en un momento en que se percibía como una banalidad, un lujo pequeño burgués, el hablar de arte mientras los compañeros y compañeras seguían siendo diezmados y todas las libertades conculcadas.
Así pues, en ese escenario nos encontrábamos: virtual congelamiento de la actividad política tradicional, mientras se asentaba el modelo económico y social de un neoliberalismo extremo, y había una gran efervescencia en la producción de contenidos culturalmente subversivos, que provenían principalmente de las mujeres y el arte. Múltiples producciones difícilmente llegaban más allá de los directamente involucrados. Enfrentábamos la frustración de no poder evitar la invisibilidad de esta producción. Los medios de comunicación cooptados por el sistema represivo, el mundo editorial censurado era para efectos prácticos inexistentes, la Universidad estaba intervenida y fuertemente vigilada. Era preciso inventar algo.
Ahora bien, una de mis tareas específicas en la clandestinidad estaba vinculada expresamente a recabar y difundir información sobre la contingencia, incluyendo la impresión y circulación de libros prohibidos, que permitiera mantener el vínculo con el mundo de las ideas, de la esperanza, de la reflexión. Estaba, pues, vinculada al mundo físico de la producción de materiales impresos y estaba además convencida de que la trinchera que podía ser de alguna efectividad y que coincidía con mis percepciones de lo posible en el mundo quebrado que habitábamos, estaba enmarcada en el feminismo y en el arte.
En esos afanes, unimos fuerzas con uno de los miembros del cada,Fernando Balcells, para crear una empresa gráfica comercial, figura incuestionable para la censura, que serviría de paraguas para la actividad editorial que necesitábamos. Entre los primeras publicaciones “abiertas” que de allí surgieron bajo diversos nombres, por el año 82-83, se cuenta Sobre árboles y madres, de Patricio Marchant, académico del Instituto de Estudios Humanísticos, algunos textos poéticos vanguardistas... y, por supuesto, entre las “cerradas”, fuimos el instrumento práctico de producción de publicaciones clandestinas de análisis político como el sic (Servicio de Información Confidencial), del primer periódico de oposición en dictadura, el Fortín Mapocho, entre otros.
Así, el deslumbramiento que me produjo la perspectiva de trabajo del cada, y particularmente las cruces trazadas sobre las líneas de tránsito por Lotty Rosenfeld, ese develar el autoritarismo subyacente en el inofensivo ordenamiento de lo cotidiano, la cercanía y afinidad con el trabajo y perspectivas de la escritora Diamela Eltit, la crítica Nelly Richard, la poeta Carmen Berenguer, entre otras, terminaron por definir el espíritu de lo que sería Cuarto Propio: se ocuparía, en primera instancia, de recoger y difundir la obra creativa y de reflexión crítica desde y hacia la mujer y, por supuesto, de quienes desde distintos géneros estaban contribuyendo a articular un nuevo mapa de sentidos, desafiando el (des)orden constituido.
Mis mujeres señerasAhora, nada hubiese sido lo mismo sin el concurso y la complicidad de dos personas ineludibles en la escena cultural chilena y en mi vida personal: Nelly Richard y Diamela Eltit.
Nelly Richard, tenaz defensora del rol y potencial del arte en el Chile de la dictadura y la posdictadura, responsable de la conceptualización de la Escena de Avanzada chilena, trajo a mi camino la perspectiva de los estudios culturales, creando en la editorial una serie a tal efecto, la cual ella misma dirigió por varios años. A la vez, me invitó a participar del comité editorial de su revista Crítica Cultural. En esta publicación, Nelly difundió la obra de los más importantes pensadores contemporáneos a través de América Latina (Beatriz Sarlo, Néstor García Canclini, Jacques Derrida, Ernesto Laclau, Frederic Jameson, Jesús Marín Barbero, Diamela Eltit). Y sus numerosos libros, sus textos y la discusión en torno a ellos activaron un campo de problemas vitales para la reflexión cultural y el debate crítico de la postransición. Nelly Richard fue la articuladora de la red que insertó la escena chilena en el debate intelectual mundial sobre la posmodernidad, así como la gran responsable de su conexión con la academia norteamericana y, circunstancialmente, de la canalización a Cuarto Propio de parte importante de dicha discusión. Además de la enorme influencia que su complicidad intelectual significó en el proyecto cultural de Cuarto Propio, su irrenunciable amistad ha sido un soporte personal fundamental en todos estos años.
Y de Diamela Eltit, no hablaré de su obra: es de todos conocido el impacto insoslayable de su trabajo en las letras latinoamericanas, su innovadora perspectiva de los submundos que oculta la marginalidad, a través de la cual ha ido construyendo un espacio de resistencia y crítica a los distintos poderes que regían (rigen) la oficialidad, su propuesta teórica, estética, social y política, desde un nuevo espacio de lectura. Sí quiero mencionar la verdadera epifanía que experimenté cuando llegué a Lumpérica... Reflejaba de manera tan magistral la conjunción de esa integración en el cuerpo instalado en lo público, la ocupación del espacio de lo cotidiano, que daba cuenta de, nombraba, el quiebre que estábamos viviendo... Y, por supuesto, su compromiso permanente, su generosidad para leer y apoyar a otros, con su lucidez para ver gris donde todos veíamos verde, su complicidad de larga data, su colaboración permanente con sus propios textos y los de sus recomendados, ella ha contribuido definitivamente a establecer el eje interno de la narrativa chilena y latinoamericana que ha derivado hacia este Cuarto Propio.
Las alianzas han sido fundamentales en la articulación de redes, que pasaron a ser la forma de operar en el mundo globalizado y a la vez profundamente fragmentado de la era del neoliberalismo. Son nuestra arma primordial de instalación y diálogo.
También quiero hablar de las resistencias, tanto de aquellas que vinieron del entorno, como de aquellas que surgieron del difícil balance entre lo doméstico y lo público... algunas esperadas y abiertas, y otras más bien sorpresivas y solapadas.
Las resistencias del entorno, tanto políticas como culturales, vinieron indistintamente de izquierdas o derechas. En lo cultural, el conservadurismo de la sociedad chilena convirtió a Chile en el último país latinoamericano en permitir el divorcio, en un bastión de la defensa de la familia tradicional, el que se resiste hasta hoy a admitir una seria consideración del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, en un ejemplo de exclusión y maltrato a los pueblos originarios, entre otras “lindezas”. El feminismo, el arte fuera del museo, las performance “escandalosas” y los estudios culturales fueron primero descalificados y finalmente ignorados por largo tiempo; hablar de género era considerado una banalización burguesa de la lucha por la igualdad de clases, “el verdadero problema”, mientras la “complejidad” de los discursos críticos y el “habla en difícil” de Richard y la “extraña” literatura de Eltit o la poesía de Carmen Berenguer eran considerados lujos de una élite, autoreferente y desvinculada de la realidad y, por supuesto, también lo eran las publicaciones que daban cuenta de estas “excentricidades”. El estancado mundo político no se ha movido grandemente en este aspecto... sus líderes intentan escribir ellos mismos novelitas de poca monta y leen best-sellers (muy poco escritor nacional, dicen casi con orgullo).
En el medio artístico, la resistencia estaba dirigida a esta forma poco ortodoxa de concebir el arte y la política, la performance y sus estrategias teatrales como miradas con sospecha. “Las Yeguas del Apocalipsis, Carlos Leppe, las acciones de arte cuyo soporte era el cuerpo, el cada... raro, raro, excesos bastante incomprensibles, acogidos, desarrollados y pensados por una escasa minoría.” Aquí sí ha habido cambios importantísimos a partir de los 90. Destacan la instalación de la literatura de Diamela, primero en la academia norteamericana y luego en capas más amplias entre la juventud chilena y de ahí a otros sectores (por primera vez hace un par de años encontré a alguien leyendo El cuarto mundo, de Diamela en el metro de Santiago), y la aparición de escritoras jóvenes (Lina Meruane, Nona Fernández, Andrea Jeftanovic, entre otras) en cuyos textos claramente había cambiado la forma de escribir novelas y que empezaron a recibir toda clase de distinciones desde el exterior primero y en Chile posteriormente. La incorporación de destacadas mujeres a las universidades, la instalación de estudios de género, la ampliación de la mirada sobre la literatura que esto conllevó, han ido generando el reconocimiento, en el medio nacional, del profundo impacto cultural de estas escrituras. La universidad, a pesar de todas las dificultades que le plantea el modelo, ha sido clave en este proceso.
Y ocuparé un breve espacio para mencionar las resistencias “internas”, aún hoy difíciles de abordar: tiempos recortados a los hijos, las dificultades económicas de una tarea materialmente muy precaria, las contradicciones en la pareja por la dedicación a una causa poco entendida y nada remunerada, las preguntas inevitables por momentos de si “valdrá la pena”, el agotamiento, la sensación de estar siempre sobregirada en tiempo, todos sentimientos compartidos y conversados con las compañeras de ruta. El equilibrio fue y sigue siendo una tarea pendiente.
Por otro lado, no ha sido menor la resistencia que encontramos en el feroz neoliberalismo iniciado por Pinochet en Chile, y luego consagrado y profundizado por la Concertación. En este contexto, los libros en particular y la cultura en general pasaron de ser bienes de interés público al ámbito de lo privado y netamente comercial: demanda. La lógica es: si los ciudadanos quieren leer, entonces demandarán libros y los libros aparecerán; si no hay librerías, será porque los chilenos no quieren leer. La mejor política cultural es la no política, oí decir más de una vez, como respuesta a nuestras demandas por una política de fomento al libro y la lectura. Y así, de activista en dictadura, pasé a ser comerciante en la transición a la democracia. Me ha tomado años entender este giro. Me costó entender que quienes habían sido durante la dictadura cómplices, compañeros de las mismas luchas, y que ahora gobernaban con la Concertación, no se dieran cuenta de que la verdadera revolución introducida a la fuerza en Chile por la dictadura fue una revolución cultural, que se instaló a través de la desarticulación de los sistemas de producción y trasmisión del conocimiento. Por lo tanto, ahí había que poner la mirada. Pero no, la economía y las variaciones del modelo siguieron siendo su foco, abandonando el ámbito de la cultura a la farándula y el espectáculo. Consecuentemente, los libros fueron y siguen siendo tratados de igual manera que los jeans o la coca cola, gravados con un iva (19%) al igual que todos los bienes de consumo, al igual que en la dictadura. Las bibliotecas universitarias no son reguladas, pueden tener o no tener libros y si los necesitan usan fotocopias; las compras para bibliotecas públicas, aparte de ser escasas, tienen poco que ver con formación de lectores (el criterio que prima es comprar libros que se lean, y los que más se leen son los de autoayuda y best-sellers); hay muy pocas librerías en el país (130 o 140 puntos de venta en todo el territorio)... ¡No es fácil llegar a los lectores! Es decidor que en Chile no haya ninguna revista de libros de circulación abierta y que, en los diarios, la sección en que se mencionan libros esté bajo “cultura y espectáculos”.
Nuestra fortaleza está en las alianzas y las redes, nacionales e internacionales, que han ido reemplazando a un mercado hostil a la circulación de ideas. Los y las académicas, estudiantes, creadores, editores y autores han ido configurando un espacio paralelo al del mercado, que permite la difusión de la creación literaria, artística y la reflexión crítica: encuentros, lecturas, charlas y seminarios, en la academia y en el seno de las organizaciones locales (escuelas, municipios, centros culturales) dentro y fuera del país, han sido los espacios de encuentro e intercambio cultural, desde los cuales han ido surgiendo las propuestas hacia la institucionalidad cultural y política que hoy esta se ve forzada a recoger.
Y, para finalizar, si hay un consejo que me atrevería a dar las/los jóvenes profesionales es que confíen en su pasión, que insistan en que su voz sea escuchada y que estén atenta/os a la demanda envolvente por logros académicos “medibles” que pone la Universidad corporativa, para no olvidar por qué están ahí.
¿No les parece curioso que la portada del catálogo de lasa este año sea la manifestación de los jóvenes estudiantes chilenos, y que no haya un solo panel de discusión sobre sus propuestas y demandas?