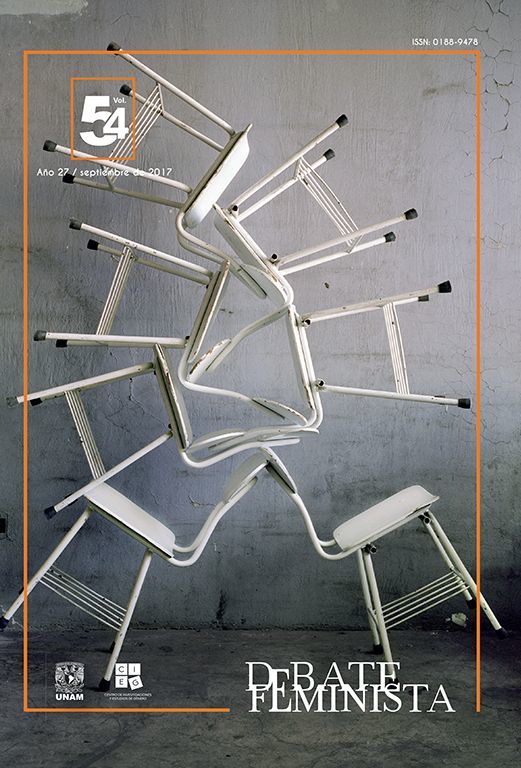El volumen colectivo que edita Virginia Villaplana no debe entenderse como un examen exhaustivo del trabajo de la antropóloga y directora de cine Chick Strand (1931-2009). De hecho, solo en dos de las contribuciones se aborda la producción fílmica de Strand. El prometido homenaje lo es tanto a la obra de la californiana como al sentido de su legado para el feminismo queer respecto de tres dimensiones. Por un lado, se examinan los componentes de la práctica de una visualidad queerfeminista. Además, se propone la reflexión desestabilizadora a propósito de una oposición tajante entre registros documentales y de ficción, que remite al debate posmoderno sobre el estatuto de la verdad con consecuencias tanto éticas como políticas sobre las que regresaré en esta reseña. Por último, la experimentación etnográfica a través del recurso al cine resuena en muchos momentos del libro en relación con pedagogías colaborativas de la imagen.
El volumen se divide en tres partes que se cierran en todos los casos con lo que Virginia Villaplana denomina una imagen-texto que alude visualmente a los temas teorizados en los distintos capítulos. De acuerdo a mi lectura, las tres partes tienen como eje organizador común la reivindicación de la noción de experiencia, que también remite a discusiones importantes en el contexto del feminismo posmoderno. Valga señalar aquí que entre la crítica de filiación discursiva de Joan Scott y los exámenes de inspiración fenomenológica de Linda Alcoff, Judith Butler o Teresa de Lauretis que se resisten a deshacerse completamente de uno de los conceptos fundadores del pensamiento y la acción feministas, Virginia Villaplana claramente apuesta, en línea con la segunda posición que acabo de señalar, por una conservación queer de la experiencia en los términos que veremos más adelante.
Soft Fiction. Políticas visuales de la emocionalidad, la memoria y el deseo. Un homenaje al cine de Chick Strand tiene muchos méritos, a los que me referiré a medida que avance en la descripción de las distintas contribuciones. Creo que también plantea algunos problemas que abordaré como conclusión de esta reseña.
La primera parte —“La experiencia de las narrativas. Filmando la memoria, emocionalidad y documentos íntimos”— contiene los dos únicos análisis dedicados al trabajo de Chick Strand: uno a la obra en su conjunto, de la autoría de Juan Antonio Suárez, y el otro a su película Soft Fiction (1979), a cargo de Paula Rabinowitz. Para Suárez, el cine etnográfico-documental de Strand se sitúa en un tipo de producción fílmica feminista de la década de 1970 —representado por las norteamericanas Barbara Hammer, Barbara Rubin o Carolee Schneemann— que en su interés por acercamientos experimentales al cuerpo y la sexualidad ha interpelado significativamente a las políticas de una estética queer. Asimismo expresa varios aspectos de la obra de Strand que movilizan una crítica a la antropología convencional que la acercan a la también directora y teórica feminista Trinh-T Minh-Ha. Específicamente en el intento por disolver la división rígida entre visual y auditivo, así como entre observador y observado. Por su parte, Rabinowitz lleva a cabo una interpretación sugerente de Soft Fiction —un documental de 1979, con una fuerte carga poética, en donde cinco mujeres relatan sus experiencias en torno a la sexualidad y el deseo— a la luz de su comprensión de un feminismo posthumano. Para Rabinowitz, Soft Fiction propone una exploración del placer femenino en la cultura patriarcal mediante “re-escenificaciones, re-montajes y re-relatos de violaciones en grupo, adicción, incesto y seducción de la película para convertirlos en relatos de poder y control [que] socavan y traicionan el proyecto feminista humanista de contar la verdad” (p. 43). Esta explicación se ubica, como ya adelantaba en esta reseña, en una de las discusiones más activas del clima posmoderno de la década de 1990 a propósito de la cualidad textual de la subjetividad y la vida social que, inmediatamente, pone en crisis modelos de significado basados en estructuras que operan a partir de elementos fundacionales de naturaleza esencial. Esta discusión, sin duda muy estimulante para grupos sociales históricamente construidos por paradigmas de verdad como efecto de agendas sexistas o racistas, también en seguida despertó la alarma en quienes veían un relativismo ético peligroso. Creo que a estas alturas la célebre frase de Fredric Jameson “la historia es lo que duele” encapsula inmejorablemente muchas de estas inquietudes. Reducir un feminismo posthumanista al debate centrado en los regímenes de representación que desnaturalizan, por muy buenas razones, narrativas totalizantes y esencialistas sobre lo humano, pienso que en 2016 es limitado. Con toda la importancia que este debate haya podido tener, actualmente quienes están en sintonía con un feminismo posthumanista, sin negar la importancia de los efectos discursivos en los órdenes subjetivo y social (afirmando así su naturaleza ficticia), se preocupan especialmente tanto por una reontologización de estos órdenes para señalar las consecuencias materiales de nuestras ficciones públicas como por la incorporación de actores no humanos en el paisaje de lo social, con el consecuente desplazamiento del cuerpo como centro en la producción de significados y realidad. Un aspecto muy interesante del texto de Rabinowitz es sin duda su atención a la controversial posición de Strand, afín a las llamadas guerras feministas del sexo de finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 en Estados Unidos, sobre cómo los valores patriarcales son a la vez opresivos y fuente de placer. La conclusión de Rabinowitz, que a mi juicio resulta desconcertante a la luz de su propia elaboración del término feminismo posthumanista, y que en cualquier caso hubiese necesitado un desarrollo más en profundidad, es que “en suma, la película se hace retrógrada por su exploración obsesiva de la heterosexualidad de la gente blanca de clase media” (p. 57).
En relación con el resto de las contribuciones a esta primera parte, identifico como tema transversal a muchas de estas —en particular en el diálogo entre Gabriela Golder y Virginia Villaplana, así como el texto titulado “Lettre à ma soeur. Carta a mi hermana” de Habiba Djahnin— las políticas de recepción de determinadas prácticas culturales. Golder comparte la inquietante pregunta “¿vos qué nos das?” que le formula un grupo vulnerable con el que trabajó a partir de la socialización de videos. Y del mismo modo, Djahnin, en el contexto del documental que realizó sobre la muerte de su hermana en 1995 durante la guerra de Argelia, explicita el sentimiento compartido de que “las imágenes que vemos de Argelia no hablan de nosotros y nosotras, no nos sentimos identificados. Son imágenes grabadas aquí pero que se dirigen a los extranjeros” (p. 106). Esta cuestión no es menor en una situación de sobreabundancia de intervenciones artísticas que, en su intención por visibilizar y/o transformar el dolor de los otros, levanta numerosos interrogantes sobre el alcance efectivo de estas transformaciones y la relación de artistas, activistas y académicas con las posiciones subalternas de agencia y deseo.
En la segunda parte —“Las narrativas de la experiencia. Filmando la ficción, reconstrucción del deseo, escucha y afectos”—, la confianza en la eficiencia transformativa de las prácticas creativas (con particular atención en las fílmicas) en contextos de conflicto —violencia de género en Afganistán o en Euskadi, entre otros— parece ser mucho más unánime que en los textos que conforman la primera parte de este volumen. Solo Marina Gržinić en su “Capital repetición” ofrece una visión radicalmente crítica del campo artístico, en el sentido amplio de su circuito de producción, exhibición, consumo, teorización académica y tratamiento mediático. Según Gržinić, la propia lógica del capital en la época del neoliberalismo habilita perversamente las condiciones de la denuncia a través de un proceso de vaciado de significados reducidos a una “ideología inconsciente que se muestra como un juego o una broma que tiene vida propia” (p. 128). Coincido con este balance desesperanzado, que en cualquier caso no equivale a creer que no existan alternativas a las situaciones de abusos y desposesión a escala global a las que ha conducido la exacerbación de los intereses del mercado en el sigloxxi.
Me parece también relevante la entrevista de Carolina Betemps y June Fernández a Medeak, colectiva feminista radical creada en Donosti en 2000, porque expone varios de los elementos organizadores del transfeminismo —el trabajo con el cuerpo, la reivindicación de un sujeto abyecto de las políticas feministas y resistente a la universalización, la afirmación de prácticas lésbicas, la fascinación por la reelaboración de las masculinidades o por el posporno— que, en lo que concierne al placer como estrategia de lucha, evidencia la continuidad con una genealogía del feminismo a la que pertenecen Chick Strand y quienes nunca han acabado de adecuarse a las agendas del feminismo liberal.
La tercera parte —“Mediabiografía. Deseo y placer. Metodología práctica y creación con tecnología de uso personal”— está compuesta por prácticas fotográficas y textuales de los participantes en el taller de Mediabiografía Soft Fiction, coordinado e impartido por Virginia Villaplana en Bilbao entre octubre y noviembre de 2009. La mediabiografía consiste en una metodología interdisciplinar y experimental, diseñada por la propia Virginia, que busca en el trabajo colectivo la construcción de relatos de memoria a partir de archivos personales que en el proceso de reelaboración subjetivo se convierten en auténticos repertorios afectivos y deseantes. Esta última parte se cierra con el texto de Deleuze “Deseo y placer”, entiendo que como una manera de explicitar el compromiso intelectual de la técnica mediobiográfica con la conceptualización del poder no tanto como efecto exclusivo de diversos dispositivos (en la explicación de Foucault), sino como derivado del encuentro de estos dispositivos con una multiplicidad de dimensiones. Esta circunstancia, que disemina los componentes del poder, permite pensar propositivamente tanto la inquietante pregunta sobre la deseabilidad del poder como las posibilidades de su reterritorialización y resistencia.
Soft Fiction. Políticas visuales de la emocionalidad, la memoria y el deseo. Un homenaje al cine de Chick Strand es sin duda un volumen valioso que pone a disposición de las lectoras una aproximación al trabajo de esta estimulante documentalista experimental, además de plantear numerosas preguntas cruciales en torno a la política y la ética de las visualidades feministas. Sin embargo, en mi opinión el libro manifiesta tres puntos débiles que, insisto, no desmerecen a este texto de muchísimas virtudes. Creo que la compilación de trabajos no siempre guarda una cohesión temática o de enfoques consistente; esto no es necesariamente un problema, aunque sí puede desorientar respecto de los objetivos prometidos en la introducción de Virginia Villaplana. Por otro lado, habría valido la pena no usar indistintamente las nociones de emociones y afectos; existe a estas alturas una bibliografía especializada que establece una diferencia analítica entre unas y otros, así como un debate respecto de la pertinencia de esta división. Hubiese sido útil que la editora de Soft Fiction posicionase los usos de estas nociones en el marco de este debate para conocer la eficacia conceptual de emociones y afectos a lo largo del libro. Por último, la traducción de textos no escritos originalmente en español en ocasiones es mejorable.
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.