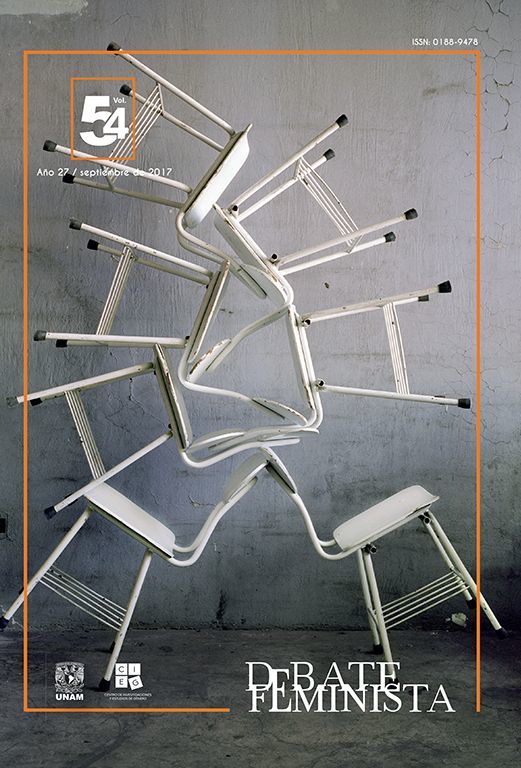Comienzo con una cita de Santa Teresa de Jesús: Vi un ángel cerca de mí, en forma corporal […] sostenía en sus manos un largo dardo en oro cuya extremidad de fierro portaba, creo, un poco de fuego. Parecía que lo sumergía muchas veces en mi corazón y lo hundía hasta mis entrañas. Cuando lo retiraba, diría que ese hierro las traía con él y me dejaba entera inflamada de un inmenso amor a Dios […] el dolor era tan vivo que yo gemía y era tan excesiva la suavidad de ese dolor que una no podría desear que cesara. Dolor espiritual y no corporal, aun cuando el cuerpo no deja de participar, y hasta participa mucho.
Elegí esta cita porque la persona y la escritura de Santa Teresa de Jesús fueron una inspiración para las religiosas estudiadas, y también porque explica de muy deliciosa manera la naturaleza de las visiones que conducen —en las experiencias más afortunadas— al siempre anhelado éxtasis místico, cuyo fin es alcanzar el más absoluto de los estados posibles: el instante de la fusión perfecta con Dios.
La invitación al viaje. Este un viaje que atraviesa los siglos hacia los manuscritos inéditos. Hacia las palabras silenciadas de las mujeres. Esas palabras que por siglos y de inexplicables maneras (a fin de cuentas tan explicables) fueron condenadas a las cajas cerradas, al polvo, a la desmemoria y sus telarañas. Tuvimos que llegar hasta 1997 para que se editaran por primera vez —como anexo al estudio “Místicas y descalzas: fundaciones femeninas carmelitas en la Nueva España”1 del entonces Centro de Estudios de Historia Condumex— los escritos de Inés de la Cruz y Mariana de la Encarnación, citadas ambas de manera abundante en “Parayso occidental” de Sigüenza y Góngora, el más reconocido escritor de la Nueva España, según narran las historiadoras y coeditoras de esta colección, Clara Ramírez y Claudia Llanos.
Al hacer sus votos, Sor Juana Inés de la Cruz tomó su nombre de entrada en religión del de su admirada predecesora Inés de la Cruz, autora de la crónica que reseño. Ni más ni menos. El nombre de nuestra autora fue elegido por la mismísima “peor de todas”, para vivir y para firmar la obra poética fundacional de la escritura de mujeres en América Latina.
Pero nosotras, las mujeres, sabemos de polvo y de telarañas. Sabemos porque las hemos observado de cerca, cómo esos animalitos de muchas patas van tejiendo meticulosamente su tela hasta construir una obra de gran belleza. Sobre todo cuando se mira contra la luz. Sabemos desempolvar, rescatar y restaurar. Ha sido menester aprenderlo.
Me siento a escribir esta bienvenida a la Colección “Escritos de mujeres siglos xvi al xviii” y me invaden el desasosiego y la honda y vaga inquietud. ¿Seré capaz de transmitir la fascinación que fui viviendo al recorrer cada página? ¿Seré capaz de mostrarles lo hermosa que es esa tela de araña tejida a través de los siglos, con una esquinita colgada en el siglo xvii en las visiones y los delirios místicos, y otra esquinita que comienza a tejerse en el rescate y en el presente? En nuestro presente de mujeres de los siglos xx y xxi, mucho más ocupadas en por dónde quedan la equidad en la diferencia y los derechos humanos, y el clítoris —real y simbólico— que de por dónde vaga el alma purificada y extásica.
Me pregunto, parafraseando a sor Mariana de la Encarnación que se llamaba a sí misma la “criolla chocolatera”: ¿cómo puede hablar de ellas una mestiza chocolatera, agnóstica, feminista y compulsiva del diván? Que las cortes celestiales perdonen mi tan temeraria soberbia. ¿Cómo hablar de esos maravillosos giros del castellano de la época, que al principio una lee entre ligeros tropezones, y ante los que —muy pronto— se agiliza y se encariña, como si no hubiera escuchado castellano distinto en toda su vida? Así de vívidas son las narraciones. Así de ricas son las constantes metáforas.
Hay, en los escritos de Inés de la Cruz, Mariana de la Encarnación, Isabel Manuela de Santa María y María Margarita de Almaguei, unos fuegos poéticos de tremenda belleza. Una verdadera fiesta del lenguaje: “la reducimos a nuestros intentos”, para decir: la convencimos. O “Era todo buscar en qué padecer sin fruto”, hermosísima frase que nos revela el sentido de sus religiosidades: se trata de padecer (y de empecinarse en lograrlo), pero la condición para un padecimiento exitoso es que trascienda, que el alma y el cuerpo se agiten, que la catarsis llegue, que el sufrimiento no se enquiste en las deslucidas miserias de la condición humana.
Entre lo más asombroso de los textos: la pasión con la que estas mujeres escriben. La pasión propia a las personas apasionadas, y la pasión de quienes no se detienen ante el reto de infligirse el mayor número de padecimientos, ateniéndonos al significado original de la palabra. ¿Qué significa “pasión”? Según la Real Academia Española: “Perturbación o afecto desordenado del ánimo”. “Inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona.” “Apetito o afición vehemente a algo.” ¿Podríamos encontrar emociones más vehementes que las de quienes responden a un llamado divino? ¿Qué puede existir de mayor intensidad que la narrativa de una visión vivida en un más allá de las limitaciones y las realidades humanas? Todas ellas tienen llamados y visiones. Todas ellas viven en constante estado de desasosiego, como en una “perturbación o afecto desordenado del ánimo”.
Si bien son mujeres —menos Margarita de Almaguei— bastante prácticas y efectivas en la realización de “negocios”, como ellas les llaman a sus proyectos, si bien —como escriben Clara Ramírez y Claudia Llanos—: “Los hechos narrados hacen de las monjas personajes públicos con participación social, política y económica”, la ardiente inquietud está inserta en sus discursos como un oleaje continuo. No es extraño que así sea, si una piensa en lo complejo de sus ideales y en sus tan elevados modelos de vida: Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Los caminos de la santidad están trazados en los escritos y en las vidas ejemplares a las que acceden en sus conversaciones, estudios, lecturas, pero cantidad de dudas permanecen: ¿Cómo saber qué es de dios y qué es del diablo? ¿Cómo saber si una se ha mortificado lo suficiente?¿Cómo saber qué padecimientos ofrecen los frutos anhelados? ¿Cómo saber si reírse no es una “distracción” que aleja al alma de su sublime empresa?
¿Qué penurias ofrecen frutos, me pregunto, como cualquier adicta al diván? Una sabe bien de los gozos inútiles y oscuros, de las estériles culpas en las que chapotea toda alma humana. ¿Quién que lea a nuestras apasionadas religiosas no sabe de la culpa, de la variedad de flagelos y silicios emocionales que una se aplica, sin siquiera rozar el cuerpo? Es verdad que estas lecturas me han provocado un cierto temblor y la consciencia de una culpa femenina casi estructural. Así como estremecimientos diversos que ha sido menester domeñar para escribir esta reseña, y sin que hasta ahora doctores y especialistas me hayan encontrado mal alguno, si no fuese la tremenda hechizería que sobre mi alma influenciable han ejercido tantas y tan bien dichas palabras.
LaherstoryTengo un gran aprecio por este término acuñado a finales de la década de 1970 por las historiadoras feministas, como un cuestionamiento a lo que ellas llaman “la historiografía convencional”. Junto a la History, analizada como la historia sobre todo en masculino; la historia de Él, las historiadoras propusieron este juego de palabras: la her-story, como la historia de Ella. “La rama de la historiografía que se dedica al estudio de las mujeres en la Historia”, una mirada feminista que intenta rescatar el lugar de las mujeres, su participación, sus espacios creativos y sus voces.
Michelle Perrot planteó una pregunta en 1984 en el título mismo de su libro: “¿Una historia de las mujeres es posible?”. Hemos visto cada vez más que sí. El esfuerzo del Seminario de Escritos de Mujeres siglosxvi al xviii de la UNAM es parte de ese creciente archipiélago de investigadoras e investigadores que se suman a la construcción de una memoria en femenino. Las mujeres como sujetos de la historia. Soñadoras. Creadoras. Hacedoras.
No sé si las/los compañeras/os del seminario estarían de acuerdo en ubicar las investigaciones que realizan dentro del caudal de esa corriente —tan fascinante— que se ha llamado “la micro-historia” y que nos ha ofrecido trabajos notables, como la Historia de la vida privada, de Philippe Ariès y Georges Duby, o la Historia de las mujeres en Occidente, coordinada por Michelle Perrot y Georges Duby, y por supuesto la Historia de las mujeres en España y América Latina, coordinada por Isabel Morant.
No hago la referencia porque me urjan las clasificaciones y acomodar todo en cajitas con etiquetas, sino porque —mirado desde afuera— este meticuloso trabajo me lo recuerda, porque la micro-historia, entendida como la reivindicación de lo cotidiano, de las voces individuales, de la importancia de cada singularidad, cada palabra conservada, cada costumbre, cada vida, ha sido una corriente que no podía sino valorar e indagar en la escritura y los testimonios de las mujeres. Recuperarlos de archivos, baúles, ventas de bibliotecas familiares en las que nadie reparó en el diario de la madre, o la tía. ¿Quién se interesaría en abrir un cuaderno que no puede contener sino recetas de cocina, listas para el mercado, remedios caseros y recetas del boticario?
La micro-historia ha sido indispensable en la reconstrucción de la herstory. Y la herstory ha tenido que investigar y narrar a contracorriente, como me imagino ha sido el caso del seminario. Porque seguro que en la historiografía sucede como en tantos otros oficios —el trabajo en los medios impresos, por ejemplo— que una tiene que escuchar con demasiada frecuencia el argumento: “solo lo macro importa, lo público, las grandes coyunturas. ¿A quién le podrían interesar esas temáticas estrogénicas: lo privado, el intimismo, las alcobas, las cocinas, las plegarias y los secretos de bidé?”. Tan la creatividad femenina se reivindica a contracorriente, que Clara Ramírez y Claudia Llanos nos aclaran en su presentación que la mayoría de las obras escritas por mujeres durante el periodo colonial permanecen inéditas, y las pocas editadas están fragmentadas y dispersas.
Los archivos de la expiaciónEste viaje que la colección nos propone, nos conduce hacia los claustros. “Los huertos cerrados”, como los llama una de las autoras. Las mortificaciones infligidas al alma y al cuerpo. Es un viaje hacia un ideal de dios, de santidad, de retiro del mundo envilecido y profano, pero es también una recreación de la vida en la Nueva España y de todo lo que en la religiosidad tenía que ver con los inevitables avatares del mundanal ruido, y con sus reproducciones hacia adentro del “huerto”, construido en un sistema jerárquico sólidamente establecido. Nada de horizontalidad, nada de igualdades cristianas. Si una aristócrata visitaba el convento, era la abadesa quien tenía que atenderla y ser atendida por ella.
Tremendo drama y desacato si sucedía de otra manera, como podemos observar en la narración de sor María de la Encarnación, cuando ella y sor Inés fueron echadas del convento por “noveleras y ambiciosas”, dado que ocuparon demasiado la atención de una marquesa. Un sistema de clases basado no solo en las circunstancias materiales de la familia de origen, sino, sobre todo, en el lugar de nacimiento: las “gachupinas”, como ellas mismas las llaman, eran más valorizadas que las criollas. Ser “gachupina” era parte de las ventajas que ofrecía a la congregación Inés de la Cruz, fundadora del convento de Santa Teresa la Antigua, perteneciente a la orden de las carmelitas descalzas, y escritora de la crónica que reseño.
Aun siendo “gachupina” llegada a México a los 14 años, tuvo que enfrentar el inconveniente de que su calidad se pusiera en duda, dado que cantidad de personas abogaban por traer carmelitas directamente de España. Además, se dudaba de la fuerza de sor Inés para soportar una vida tan precaria y tan ruda como la de esa orden, habiendo ella tomado los hábitos a los 18 años en una de mucho menor exigencia. Sor Mariana de la Encarnación nos transmite las palabras de un sacerdote que desaprobaba el proyecto: Llegó a noticia de nuestro padre provincial y visitador fray Tomás de San Vicente que se tratava de esta fundación, y reposándola decía en ocaciones que no, en sus días; que mientras él fuese prelado, no consentiría fundasen convento de religión, que profesa tanta perfección, criollas regalonas y chocolateras, que trairíamos tres o quatro criadas cada una que nos sirviesen.
Juicios que a ella le hicieron tanta gracia, que no tardó en definirse como “la criolla chocolatera”.
Las “indias” no eran ni remotamente consideradas para pertenecer a la orden, ni por la jerarquía religiosa en masculino, ni por las desprendidas y caritativas hermanas. Me imagino que las “indias” solo formaban parte de esa corte de “criadas” a la que se refiere el sacerdote y que no podían incluirse sino al servicio de sus “regalonas” amas. Entre las escasísimas menciones que se hacen de “los indios” está aquella que nos muestra su devoción y ejemplar trabajo en la construcción del convento, así como el instante en el que uno de ellos fue beneficiado por un milagro: sobrevivió tras ser aplastado por una viga.
Las cuatro narradoras escriben “muy a pesar de ellas”, y en medio de grandes culpas y sufrimientos (al menos así lo describen), por todo lo que en dicho acto pudiere haber de vanidad, y ¡jamás en la vida!, ninguna hubiese siquiera soñado en tomar la pluma si no fuera por las órdenes muy rotundas y explícitas de sus confesores. Escriben, pues, no por deseo, necesidad, urgencia, sino solo por obediencia. La única de las escritoras que, a pesar de estas afirmaciones recurrentes, termina desbalagándose un poquito, es María Margarita de Almaguei, cuya escritura era tan prolija, y tan abundantes y detalladas sus visiones, que al parecer varios de sus confesores optaron por ignorar sus escritos, esconderse, rogarle para que acudiera al confesionario de al lado. Tales abandonos y desamores a ella la sumían —por supuesto— en la desesperación. A mayor desesperación, más visiones. A más visiones incontrolables, más incontrolable escritura.
Queda claro que el pensamiento y sus análisis, la abstracción, así como la narrativa escrita, formaban parte de una tradición masculina, un coto cerrado al cual no se podía acceder sino pagando el costo de una constante auto-denigración: “La más imperfecta de este convento”. “Yo grandísima pecadora, vil gusano, sabandija de la tierra, la más pequeña hormiga desechada.” Este último rosario de humillaciones me hipnotiza, estaría complicado hacerse caer más bajo. Las religiosas atravesaban la prohibición en el reconocimiento —compulsivo— de su indignidad. Hay —por momentos— mucho de “mañoso” en esta humillación que se vuelve retórica, un sofisticado ejercicio de las trampas del débil para acceder a los privilegios de los “fuertes”.
Al final de cuentas, parecería una negociación cerrada con el altísimo y con sus representantes en esta tierra: solo después de una orden enunciada por un representante del poder social masculino y del poder masculino en la iglesia, una humildísima, indigna monja, podía gozar de los placeres de las letras. Pienso en el caso de grandes místicas como Hildegarde de Bingen en el sigloxi, o Catalina de Siena en el sigloxiv, quienes le dictaban sus saberes a sus secretarios. Mucho se ha discutido si durante el trance místico o después de él. La obediencia que desculpabiliza y matiza la trasgresión, gracias a una voz masculina que autoriza. La “obediencia”—qué extravagante— como agente liberador.
Las estamos escuchando. A ustedes, que escribieron casi en secreto, con el corazón culpable y las manos sudorosas, a ustedes que tenían que declararse miserables antes de cada coma, viles ante cada reflexión, arrogantes ante cada nueva idea. Las estamos escuchando. Mujeres que no se refieren a un padre, a un marido, a un hermano o a un hijo tangibles: esas constelaciones de varones que por siglos fueron casi el único camino de una mujer para dignificarse y tener derecho a ocupar un lugar en la sociedad, sino que eligieron la otra casi única vía: enclaustrarse, para buscar la libertad. Amar lo intangible en el huerto cerrado para que en él se les abrieran ciertas delicias del aprendizaje y del pensamiento.
Entonces, una se entera de que el convento de Santa Teresa la Antigua se convirtió en un paraíso para las religiosas que amaban la música. Los murmullos femeninos brillantes y tímidos fueron conservados y atravesaron los muros del claustro hasta nosotras. ¿Quién pondría en duda las dimensiones del milagro? ¿Cómo se concebía a sí misma una mujer de los siglosxvi, xvii yxviii? ¿Cómo era su vida cotidiana? ¿Cuáles eran sus oportunidades? ¿Qué les ofrecía el convento? ¿Cuál es el lugar de la soledad en la escritura de las mujeres? ¿Cómo podría interpretarse la recurrente propensión a las visiones? ¿Cómo eran los vínculos entre mujeres en situación de claustro? ¿Se habrán amado algunas de ellas —entre ellas— con un amor distinto al amor en dios? ¿Algunas de ellas —entre el ayuno y la plegaria— habrán cedido a los diabólicos caprichos de la sensualidad? A diferencia del claustro relativo de la vida doméstica, la vida religiosa permitía soñar con otros reinos y con otros mundos.
Liberarse, para aquellas que así lo deseasen, del oficio de esposa y del oficio de madre. Una mujer no podía ir demasiado lejos en la realidad, pero podía en cambio —en el imaginario— ir tan, pero tan lejos como hablar con dios, tutearse con la vida eterna, llamar en su auxilio a las cortes celestiales, negociar beneficios con la virgen, darle el pecho al niño Jesús, mordisquearle el seno a la virgen María. Salirse de sí misma y transformarse. El convento, a pesar de sus no pocas intrigas, maledicencias, ambiciones, envidias y demás humanas ruindades, era —también— un espacio para crecer protegidas y entre amigas.
Protegidas sin estar a la sombra demasiado inmediata de un varón. Una fortaleza cerrada que ofrecía respetabilidad y estatus social, resguardada por la indispensable lista de poderosos ricos y nobles y señoras que los acompañan. El intercambio es explícito en los textos: las religiosas ofrecían intermediación con dios, vírgenes, santos y claves de acceso a los bienes celestiales; los poderosos pagaban con protección, donativos y claves de acceso a los bienes terrenales.
Nada tan fascinante y tan absoluto como la vivencia mística. La vivencia mística ofrece la posibilidad de un gozo sin límites ni fronteras, porque no implica negociaciones con ningún ser humano a cuyas necesidades y demandas haya que habituarse. Solas en sus celdas, las místicas cabalgan —en las más libres de las asociaciones libres— hacia los jardines en los que todo lo imaginario es posible. Un cuerpo puede internarse —completito— en otro cuerpo, a través de un costado abierto y sangrante. El delirio místico es una experiencia progresiva, un in crescendo en el cual cantidad de rupturas son permitidas. Como si la mística dijera: “ustedes disculpen, pero no soy yo, es mi delirio. Mi delirio es más fuerte que yo”. Son hermosas las palabras a las que recurre Santa Teresa de Jesús para nombrar el “éxtasis místico”: “suspensión”, “levantamiento”, “éxtasis”, “arrebato”, “rapto”, “arrebatamiento”, “vuelo de espíritu”, “ímpetu”.
Manuscrito de Inés de la Cruz: Fundación del Convento de Santa Teresa la Antigua(Texto de 1625. Selección y transcripción paleográfica por Citlali Campos Olivares. Primer volumen publicado en la Colección “Escritos de mujeres siglos xvi al xviii”.)Es, nos dice Citlali, “lo único que se conserva del acervo documental de las monjas carmelitas descalzas, y se encuentra resguardado en el convento de Tlacopac en San Ángel”. La religiosa comienza su narrativa aclarando que obediencia obliga: Muchos días que me mandó haçer esto nuestro padre probinçial, el padre fray Esteban de San José, y al presente el que tengo en lugar de Dios, el padre Gaspar de la Figuera, de la Compañía de Jesús, a quien obedesco de muy buena gana, por entender es gusto de Dios en ber mobida la boluntad que asta aquí sentía repunançia.
Sobreponiéndose a su “repunançia” gracias a la viril insistencia de ambos sacerdotes, trabaja un manuscrito en tres partes: sus orígenes y sus deseos de ser carmelita descalza, las largas y a menudo muy fatigosas diligencias que ella, sor María de la Encarnación, y sus diversos aliados —terrenales y celestes— tuvieron que realizar para lograr, en 1616, la fundación. Los años felices en el nuevo convento: “Para gloria de Dios y que sea serbido y amado de las almas deste bergelito, que si puede aber zielo en la tierra lo es estos rincones donde El Señor se viene a recrear y alibiar de las ofensas que le haçen con su pecados [sic] esos yngratos del mundo”.
Nacida en Toledo, llega a la ciudad de México a los 14 años. “Mi madre y dos ermanas benían para morirse de pena; yo muy alegre pensando habría ocasión en este reino para morir mártir, así açía discursos de los tormentos que abía de padeçer; solo el pensarlo me traía con fervor.” A falta de un convento carmelita en la ciudad, a los 18 años toma los hábitos en el convento de Jesús María: “Fue el más alegre día que asta allí había tenido por salir de un mundo que yo tan mal quería”. Muy pronto su estancia en la orden “equivocada” se convierte en un desasosiego al que solo apacigua la esperanza: fundar un convento carmelita, pertenecer a la misma orden que su admirada Santa Teresa de Jesús, vivir una cotidianidad de oración, ayunos, silencios, precariedad, castigos corporales y demás privaciones que conducen a una verdadera elevación del alma, lo que nunca podría lograr en medio de las licencias de “bebedoras de chocolate”, no lo olvidemos, de la orden de la concepción en el convento de Jesús María.
La de Inés de la Cruz es una escritura más cultivada que la de Mariana Encarnación, su amiga, discípula y cofundadora del convento. Tan contrariada estaba en medio de esa vida “regalona”, sor Inés, que a los seis o siete años de vivir en el claustro enfermó, y afirma —sin titubear— que pasó ocho años con inexplicables calenturas. Padecía —quizá— de esa angustia de los místicos (contrariados) a la que Santa Teresa llamó “purgatorio del alma”. Decidió alejarse de todos los remedios: “Viendo se me pasaba la vida tan miserablemente, determiné morirme sigiendo comunidad: con no açer más remedios fuy mejorando quando del todo perdí el miedo a la muerte”. Más sana, retomó el esfuerzo dirigido a la fundación del convento: “entre otros motibos que me obligaban, fue que pues yo abía estado tan tibia en la religión y no conseguido el fin para que entré”.
Con harta frecuencia, la religiosa recibía señales del llamamiento que le hacía Santa Teresa de Jesús. “Doçe años andube en la demanda.” Narra que desde su infancia leía libros de la vida de los ermitaños, y que llegó al extremo de abandonar un día su casa de infancia para ir a buscarlos. Regresó unas horas después. En 1616, en un festejo de humildad espiritual y gran boato, sor Inés y su amiga, discípula y cómplice, sor Mariana, tomaron los hábitos de las carmelitas descalzas. Después de interminables intervenciones divinas, y de negociaciones con sacerdotes, religiosas, arzobispos, mecenas ricos pero sin alcurnia, y aristócratas, adoradores todos de santa Teresa, tanto en España como en las Indias, Inés de la Cruz realizó su sueño: “Estarme yo en una çelda como en un desierto, que siempre e sido muy afiçcionada a la soledad”.
Manuscrito de sor Mariana de la Encarnación: La relación de la fundación del Convento Antiguo de Santa Teresa(Texto de 1641. Selección y transcripción paleográfica por Citlali Campos Olivares. Segundo volumen publicado en la Colección “Escritos de mujeres siglos xvi al xviii”.)El documento de origen se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Texas. Para cuando sor Mariana escribe —16 años después que su amiga—, Inés ya había muerto, y su crónica de 1625 se suponía extraviada; se le solicitó a Mariana, entonces, la escritura de sus memorias de la fundación. Mariana había ingresado a los nueve años de edad como doncella pobre al convento de Jesús María. No se tenía en que era menester en criar y doctrinar a gente pequeña, faltóme el magisterio necesario para las futuras misericordias […] finalmente profesé a un tiempo de edad de dies y seis años; pocos días antes de mi profesión tuve con particular llamamiento a vida más perfecta de la que allí se profesaba, y a un modo y ejercicio de oración interior que ni lo entendía, ni nadie me lo enseñaba […].
Poco después conoció a Inés de la Cruz, y compartieron una vida de profunda lealtad y devoción la una por la otra. Sor Mariana vivía también presa de insatisfacciones, desasosiegos y vívidos quebrantos, por lo que su confesor: “Mandándome aprendiese música de canto de órgano, y a tañer un instrumento, exercicio que sentí con grandísimo extremo porque me ocupaba mucho el entendimiento […], de manera que a poco tiempo iba ya con más gusto a tomar leción que a recogerme”. ¿Qué de más angustiante para quien aspira a la grandeza inscrita en la renuncia, que el “iba con más gusto”? La “liviandad” de su vida atormentaba a sor Mariana, de la misma manera en la que atormentó a sor Inés de la Cruz. En esa frontera —al borde de la construcción de una congregación carmelita— se encontraron, convivieron y se amaron.
Mariana padecía de una grave distracción producto de sus anhelos contrariados: Así se dolía su magestad de mi destración trayéndome a este tiempo para despertador unos quadernos de la vida de nuestra señora Santa Madre Teresa de Jesús […]; eran de mano estos quadernos que sus libros aún no estaban impresos, y si lo estaban no havían llegado a mi noticia […]; me parecía con mi ignorancia tenía alguna semejanza con mi camino que eran de los principios de su vida. Fue tan grande la ternura devoción y amor que cobré con esta divina criatura que leiendo mis papeles me fui un día delante del Santísimo Sacramento […] hise voto a nuestro señor, que en cualquier tiempo que huviese convento de esta sagrada religión procurar con todas mis fuerzas y diligencias ser religiosa en ella.
Mariana de la Encarnación es deliciosa. Su escritura es despreocupada, ingenua, más libre que la de su compañera; por momentos, llena de humor. Diría que es una escritura más cercana al habla popular, pero son mis elucubraciones de lega. El texto narra con mucho detalle la personalidad de ambas religiosas. Mariana escribe: Avía dos años poco más o menos que havía entrado a ser religiosa la madre Ynés de la Cruz, sujeto tan singular en virtud, abilidad, memoria y raro entendimiento y sabiendo antes de que entrase lo que se estimaba en aquel convento entonces a las que sabían música […] aprendió con tanta eminencia que alcansó consumadamente toda la siencia que pudo saber un maestro de música. No quiso nuestro Señor se ocupara de siencia tan terrestre […] y así permitió que teniendo la plática y ciencia de la música, no tuviese exersicio y práctica porque jamás pudo entonar un solo punto […] de manera que las composiciones que hasía eran tan dificultosas que no se podían cantar, con que quedó frustrada toda su ciencia.
Me conmueve esta descripción de los infortunios musicales de su amiga, porque la conclusión de Mariana es que Dios decidió que la religiosa no “entonara”, no porque quizá fuera dura de oído, sino porque estaba llamada a “negocios de mayor importancia”. En su defecto estaba la prueba de su grandeza.
Conversaron de su proyecto y poco a poco fueron encontrando aliados. A fuerza de insistencia y de los hábiles manejos de sor Inés, lograron incluir en el convento ejercicios propios a la orden de las carmelitas descalzas: “se hasían penitencias extraordinarias, públicas y secretas, saliendo de las reglas ordinarias, añadiendo exorvitancias que nuestros padres no nos enseñaban […] con nuestros fervores en las penitencias que se hasían, parecía la cárcel de San Juan Clímaco”. Ante las “exorbitancias” y las fatigas extra tan deseadas por Inés y Mariana, sus compañeras “chocolateras” comenzaron a rebelarse. Ellas y sus espiritualidades no estaban urgidas de tanto: “No pudo el demonio sufrir tanto bueno como se hiva introduciendo […], se empezaron a inquietar las más modernas y mosas, y a decir que las querían hacer guardar las reglas del Carmen”.
Las mortificaciones y el huerto cerrado no les impedían tener un oído bien puesto en el mundo profano: se enteraron de que el hidalgo Juan Luis de Rivera y su esposa doña Juana de Abendaño estaban interesados en la fundación de un convento de carmelitas descalzas, y que habían enviado una solicitud a España para que enviara religiosas, así como que la casa para el convento ya estaba comprada y previstas las rentas para su sobrevivencia. Inés de la Cruz los invita a visitarlas y los convence de que para fundar el convento sean elegidas religiosas que ya están en México. Pasaron ocho años, el hidalgo y su esposa eran personas mayores, por lo que Inés y Mariana pidieron a un sacerdote aliado que les sugiriera nombrarlas en su testamento como capellanas y fundadoras. Mariana nos cuenta alegremente, sin pudor ni sonrojo alguno: “Con este interés los regalávamos cuanto podíamos”. El movimiento pendular es continuo: ¿cómo moverse en las reglas del reino de los cielos? ¿Y cómo moverse en las reglas del reino de la tierra?
Mariana de la Encarnación se enferma de “mal de corazón, perlesía, y otros mil achaques y flaquesas”. Perlesía significa: “privación o disminución del movimiento de partes del cuerpo. Debilidad muscular producida por la mucha edad o por otras causas y acompañada de temblor”. Solo que ella era una mujer muy joven. No deja de ser fascinante ese antiguo paralelismo entre los síntomas de las grandes histéricas y los de las grandes místicas. Entiendo a las histéricas como mujeres inconformes y rebeldes, utilizando su cuerpo (a pesar suyo) para denunciar su infortunio y gritar sus ansias de libertad, como lo analiza Emilce Dio Bleichman en El feminismo espontáneo de la histeria, o como leemos en las interpretaciones de La bella indiferencia, el libro coordinado por Marta Lamas y Frida Saal.
Dice Mariana: “La madre Ynés de la Cruz no desfallecía en nada, que era rosa fuerte y perfecta en el camino de Dios”. Relata Mariana que habló con el arzobispo: “hablé y dile cuenta del voto que tenía echo de ser carmelita y del desconsuelo en que me hallava de verme impedida, con traumas, enfermedades, que a todas repugnaban [debido] a la estrechura que se profesa en esta sagrada religión”. Resultó, ¡oh, casualidades celestes!, que su interlocutor era el mismísimo arzobispo que tenía en su poder el testamento perdido de don Juan de Rivera. Pero el milagro no logró completarse: el arzobispo fue llamado a la vera del señor antes del tiempo que precisaba el proyecto de fundación del convento.
“Quedamos en sede vacante y sin virrey, y la ciudad tan revuelta, que no havía lugar de tratar cosa alguna.” A uno de los frailes se le ocurrió acudir a un señor de nombre Quesada, de quien era confesor. Quesada se entusiasmó, pero acá se nos explica su impedimento grave para apoyar un convento: “tenía un grande inconveniente para irnos a ver, porque quando se casó, prometió a su mujer de no visitar jamás monjas […] porque su madre de doña Ysabel de Vaca, había vivido mal casada por tener su padre amistad con una religiosa en España”. Les digo, sucede de todo en la viña del señor. Los supuestos amores prohibidos del suegro del salvador en potencia obstaculizaban las vías del llamado de dios.
Pero la fe mueve montañas; resulta que la señora Vaca (esposa del salvador) se hallaba en problemas, y prometió que si la ayudaban a salir de ellos —mediante un milagro—, aceptaba. El milagro tuvo lugar y Quesada se hizo responsable de buscar el testamento de Juan Luis de Rivera, extraviado de nuevo, así como de hacer, ante el virrey y el arzobispo, las diligencias necesarias para la fundación. Pero Juan Luis de Rivera no las mencionaba en su testamento. Las dejó de lado. Las olvidó. Decenas de intrigas, miserias y desilusiones desfilan, quieren arrebatarles su fundación, las monjas flaquean, pero no renuncian. La relación de estas mujeres me hace pensar en el affidamento, como llaman las feministas italianas de la diferencia a la relación de confianza y cuidado mutuo entre mujeres. Se apoyaban incondicionalmente, y cada una compensaba lo que faltaba a la otra.
Un día —por fin— Mariana escucha que la abadesa del convento que habitan renuncia a su pretensión de dirigir —cuando existiera— el convento carmelita: La abadesa y su amiga, viendo que a nosotras visitaban y davan cuenta de estas cosas […] se volvió a hablar con su amiga y le dijo: ‘paréseme se ban componiendo ya las cosas de la fundación de Carmelitas; esta gente de España tiene su estrella en las Yndias. Ynés de la Cruz es gachupina, y ha de salir con la fundación; no hay sino retirarnos nosotras, y allá se lo aya ella y las que la siguieron.
La “gachupina” y la “criolla chocolatera” quedaban aceptadas como las líderes sin rival del proyecto carmelita. Llegan a México los marqueses de Guadalcázar, brillan de nuevo los talentos diplomáticos de las religiosas y su capacidad para negociar con los poderosos de esta tierra. Venían “deseosos de allar en las Yndias convento de carmelitas”. La marquesa visitó el convento, y era tal su contento de conocer a Inés y Mariana Encarnación, que se olvidó de rendir el obligado tributo a la abadesa: No consintió nos apartásemos un instante de ella sin reparar a la cortesía que se le debía a la madre abadesa, a quien nada de eso hiso buen gusto, ni a las demás, porque la emulación donde quiera se entra; y pareciéndoles era culpa nuestra no advertir a la señora Marquesa que aquel agasajo se havía de hacer a la prelada […] comenzó tan grande alvoroto y ruido de las amigas y deudas de las [sic] prelada, diciéndonos éramos unas descomedidas ambisiosas […]; con tanto alvoroto de todo el convento, que nos hecharon de él […]; yo, como pusilánime lo sentía mucho, porque era la prelada y muchas de ellas mis amigas, y me había criado con ellas.
Quizá la vanidad les ganó a Inés y Mariana, quizá solo eran más interesantes que la abadesa. No respetaron las rígidas jerarquías y fueron despachadas. Mis hermanas y deudas que eran artas me ayudaban a atribular diciéndome para qué me metía en aquellas novedades, que Dios me había traído desde pequeña a aquella religión, donde era amada de todas […] que dexase a la madre Ynés de la Cruz, que era propiedad de gachupinas ser noveleras, amigas de hacer ruido, ambisiosas para ganar fama.
Mariana —aún con su pesadumbre a cuestas— no traicionó a Inés. Justo cuando era indispensable, una de las religiosas tuvo una visión muy conveniente: se despertó dando voces y juró que el mismísimo Señor le había hablado al oído para asegurarle que “el intento de estas monjas es santo”. Quesada demandó al heredero de Rivera, y las religiosas heredaron la casa. Se sospechó de visión inducida y amañada, pero las denunciadas se ofendieron a tal punto de que sus virtudes fueran puestas en duda, que sus detractoras dejaron morir el tema. En una de esas sí era el intento santo de unas casi santas.
El proyecto comienza a realizarse: “Eran tantas las limosnas que daban para la obra que no havía persona principal ni pleveya, mugeres, ni esclavos, que no acudiesen con lo que alcansaba el caudal de cada uno, aunque fuesen dos o tres reales”. La narración de Mariana de la Encarnación es tan vívida y tan amorosa que una se encariña muchísimo con el convento. Llegada a este punto en la lectura, ya casi me veía corre y corre (mortificada y descalza) a abrir el pesado portón, para que los benefactores entraran con sus abundantes limosnas.
Realizado el sueño, a la infatigable madre Inés de la Cruz le dio “una gran calentura”. Dice Mariana: a la señora marquesa avisé y pedí me hisiese merced de algunas reliquias para la enferma; su excelencia me embió todas las que trahía consigo, y entre ellas un relicario con carne de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, de donde sin que se hechase de ver, saqué una poquita […] sobreviniéndole como a las ocho o nueve un tan gran sudor que pensamos ser el de la muerte; me llegué a ella, y le rogué se esforzase a tomar una poca de bebida, donde le heché la reliquia […] se quedó como dormida.
Inés de la Cuz despertó y le dijo a Mariana: “Ya me siento mejor; deme de aquella bebida. No de ésta, sino de la que me dio endenantes […] y después que se fueron los capellanes dixe a la madre Ynés, cómo en la bebida le había dado la carne de nuestra santa madre […] se sonrió”.
Ni el más mínimo empacho tuvo sor Mariana en sustraer un fragmento de la santísima reliquia; su muy desarrollado sentido práctico despojaba el hecho de cualquier idea de profanación. Ambas religiosas funcionaban, como bien dicen: “A Dios rogando y con el mazo dando”. ¿De dónde venía esa carne y en qué estado podía estar tras tan largo peregrinaje? No nos ocupemos de nimiedades. Inés de la Cruz se salvó de “una gran calentura” gracias a la “carne” milagrosa de la mismísima Santa Teresa de Jesús. Maestra de Maestras.
En tremendo festejo con procesión y carrozas fueron ordenadas las dos alegres y sufridoras comadres: “Estaban en el altar los ávitos de carmelitas en dos fuentes de plata muy adornados, en donde los bendijo el señor arzobispo […] buscamos vida más perfecta y penitente”. Recibían tantas limosnas, que: “nos mandaba el señor arzobispo diésemos de limosna todo lo que nos sobrava a los conventos pobres […] y sabiendo lo que dávamos, decía para gracia: ‘Miren en qué a parado la pobresa de mis carmelitas que dan limosna a los otros conventos”’. La madre Inés de la Cruz fue nombrada priora. Mariana termina su documento, una zaga protagonizada por mujeres valientes, perseverantes, indomables. Pero justo antes de su firma recurre a la ritual renuncia a sí misma: “La más imperfecta e indigna de este convento”.
Diario de las visiones de María Margarita de Almaguei, Guanajuato, 1769-1783(Localización y transcripción de Alejandra Olguín González. Manuscrito conservado en el Archivo General de la Nación.)Un texto más complejo de dilucidar, ¿a quién le escribe —realmente— María Margarita? En sus palabras resuenan unos grados de soledad que no percibo en los textos anteriores, quizá porque su excesiva demanda de amor la lleva a la repetición constante de un mismo escenario: demanda/paciencia temporal de su interlocutor/agudización de la demanda/rechazo y huida de su interlocutor. A diferencia de Inés y Mariana, ella no disfrutaba de la convivencia cotidiana y la protección que ofrece un convento. Por momentos describe circunstancias concretas: no tiene ese día dónde desayunar, se ve obligada a acudir a una casa rica en donde le ofrecen pan y unos duros, es propietaria de una casa que quisiera vender, pero un poco más adelante en su narración habita un cuarto en casa ajena, se llama “arrimada”.
Sueña con crear una “fundación”, pero se le olvida a cada rato. Su reino es bastante menos de este mundo que el de las religiosas anteriores. Ellas sí que sabían soñar, negociar y realizar. Almaguei en cambio se extravía; su escrito es mucho más la narración de sus visiones y sus encuentros (en diversos grados de intimidad) con el entero santoral, que la búsqueda de resolver —en la realidad— los escollos para lograr su anhelo. María Margarita no está en un convento, no tiene amigas. No pertenece a ningún lado. Está excluida de la deliciosa complicidad que sostuvo el éxito de “la gachupina” y “la criolla chocolatera”.
Hay en ella rasgos paranoicos notorios: la maldad, la injusticia y la maledicencia la persiguen, pero sufre en medio de un hondo gozo. Vive la humillación (real o imaginaria, a la que convoca de manera constante) como un paralelismo entre su vida y la vida de Jesús. Recibe continuos castigos de sus diversos confesores que no saben qué hacer con ella; se confiesa y comulga tanto que le prohíben confesarse y comulgar. Escribe tanto, que le prohíben escribir y no responden sus cartas. Ella, ante el silencio, se enferma. Las visiones la ocupan a cualquier hora del día y de la noche, en privado y en público. Sus visiones abundan en encuentros sensuales repetidos y repetitivos.
Ante cualquier confrontación con la realidad, María Margarita se fuga hacia los brazos de su “Señor y su Divina magestad”. La ninfomanía espiritual de Almaguei —ustedes disculpen que así le llame— es fascinante: corre de un éxtasis al otro a horas y a deshoras. Durante la confesión, durante el rosario, mientras camina por las calles. Sus visiones la atrapan en sus habitaciones y en las colas para el pan. Una verdadera “poseída”.
Hay una marca que queda en el cuerpo ante el delirio de la otra mujer. Un tatuaje invisible que una va aprendiendo a leer con los años: la prohibición. La negación de los derechos de las mujeres, de sus palabras. La negación del cuerpo femenino que conduce a las mujeres a exhibirlo, no en su fuerza, sino en sus llagas. Es allí donde exhibirlo les estaba permitido. El lenguaje de las enfermedades del cuerpo como una manera de exorcizar el “martirio” de lo femenino doblegado. Las visiones incontenibles de María Margarita, dejada de lado por la vida, como sustitutos de la vida misma.
Las editoras nos traen desde muy lejos esas voces tan remotas y tan actuales. Tan ajenas, y tan identificables. ¿Recuerdan esa pintura en la que unas almas en pena desnudas y sensuales son mantenidas en el infierno por la intervención de los diablos rojos que las empujan con sus trinchetes hacia las llamas? Era una reproducción muy popular en los hogares de mi infancia. ¿Quién de nosotras no conoció y amó a esa tía soltera, a la manera en la que las mujeres eran antes solteras, que vivía inflamada de rosarios, de misas, de comuniones, de sacerdotes y de santos? Viviendo de sus rentas, si tenía mucha suerte, o de la generosidad de algún familiar. No tuvo derecho a aprender un oficio. Se arropó en sus encajes, en sus renuncias obligadas, en la amenaza del castigo a los pecados que no cometía “ni con el pensamiento”. Se arropó en el pánico ante “la carne” y sus largas soledades. No deliraban esas tías. Solo se persignaban mucho, se enfermaban mucho y se escondían para hablarse a solas.
De conciencia: copia de los papeles, que por orden de su confesor ha escrito sor Isabel Manuela de Santa María, anterior a 1758(Localización y transcripción por Mirna Flores y Laura Ramán. Manuscrito conservado en el Archivo General de la Nación.)“Día nuebe de julio. Tomo la pluma por santa obediencia y doy a vuestra merced quenta de todo lo que el mes antescedente me ha pasado”. Isabel Manuela es, como María Margarita, una “poseída” que intenta “poseerlos” a todos. Un ser para el delirio. Un delirio que se va transformando, supongo que a partir de las intervenciones (¿aterradas?) de su confesor. Escuchemos sus palabras. Para aprehenderlas más de cerca he dividido su escrito en lo que me parece son los cuatro tiempos bien diferenciados de sus formaciones delirantes.
Primer tiempo: el confesor, la virgen y el niño, incluidos en el delirioMe mandó vuestra merced que cuando estuviera el Niño conmigo le diera de mamar, cosa que avía días que lo desseaba y abia querido hazerlo, pero no me avía determinado por ser lo que soi. Pero ya aviéndomelo vuestra merced mandado, quedé muy gozosa […].Y ya di a vuestra merced en dos últimos razón de cómo avía pasado toda la noche con el Niño y como avía amanecido, por lo que vuestra merced me embió el otro Niño; y a la tarde se me juntaron los dos […] le puse el pecho en la voquita […] y visto el pecho en su voca, más y más me abrazaba el alma en su divino amor. Y estando como digo parece que estaba mi señora la Virgen María dándome a mí de mamar, y con esto me llegué a embriagar, de modo que estaba fuera de mí […] con una manita tenía el pecho y la otra me la metía en el interior del pecho […] y parece vi que con su divina manita coxía mi corazón, y a ese tiempo me dio tan grande estremecido, que se me movió todo mi cuerpo y hasta sentí que se me movieron las entrañas […] vi y sentí distintamente que juntaba quatro corazones: el suio, el de su madre santísima, el de vuestra merced y el mío […] me llegué a sentir de modo que era como desmaiada […] puesta la mano en el pecho de mi amoroso Jesús, sentí le latía con tanta violencia que me asusté, y con gran cuidado fui mudándole mi mano por todo su cuerpesito […] con esto conscidere vuestra merced cómo estaría esta miserable pecadora […] y esto volví a sentir a la siesta estándome gozando con el Niño.
Se regalaría Freud con estas descripciones: deseos y sensualidades que suceden sin reparo ni límite alguno, entre personas reales y ficticias de edades muy distintas. Ambos sexos incluidos en la escena erótica. Personaje de la realidad: el confesor. Personajes del imaginario: todos los demás, integrados en feliz y armoniosa convivencia.
Se regalaría aplicando acá esa concepción suya de “perversión polimorfa” con la que definía la sexualidad infantil: En fin todos esos días que estube comulgando, luego que recivía a mi Señor Sacramentado, se me detenía la forma en la voca algún espacio de tiempo, y le sentía en carne, y como estaba tan abrasada en su amor, luego comenzaba a gustar sus dulzuras […]. Y llegando a poner su divina voca en la de mi alma, le daba tan fuertes chupetones que me acababa de comer a Jesús sacramentado […]. Y estando como digo vi que la Virgen santísima me ponía en la voca de mi alma sus virginales pechos […].
¿Cuáles son las emociones del confesor para quien Isabel Manuela escribe? ¿Se trastoca? ¿Se duerme? ¿Cómo vive ser el depositario de los delirios de su oveja? Lo que sí nos cuenta es que el sacerdote muy acomedido, le compartía el vino de consagrar: doy a vuestra merced razón de cómo me dejó vuestra merced ayer con los tragos, así digo porque para mi alma fueron demás que vino con que vuestra merced me embriagó […]. Vuestra merced me dejó abrasadas hasta las entrañas y derretida en amor de nuestro amado Jesús, con quien he passado toda la noche sin aver serrado mis ojos ni un minuto […] comenzé a aserle mil amoritos y a rogarle me diera licencia y me dexara mamarle su divino corazón […].
El lenguaje de sor Isabel es el más sexualmente explícito de entre los cuatro manuscritos. Santa Teresa misma comparaba el éxtasis místico con los “tormentos del amor profano”. Los ardores de Isabel Manuela de Santa María, pegada al pecho de la virgen, me recuerdan aquella división tan interesante que hace Melanie Klein en su análisis de la figura materna: madre buena, madre mala. Seno bueno, seno malo. ¡Quién como Isabel Manuela! Ella podía beber de los más nobles senos, de la más amorosa e inefable de todas las madres, sin ambivalencia alguna. Como vemos, el delirio ofrece sus inenarrables gozos. Continúa: Y entre tantos amores que nos estábamos haciendo parece que vi y sentí que me metía sus manitas en el seno a jugar con mis pechos […] y con todo esto he rebentado toda la noche sin poder desahograr el espíritu […] he reprimido harto a onde he podido porque no me oyera la moza […] pero ya me faltaba la respiración; ya me sofocaba el amor, en fin, me moría de amores […]. Y así, por amor de Dios que vuestra merced me conceda esto, y juntamente que las vezes que a vuestra merced le fuere posible me dé vuestra merced los traguitos que ayer me dio.
Entre los testimonios rescatados hasta ahora, este me pareció el más hipnótico. Todo lo que el éxtasis místico tiene que ver con la sensualidad, la carnalidad sublimada, y esos arrebatos que los médicos del sigloxix dieron por llamar “el paroxismo histérico” para referirse a las convulsiones propias al inexplicable y misterioso orgasmo femenino. “La fusión transformante” del cantar de los cantares. Pintores y escultores se han fascinado ante esas femineidades en trance: cuerpos arqueados, miradas ausentes, rostros en extravío. Extasis, raptus, excessus mentis. Pienso —imposible no hacerlo— en la sensualidad de la escultura de la beata Ludovica Albertoni de Bernini. En “La transverberación de santa Teresa”, también de Bernini, que llevó al psicoanalista Jacques Lacan a exclamar en plena iglesia romana su célebre frase: “Elle jouit”, que se puede traducir como “ella goza” y, de manera más explícita, como: “tiene un orgasmo”.
El arrebato que describe la unión de las almas atravesado por metáforas que tienen todo que ver con el cuerpo. Santa Teresa distinguía cuatro grados en el “ascenso espiritual”: la meditación, la oración de quietud, el sueño de poderes y el éxtasis. La perfección consistía en alcanzar “la séptima morada”. Pero volviendo a Isabel Manuela, de pronto atisbamos que su confesor comienza quizás a inquietarse, y trata —deduzco a partir de las transformaciones en los delirios de la monja— de guiarla ¿hacia qué?, ¿tal vez lo que le sucede no son visiones, sino que solo se duerme y sueña como cualquier modesto ser humano a quien la virgen no le habla? La hermana (contrita) se aplica en esa dirección: “Y así solo lo escrivo, porque vuestra merced vea cómo durmida me entretengo. No digo que es sierto ese, solo sueño, nada más”. Pero, ¿qué clase de relación mantienen entre ellos? La religiosa le agradece el vino de consagrar compartido y se entera de datos tan relevantes en la vida de su confesor como que el sacerdote estuvo en la necesidad de tomarse una purga.
Un segundo tiempo en los contenidos del delirio: la Virgen María y ellaEl escrito deja un poco de lado al confesor y al niño y cae en la adoración de la Virgen María: “huerto serrado de la virginidad, virgen antes del parto, virgen en el parto y virgen después de el parto”. La religiosa le recuerda a su confesor que ella no sabe latín. Interesante, dado que es a ese “huerto cerrado de la virginidad” hacia donde mujeres como ella acudían para encontrar la posibilidad de estudiar y abrir ventanas al mundo. Las fantasías de la monja con la virgen la llevan a estados de postración, estremecimientos y desmayos. Se funde en ella, bebe de sus senos. Ahora ya sin confesor y sin niño en el delirio. Solas, las dos. ¿Goza el confesor de los arrebatos de su confesada? ¿Tiene que luchar contra sus propias tentaciones desatadas por la inspirada sor Isabel Manuela? ¿Le teme cada vez más a su locura?
Un tercer tiempo en los contenidos del delirio: su divino esposo y ellaLa religiosa comienza a hablar de su “divino esposo”. Ya en el delirio no hay confesor, ni niño, y la virgen comienza a aparecer como madre de dios, es decir, ya no como objeto de deseo, sino como su divina suegra: “Y con la fuersa del incendio me propaso atrevida a darle tantos ósculos que no me satisfago porque el amor me ase querer asta comerme a su Magestad”. A estas bajuras, una percibe en las palabras de la religiosa que su confesor busca ya —con franca desesperación— la salida de emergencia.
Un cuarto tiempo en los contenidos del delirio: la Sagrada FamiliaLa pasión se dirige en exclusiva a su divino esposo, pero aparecen san José y la virgen, en tanto que pareja y padres de Jesús/dios adulto. Es muy interesante el trabajo del confesor: primero fue menester diezmar la certeza que habitaba a Isabel Manuela de Santa María de que lo suyo eran visiones inspiradas por el soplo divino, como las de las grandes místicas. Intentó ayudarla a transitar de la certeza de la iluminación, a la de los sueños que experimenta al dormir cualquier hija de vecina. No creo que sor Isabel Manuela le haya creído nunca. Si solo soñaba, Isabel Manuela no era una elegida y se relativizaba su fusión con sus amados intangibles. Tal vez su confesor pensó que podía extraerla poco a poco de su delirio, hasta un punto en el que ella pudiera diferenciar entre sus imaginarios y la realidad. Acotar la locurita, desmantelar su omnipotencia y devolverla al mundo de sus pares terrenales.
Las transformaciones del delirio en los distintos tiempos del escrito: a) El tiempo de la “perversión polimorfa”, como diría aquel. b) El tiempo del amor a otra mujer. c) El tiempo de la adoración —monógama— a su divino esposo. d) Al final, el tiempo de la confirmación de su vínculo privilegiado con su esposo, más las figuras de María y José. O sea, el tiempo de la sagrada familia, con ella incluida. Toda interpretación es por supuesto una osadía y un riesgo, y nada me consta, puesto que allí no estuve… pero no deja de llamarme la atención esta secuencia en la cual, si bien los delirios no se detuvieron —los rayos de fuego la siguen traspasando—, sí terminaron más o menos ajustándose a lo que en términos profanos podríamos llamar la heterosexualización del delirio.
El delirio conducido a buen puerto, pensaría el confesor: una sexualidad heterosexual y monógama, con varón imaginario, pero adulto, e intervención contenedora de la familia en pleno. Es interesante que sus gozos e intimidades con su “amado esposo” la lleven a una confesión que jamás aparece en sus encuentros con la virgen o con el niño: “de ti lla sabes que tengo miedo”. Hay una domesticación del delirio, pero es irremediable: el delirio no se detiene. El confesor dejó de responder a sus cartas. Los escritos de sor Isabel Manuela fueron hallados en los archivos de la Inquisición. Hay preguntas que una no puede dejar de plantearse: ¿su confesor intentó cambiar su certidumbre de iluminada: “no tienes visiones, sueñas”, para salvarla de la Inquisición? ¿Intentó acotar esa sexualidad ejercida —en las palabras— en todas las direcciones, para salvarla? ¿No quiso o no pudo defenderla del horror? ¿Quién era él? ¿La traicionó?
El anhelo de amor perfecto y la conquista del absolutoHay en el discurso místico una búsqueda del amor absoluto que todos desearíamos, y cuya inexistencia tenemos que aceptar como una renuncia indispensable para amarse entre humanos. En el discurso religioso, la fusión con “el esposo divino” es el momento más elevado de la perfección amorosa. Al alcanzar el éxtasis, la mística convierte en realidad lo inalcanzable y encarna así la realización del más humano e imposible de los anhelos: el amor absoluto. Es allí donde el discurso místico femenino o masculino podría de nuevo emparentarse con lo que nos da por llamar “histeria”. ¿Qué es la histeria sino la rebelión contra la imposibilidad de lo absoluto? ¿Qué es la histeria sino el llamado ardiente y sacrificial a que los límites entre el uno y el otro no existan, a que la fusión sea posible? ¿Qué es la histeria sino el cuerpo que se escamotea el placer, porque aquello que sucede en el cuerpo parece tan limitado y tan insuficiente? Esa letanía de la autohumillación que eleva el alma y habla de mortificaciones y entregas ¿qué busca sino el absoluto? La morada perfecta de los amantes perfectos y eternos.
La culpa ante la escritura, tan propia de las mujeres, religiosas o no. El miedo a “virilizarse” en el ejercicio de la inteligencia y el pensamiento. Siglos de prohibiciones introyectadas. ¿Quién querría ser inadecuada y cómo se resuelve ese conflicto identitario? Sor Inés y sor Mariana intentaron resolverlo en los jardines del claustro de la Congregación de las carmelitas descalzas; María Margarita e Isabel Manuela —menos afortunadas—, en el delirio. En la evasión de un delirio que quizá llevó a morir a manos de la Inquisición a una de ellas. Un tesoro esta colección, este rescate de manuscritos que abandonan sus huertos cerrados, sus claustros, para salir a la cita con sus lectores.
Obras reseñadas en el textoInés de la Cruz, Fundación del convento [de Santa Teresa la Antigua], editado por Clara Inés Ramírez González, Claudia Llanos y Citlali Campos Olivares, México, IISUE-UNAM, 2015 (Escritos de mujeres siglos XVI al XVIII, 1).
Isabel Manuela de Santa María, De conciencia…, editada por Clara Inés Ramírez González, Claudia Llanos, Mirna Flores y Laura Severa, México, IISUE-UNAM, 2016 (Escritos de mujeres siglos XVI al XVIII, 3).
Mariana de la Encarnación, Relación de la fundación del Convento Antiguo de Santa Teresa, editada por Clara Inés Ramírez González, Claudia Llanos y Citlali Campos Olivares, México, IISUE-UNAM, 2015 (Escritos de mujeres siglos XVI al XVIII, 2).
Están en prensa el libro de Margarita de Almaguey y el de la Marquesa de las Amarillas, llamada Luisa María del Rosario de Ahumada y Vera. Para acceder a los textos completos, visita: http://www.iisue.unam.mx/libros/
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Manuel Ramos Medina, Místicas y descalzas: fundaciones femeninas carmelitas en la Nueva España, México, Condumex, 1997.
La colección Escritos de mujeres siglos xvi al xviii, publicada por el IISUE-UNAM, tiene como propósito editar obras escritas por mujeres de aquella época y que circularon en la Ciudad de México. Las editoras pertenecen a un seminario de investigación histórica que recupera una tradición de escritoras hasta ahora ignorada o poco conocida. Las citas y referencias a las autoras se encuentran en los libros publicados.