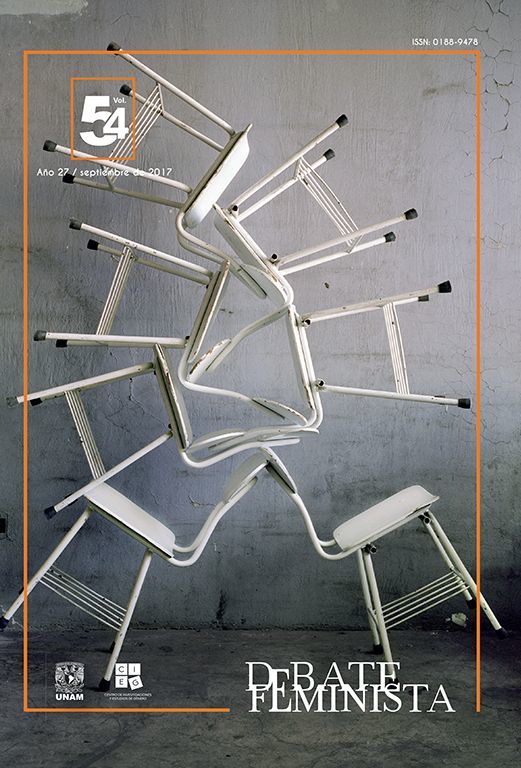Larga vida a la indignación moral.
Desde sus primeras obras, Carlos Monsiváis nos enseñó que la separación entre la llamada “alta cultura” y la “cultura popular” hacía poco viable el análisis de lo que sucede en América Latina. ¿Cómo dar cuenta si no de lo mejor de nuestra literatura —pienso en Cabrera Infante, en Manuel Puig, en Cortázar, o incluso en Rosario Castellanos, sobre la cual Monsi escribe hermosas páginas—? ¿O cómo dar cuenta de la música, de la pintura, donde lo “popular” se cuela en las formas y en los materiales consagrados? O a la inversa: ¿quién no ha visto, por ejemplo, los telares oaxaqueños con diseños de Miró? ¿O no han escuchado acaso las letras de los “hip hoperos” con referencias a Nietzche, por ejemplo? (Les recomiendo que se acerquen al trabajo de algunos de los colectivos de chavos artistas para entender qué es hoy la cultura urbana.) ¿Quién se atreve a decir que en estas tierras la frontera que divide lo “culto” de lo “popular” (todo entre comillas) no es porosa, laxa, veleidosa, caprichosa, ella misma, como letra de bolero? Monsi nos enseñó a pensar México y América Latina, a pensar(nos) a partir de esta complejidad, nos dio permiso para que la crítica, la reflexión, el análisis cruzaran esa frontera una y otra vez para tratar de entender quiénes somos (“arrieros somos y en el camino andamos”). Nos dio permiso para hundirnos en nuestro sillón favorito y ver —ahora en dvd— a Pedro Infante con su camiseta rayada y silbando “Amorcito corazón, yo tengo tentación...”; o para dejarnos caer por Garibaldi cualquier viernes en la noche para cantar con José Alfredo a voz en cuello, que cada uno de nosotros sigue siendo el rey, ¿cómo de que no?, o para ir —y dejarnos aplastar, devotamente, eso sí— un 12 de diciembre a la Villa y aprender en carne propia lo que es la religión popular. Si no podemos ver con él y con sus numerosísimos textos, intervenciones, entrevistas, participaciones —ha sido el único mexicano con el don de la ubicuidad—, si no podemos ver que nuestra cultura pasa también por todo esto, difícilmente podremos entender de qué se trata el mundo contemporáneo. Con Monsi aprendimos —“Contigo aprendí...”— que el humor, la inteligencia y la ironía son las mejores armas críticas para sobrevivir en nuestro mundo corrupto de políticos y funcionarios; aprendimos a mirar de otra manera la historia patria, a ser irreverentes pero comprometidos; a escuchar a los excluidos de siempre: indígenas, chavos banda, homosexuales, migrantes...: a percibir las voces de la ciudad (de las ciudades), a recorrerla con mirada de flanêur —iba a agregar “posmoderno”, pero recordé inmediatamente la voz del propio Monsiváis diciendo “pos qué”—, flanêur entonces, a secas, mirador, caminador, deambulador gozoso y agudo, elurofílico apasionado (es decir fanático de los gatos, ¿eh?), memorioso e irredento lector de la Biblia (en la edición de Casiodoro de Reina).
Este libro que hoy presentamos da cuenta de su profundo compromiso con la lucha de las mujeres y con el movimiento feminista. Cito, como ejemplo, el comienzo del artículo sobre el libro Huesos en el desierto de Sergio González Rodríguez: “La misoginia jactanciosa y violenta ha sido el más perdurable de los regímenes feudales. La violencia aísla, deshumaniza, frena el desarrollo civilizatorio, le pone sitio militar a las libertades, mutila física y anímicamente, eleva el temor a las alturas de lo inexpugnable (es en síntesis la distopía perfecta)” (165).
Con sus libros, con sus artículos, con sus rápidas y agudísimas respuestas dadas en todos los espacios posibles (ha sido el único mexicano en la historia con el don de la ubicuidad), aprendimos a pensar que las sociedades, que nuestra sociedad es cambiante, múltiple, heterogénea; aprendimos a considerar a la palabra como responsabilidad ética y medida de profundidad (en un programa de televisión le preguntaron: “Carlos, ¿cuál es para ti la prueba de la existencia de dios?”. Y él respondió sin dudarlo: “El lenguaje, la palabra”).
Y este amor por la palabra lo lleva también a ser uno de los conocedores, de los críticos, pero sobre todo de los amantes de la literatura mexicana más geniales de nuestra época. En Misógino feminista amé sus textos sobre Rosario Castellanos, sobre Sor Juana (aprovecho para decir que en 2008 le entregamos la Presea Sor Juana, el máximo reconocimiento que otorga el Claustro, y sí nosotras y los casi 50 gatos del Claustro fuimos muy felices por tenerlo cerca). Y amé sobre todo su maravilloso texto sobre Nancy Cárdenas. Lo amé —como me pasa algunas veces en la vida— con nostalgia de una época y un mundo que no viví. Lo amé con saudades, pues.
Para decirlo con un solo término: Monsiváis fue un “monstruo”, en el sentido más cariñoso y admirativo del término, por supuesto: lo vio todo, lo registró todo, lo analizó todo, ¡lo recordaba todo! y, por supuesto, hizo una crítica brillante (y muchas veces feroz) de todo (incluyendo esta presentación —esté donde esté— y estas páginas, supongo con terror, aquí entre nos).
Nuestra libertad es, entonces, el privilegio que tenemos de poder ver el mundo que él nos descubre. Así nomás, “documentando nuestro optimismo” cotidiano.
Estoy segura, como todos ustedes, y como muchísimos de nuestros compatriotas, que sin la voz, la agudeza, el implacable sentido ético, el absoluto compromiso con la justicia de Carlos Monsiváis, la lucha por una sociedad más justa, con espacio para todos y para todas, con una ciudadanía fuerte y consciente, tolerante y participativa, la lucha por consolidar una verdadera democracia en nuestro país, donde nuestros índices a destacar cada día no sean los de la violencia, los asesinatos, la corrupción y la intolerancia, sin la existencia de Carlos Monsiváis, decía, todo esto sería prácticamente imposible.
Y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero resulta que, en agosto de 2008, una irreverente Juana Inés le recitó algunos sonetos en Bellas Artes. Me dejó uno como muestra que quisiera compartir con ustedes:
Hombres necios que acusáis
A la mujer sin razón,
Sin ver que de defensor
Tenemos a Monsiváis