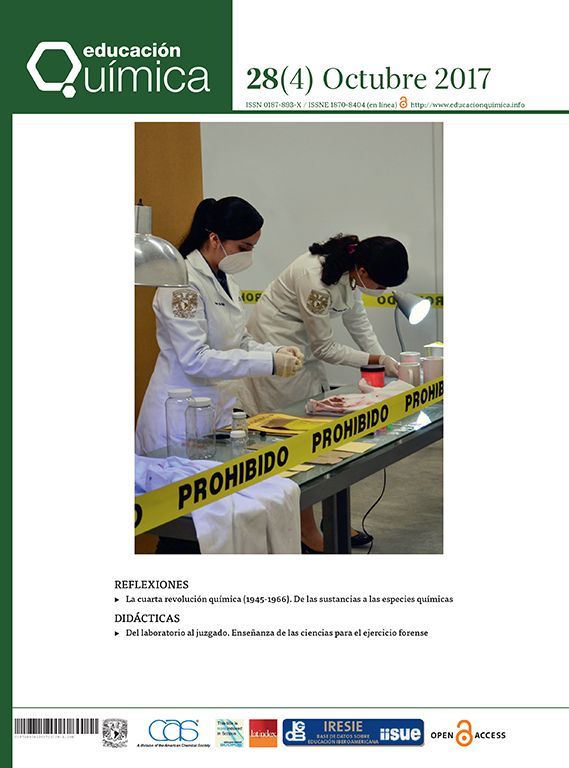This paper deals with the appropriation of the new chemical terminology in late nineteenthcentury Spain. It analyses the perceptions about the advantages and problemes generated by the new terminology. The study sheds light on the nature of the current terminology, its circulation and uses in classrooms and the causes of its constant transformation. In tune with current studies on the circulation of scence, the paper discusses practices of negotiation, appropriation and resistance related to the spread of scientific terminology. The historical perspective offers evidence about the collective and provisional character of scientific terminology and encourages the search for renovated links between history and didactics of science.
A finales del siglo XVIII la química sufrió una profunda transformación en su terminología con la publicación del Méthode de nomenclature chimique en 1787. Este periodo ha merecido la atención de los historiadores desde el siglo XIX, al asociarse con los cambios de la revolución química. En 1962, Maurice Crosland publicó un estudio de conjunto sobre la historia del vocabulario químico que sigue siendo una de las obras de referencia sobre el tema (Crosland, 1962). En España, los primeros estudios sobre la nueva terminología se basaron en el análisis de su recepción y las contribuciones que realizaron algunos químicos españoles (Gago et al., 1974; Gago-Carrillo, 1979). En los años noventa, gracias a los proyectos de la European Science Foundation, se propició la colaboración internacional y la publicación de libros colectivos (Bensaude-Vincent y Abbri, 1995). En la última década, las investigaciones procedentes de los departamentos de filología han introducido nuevas perspectivas y métodos de trabajo y la creación de grupos interdisciplinares para el estudio del lenguaje científico como, por ejemplo, el proyecto CORDE (Corpus Diacronico del Español) o la red temática “Lenguaje y ciencia”, dentro de la que se sitúan nuestras investigaciones.1
Teniendo en cuenta todas estas contribuciones, este artículo pretende ofrecer una visión actualizada de la reforma de la terminología química de finales del siglo XVIII en España. El estudio de la historia de la terminología ofrece numerosos ejemplos de los mecanismos de negociación, apropiación y resistencia relacionados con la circulación del conocimiento, superando la visión difusionista que diferencia entre centros creadores y periferias consumidoras y pasivas (Secord, 2004; Gavroglu, 2008). También permite conocer los intereses de diversos grupos de la comunidad química y sus públicos destinatarios a finales del siglo XVIII y así abordar problemas que siguen teniendo un gran interés: las diferentes opciones de creación terminológica, la persistencia de voces antiguas, los retos planteados por la renovación constante de los conocimientos o los problemas relacionados con la traducción y la acomodación de nuevas voces en diversos idiomas.
Comenzaremos analizando las principales características de la reforma terminológica de finales del siglo XVIII. La voz “oxígeno”, quizá la más emblemática de todas las propuestas por Lavoisier, nos servirá para discutir las ventajas y los inconvenientes de esta reforma. Nuestras principales fuentes serán los testimonios de autores españoles que realizaron o tradujeron obras relacionadas con la química, muchos de los cuales hemos estudiado en varios trabajos que resumimos en la bibliografía final. A través de sus palabras, describiriemos las críticas y las resistencias a la reforma terminológica de 1787 para mostrar las razones que condujeron a la persistencia de voces antiguas durante todo el siglo XIX y, en algunos casos, hasta nuestros días. Analizaremos también los problemas que introdujo la constante aparición de nuevas sustancias, particularmente en el caso de la química orgánica, donde apenas fue posible aplicar la reforma. Finalizaremos con una discusión sobre las posibles aplicaciones didácticas de las investigaciones históricas que describimos, así como su situación en el marco más amplio de los estudios sobre la circulación del conocimiento científico.
La reforma de 1787A finales del siglo XVIII la química sufrió una profunda reforma con la publicación en 1787 de una obra colectiva, titulada Méthode de nomenclature chimique y elaborada por Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794), Antoine Fourcroy (1755-1809), Claude-Louis Berthollet (1748-1822) y Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737-1816). Su reforma se basaba en la lista de sustancias simples elaborada por Lavoisier a las cuales se les atribuía nombres simples y únicos, mientras que las sustancias compuestas eran nombradas mediante expresiones binarias que indicaban los elementos constituyentes. De este modo, lo que anteriormente había sido denominado, según su aspecto y color, como “vitriolo azul” pasaba a denominarse “sulfato de cobre”.
La propuesta fue recibida de diversos modos en cada uno de los países europeos. Incluso se elaboraron diversas alternativas como la realizada por el español Juan Manuel de Aréjula (1755-1830). A pesar de las críticas, la nueva nomenclatura fue aceptada con diversos matices por la mayor parte de químicos europeos, tal y como veremos en el ejemplo que hemos seleccionado: los nombres del oxígeno.
El nombre de este gas, cuyo descubrimiento jugó un papel destacado en la revolución química, fue una cuestión emblemática de la reforma terminológica. Lavoisier lo llamó inicialmente “air éminement respirable” y “air vital” pero pronto cambió esta denominación por “oxígeno”, una expresión basada en la propiedad que consideraba más característica de este elemento: ser el principio causante de la acidez.
Los traductores de la voz “oxígeno” al castellano, inglés o italiano siguieron el consejo de los autores del Méthode y adaptaron este término de origen griego a su ortografía, según diversos puntos de vista que, en ocasiones, dieron lugar a polémicas. Los traductores debían decidir si preferían voces más semejantes a las francesas, de modo que la terminología química fuera similar en todos los países, o adaptaciones que fueran más acordes con las características morfológicas de la lengua de acogida. La primera opción fue seguida por el traductor al castellano, Pedro Gutiérrez Bueno (1745-1822) que adoptó las expresiones francesas sin apenas modificaciones, con el fin de hacer el lenguaje de la química “común a todos Países” y “facilitar la comunicación de los trabajos de los profesores y aficionados a esta utilísima ciencia”. Sus opciones fueron muy criticadas por autores como Domingo García Fernández (ca. 1759-1829), lo que dio lugar a diversas traducciones y variantes morfológicas que se mantuvieron durante finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX (Bertomeu-Muñoz, 2010a). En el caso de la lengua inglesa también se produjo un debate semejante. El traductor William Nicholson, decidió mantener las expresiones francesas, sin apenas modificación (“oxigene”, “carbone”, “sulphure”) pero otro de los traductores, James St. John, decidió adaptarlas para que fueran “agreeable to the custom of English authors” (Crosland, 1962). Los traductores alemanes, suecos y polacos prefirieron adaptar la nueva nomenclatura a su propia lengua y, de ese modo, acuñaron el término “Sauerstoff”, “syre” y “kwasorod” respectivamente, quetienen un significado semejante a “oxígeno” (Bertomeu-García, 2006).
Los anteriores ejemplos son ilustrativos del papel creativo de los traductores de obras de química. Estos autores, a menudo poco conocidos, jugaron un papel decisivo en la circulación, la adaptación y, en ocasiones, el rechazo de los nuevos términos en las diferentes lenguas. Hubo frecuentes polémicas sobre las variedades morfológicas que debían adoptarse, tanto en el caso de los préstamos como en los calcos que se sugirieron (Bertomeu-Muñoz, 2010a; Bertomeu-Muñoz, 2010b).
La polémica sobre la nueva terminología no se limitó a las opciones de traducción que se adoptaron en las diversas lenguas. También se propusieron voces nuevas para reemplazar algunas propuestas de los químicos franceses que eran consideradas como inadecuadas por transmitir ideas que estaban siendo cuestionadas en la época. Los nombres de los elementos recientemente descubiertos describían propiedades que se consideraban características de los mismos: “ázoe” (la parte del aire que no mantiene la vida), “hidrógeno” (un gas que produce agua) y “oxígeno” (sustancia causante de la acidez). De este modo, los nuevos nombres estaban más sujetos a los cambios teóricos que los vocablos antiguos basados en criterios más o menos arbitrarios. La existencia de varias interpretaciones sobre cuestiones como la combustión o la acidez podía conducir a disputas en torno a los nombres más adecuados para las nuevas sustancias. Un ejemplo lo ofrece la propuesta realizada por el cirujano gaditano Juan Manuel de Aréjula para reemplazar la expresión “oxígeno”. Para Aréjula, la voz propuesta por Lavoisier era incorrecta porque atribuía a esta sustancia la supuesta propiedad de “engendrar ácidos”, lo cual estaba lejos de ser probado. Aréjula propuso denominarla “arxicayo”, a partir de voces griegas que significan aproximadamente “principio quemante”, dado que consideraba que era esta propiedad, el ser agente de la combustión, la característica “exclusiva y constante” que definía al oxígeno. De haber triunfado su propuesta, los compuestos que actualmente se denominan “óxidos” hubieran sido denominados “cayos”. Uno de los pocos autores que siguió las recomendaciones de Aréjula fue Andrés Manuel del Río que en sus obras empleó durante algún tiempo expresiones como “cayo de hierro rojo” o “cayo de hierro negro” para designar a óxidos de este metal (Bertomeu-Muñoz, 2010a).
Las culturas de la químicaLa nueva nomenclatura fue recibida críticamente tanto por los partidarios de la reforma como por los que preferían mantener la nomenclatura tradicional. Los viejos términos convivieron mucho tiempo con los nuevos, provocando un problema adicional: la sinonimia. Esta situación se mantuvo en las décadas siguientes y, de alguna manera, ha perdurado hasta nuestros días. Solamente en el caso de la química inorgánica es habitual que se estudie la denominada nomenclatura tradicional (la más próxima a la reforma que estamos comentando), la nomenclatura de Stock (desarrollada por Alfred Stock a principios del siglo XX) y la nomenclatura sistemática de la IUPAC. Esta situación se explica por un gran número de factores: la persistencia de voces antiguas, las resistencias a las novedades y la constante transformación del vocabulario químico debido al desarrollo de la ciencia.
Como hemos apuntado, las nuevas voces introducidas por Guyton de Morveau, Lavoisier, Berthollet y Fourcroy estaban fuertemente conectadas con las nuevas teorías sobre la combustión y la calcinación de los metales. Sin embargo, durante los primeros años que siguieron a su publicación, algunos autores emplearon las nuevas expresiones para adaptar o traducir obras basadas en interpretaciones anteriores, lo que propició la convivencia de expresiones antiguas y modernas (Aceves, 1995; Bertomeu-Muñoz, 2010b). Esta coexistencia problemática fue también favorecida por los intereses terminólogicos de actividades cercanas a la química, tales como la medicina, la farmacia, la minería y la industria. En estas áreas, existían modos de nombrar tradicionales que respondían a sus necesidades particulares. El mantenimiento de las expresiones antiguas fue un hecho asumido como inevitable por muchos autores de finales del siglo XVIII. El traductor de una importante obra sobre tintes de Claude Berthollet consideraba necesario mantener las voces antiguas para “satisfacer a todos” puesto que su obra se dirigía tanto a los “artistas” como a los “sabios”. Esta misma actitud fue mantenida por otros defensores de la nueva terminología como Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), quien conservó las voces antiguas en las sucesivas ediciones de su obra Elementos de química (1793-1794), con el fin de vencer los recelos de los artesanos sobre las posibles aplicaciones de la química en la industria (Bertomeu-Muñoz, 2009). Una situación similar se produjo en obras dirigidas a médicos, cirujanos y boticarios (Bertomeu-Muñoz, 2010c).
A pesar de las dificultades apuntadas, los profesores de farmacia jugaron un papel muy importante en la adopción de la nueva nomenclatura química. El carácter aparentemente científico del nuevo lenguaje resultaba atractivo para los que defendían la transformación de la farmacia en una profesión liberal, con una formación reglada basada en los conocimientos de la química y en la historia natural, y claramente diferenciada de la enseñanza tradicional basada en el aprendizaje con el maestro boticario y la regulación gremial (Simon, 2005). La difusión de los nuevos nombres fue una tarea complicada que estuvo plagada de dificultades y resistencias. Para hacer frente a estos problemas, a lo largo del siglo XIX se publicaron numerosas obras que contenían tablas de sinónimos, donde se indicaban las equivalencias entre nombres antiguos y modernos. En farmacia era habitual nombrar las sustancias de acuerdo a sus propiedades médicas, mientras que en los nuevos nombres primaba la composición como criterio único. Así, por ejemplo, la voz “emético” (vomitivo) fue sustituida en la nueva nomenclatura por “deuto-tartrato de potasio y de protóxido de antimonio”, una expresión demasiado larga y poco significativa para su uso en farmacia. Una situación similar sucedió en la industria, donde, como apuntó un autor de esos años, la nueva terminología daba lugar a expresiones “demasiado largas y, por lo tanto, embarazosas”, tal y como ocurría en el caso del vocablo “alumbre” que, según la nueva nomenclatura, debía ser sustituido por “sulfato ácido de alúmina y potasa” (Bertomeu-García, 2003). Resulta comprensible, por lo tanto, que expresiones como “emético” o “alumbre” hayan sobrevivido al paso del tiempo.
Estos ejemplos muestran que la adopción de la composición química como criterio fundamental para acuñar los nuevos nombres químicos fue una importante dificultad para su circulación entre boticarios y artesanos. Además, la adopción de este principio terminológico podía provocar confusiones entre sustancias con propiedades físicas o terapéuticas muy diferentes pero con composición semejante, tal y como ocurría con los nombres modernos de los cloruros del mercurio. Al estar formadas por los mismos elementos, los nuevos nombres basados en la composición eran casi idénticos, y solamente se diferenciaban mediante prefijos o sufijos que indicaban la proporción relativa de cada elemento. Esta situación, que podía dar lugar a peligrosos errores en una botica farmacéutica, no se producía con los nombres de estos compuestos en la terminología antigua, que eran muy diferentes: “sublimado corrosivo” y “calomelanos” (Bertomeu-Muñoz, 2010c).
No obstante, el problema principal era que la composición química de muchos productos farmacéuticos o industriales era desconocida o no siempre estaba bien definida en los términos que exigía la nueva nomenclatura. Las nuevas expresiones estaban pensadas para designar sustancias puras, con composición química definida, lo que no siempre ocurría con los productos empleados en los laboratorios del siglo XVIII, los cuales formaban parte de una cultura material compartida con el mundo de la industria, la farmacia y el comercio.
Por ejemplo, el término farmacéutico “azafrán de marte” hacía referencia a una sustancia de amplio uso terapéutico, que se presentaba en diversas variedades en función de los ingredientes iniciales y del modo de preparación. Su traducción a la moderna nomenclatura química no era sencilla porque el procedimiento de fabricación daba como resultado lo que actualmente consideraríamos una mezcla de óxidos y carbonatos de hierro. Existían diversas variedades y no todos los farmacéuticos del siglo XIX estaban de acuerdo respecto a su composición química. Este ejemplo muestra que los términos farmacéuticos tradicionales no designaban solamente sustancias químicamente puras (para las que estaba destinada la nueva terminología) sino también mezclas obtenidas por procedimientos de preparación que, en ocasiones, podían tener carácter local. Esta situación se daba en muchos otros nombres que designaban tanto productos comerciales o industriales como sustancias empleadas en el laboratorio (Klein-Lefevre, 2007).
En definitiva, la reforma terminológica implicaba no solamente un cambio en las formas lingüísticas sino también en la naturaleza de los productos nombrados. Los nombres de la nueva nomenclatura hacían referencia a sustancias químicas puras que se podían aislar y estudiar en los laboratorios de investigación que se difundieron por toda Europa en el siglo XIX y, por lo tanto, presentaban una dificultad adicional para aquellos médicos, boticarios y artesanos que seguían empleando los productos terapéuticos y comerciales tradicionales. Por ello, en muchas obras dirigidas a estos públicos, era habitual encontrar expresiones tradicionales, tanto en el texto principal como en anexos o en diccionarios de sinónimos añadidos por autores y traductores.
Crecimiento y cambioOtro problema de los nombres basados en la composición era su carácter transitorio y cambiante. Como hemos apuntado, la adopción de una nomenclatura basada en las propiedades (la composición, por ejemplo), sometía los nuevos términos a una mayor provisionalidad en función de los cambios que pudieran producirse en la química. Esta variación no se daba en nombres antiguos, basados en propiedades visibles como el color, o en criterios más o menos convencionales, sin referencia explícita a ninguna propiedad particular, tales como epónimos o topónimos.
Para comprender esta cuestión analizaremos los cambios de denominación de varios compuestos químicos. Hay que recordar antes que el número de compuestos creció rápidamente a finales del siglo XVIII y, muy pronto, se duplicó para seguir creciendo en las décadas siguientes a un ritmo exponencial. En previsión de esta situación, los autores de la reforma habían sugerido una serie de reglas que permitían nombrar tanto los compuestos conocidos como los que pudieran descubrirse en el futuro. Pero estas reglas eran insuficientes para todos los casos y, a medida que avanzó el siglo XIX, aparecieron nuevas sustancias que no se ajustaban a las mismas.
Un ejemplo lo encontramos en los compuestos formados por los mismos elementos pero en diferentes proporciones. Así, por ejemplo, los autores del Méthode empleaban las expresiones “oxide de fer rouge” y “oxide de fer noir” para diferenciar los dos óxidos conocidos del hierro. Como puede comprobarse, la distinción se basaba en criterios similares a los habitualmente adoptados en la nomenclatura anterior a 1787 (en este caso, el color rojo o negro de los compuestos). Para solucionar esta incongruencia, se realizaron varias propuestas por influyentes químicos como Louis Proust, Thomas Thomson, Jacques Thenard y Jacob Berzelius (Bertomeu-Muñoz, 2010c).
En la década de 1790, Proust introdujo las expresiones latinas “ad maximum” y “ad minimum” para indicar la proporción de oxígeno en los compuestos del hierro. Esta propuesta únicamente permitía designar sistemáticamente grupos de dos óxidos del mismo metal. A principios del siglo XIX, Thomas Thomson propuso emplear prefijos con la “primera sílaba de los numerales griegos”: la expresión “protoxide” servía para indicar el metal combinado con el mínimo de oxígeno; “deutoxide” para el siguiente con más oxígeno y así sucesivamente hasta “peroxide”, que designaba al metal “completamente oxidado” (“thoroughly oxidised”). Lógicamente estos nombres eran también temporales porque el hallazgo de un óxido desconocido (por ejemplo, un óxido con menor contenido en oxígeno) podía hacer variar toda la ordenación y, con ella, los nombres respectivos de los óxidos. El uso combinado de prefijos y sufijos, apoyada por autores influyentes como Jacob Berzelius, alivió el problema en ciertos casos pero la provisionalidad en el nombre de los óxidos se mantuvo hasta la introducción de la nomenclatura de Alfred Stock (1876-1946) a principios del siglo XX. Aunque no podemos extendernos en este asunto, es necesario señalar que la propuesta de Stock no supuso el abandono de los términos antiguos ni tampoco la desaparición de problemas terminológicos semejantes a los estudiados en este apartado (García-Bertomeu, 1999).
De la química vegetal y animal a la química orgánicaLas normas publicadas en 1787 apenas tuvieron aplicación en el campo de la química vegetal y animal. Muchos de los nombres propuestos para este grupo de sustancias resultaban engorrosos y complicados de manejar. En la mayor parte de casos resultaba imposible emplear la composición química como criterio para acuñar los nuevos nombres porque tal información era desconocida o motivo de controversia. Durante las primeras décadas del siglo XIX, dado que su número era relativamente reducido, estas sustancias continuaron siendo nombradas mediante procedimientos tradicionales (Tomic, 2010). La terminología así acuñada resultó manejable hasta la llegada de la nueva química orgánica en la segunda mitad del siglo XIX. Las polémicas sobre las masas atómicas y las diferentes interpretaciones sobre la constitución de estos compuestos dieron lugar a una gran variedad de fórmulas químicas para describirlos y, como consecuencia, introdujeron una gran dificultad para fijar los nombres de acuerdo con la composición. Por ejemplo, el etileno, al igual que muchas otras sustancias, tenía una gran cantidad de sinónimos: gas olefiante, bicarburo de hidrógeno, ethereno, eteno, etc. Además, los químicos del siglo XIX pronto pudieron comprobar que las sustancias orgánicas estaban formadas por la unión de pocos elementos (sobre todo carbono e hidrógeno) combinados en una gran variedad de proporciones, por lo que difícilmente se podía aplicar en este terreno las reglas de la nomenclatura inorgánica, ideadas principalmente para compuestos formados por la combinación de una gran cantidad de elementos en una limitada variedad de proporciones.
En 1860, Marcellin Berthelot señalaba la inexistencia de nuevas reglas y convenciones para los compuestos orgánicos y proponía fundamentar sobre la síntesis la nueva terminología orgánica, de modo que fuera posible establecer las relaciones entre las diferentes sustancias de composición semejante (por ejemplo, el grupo de los alcoholes y sus derivados). Los trabajos de Berthelot, junto con el desarrollo de las nuevas investigaciones sobre la estructura espacial de las moléculas, abrieron nuevas posibilidades para desarrollar una nomenclatura sistemática de la química orgánica.
Estos esfuerzos cristalizaron en la Conferencia Internacional de Ginebra para la Reforma de la Nomenclatura Química, celebrada en 1892 (Verdake, 1985). Se adoptó la nomenclatura “sustitutiva” para nombrar las diferentes clases de compuestos orgánicos. El nombre del compuesto se formaba mediante una raíz que indicaba la longitud de la cadena carbonada, considerada como la estructura base, a la que se añadían diversos sufijos y prefijos que indicaban las “sustituciones” en la molécula considerada como inicial y una serie de sufijos y prefijos para designar los grupos de compuestos considerados como derivados de las correspondientes cadenas hidrocarbonadas.
En las actividades relacionadas con el congreso participó el farmacéutico español Laureano Calderón Arana (1847-1894) que se había integrado en la comisión internacional para la reforma de la nomenclatura química creada tras la conferencia celebrada en París en el verano de 1889. Junto con otros autores como Adolf von Baeyer (1835-1917) o Friedrich Konrad Beilstein (1838-1906), Calderón realizó uno de los textos que sirvió de base para la reforma. Su escrito contenía sugerencias generales sobre la nomenclatura química orgánica y varias propuestas para nombrar a los “hidrocarburos de la serie grasa”, los “radicales hidrocarbonados”, los “radicales de valencia par” y otras sustancias, incluyendo diversos grupos funcionales. Su informe concluía recomendando la aplicación “rigorosa, lógica, tiránica, puede decirse, de los principios establecidos” con el fin de producir “un bosquejo de nomenclatura suficiente, al menos en el estado actual de la ciencia, y fácilmente reformable en todos los casos”. De este modo, se mostraba partidario de abandonar nombres tradicionales de uso muy generalizado como “alcohol metílico” para sustituirlos por nombres sistemáticos como “protilol”, basados en los mismos criterios (numerales y ordinales grecorromanos) que servían para designar el resto de hidrocarburos y sus derivados (pentano, hexano, etc.). Y concluía su informe con la siguiente afirmación:
“Estoy persuadido de que si se adoptan los nombres de protano, protilol, protilal, protilo, protonitrilo, diprotilido, protilamina, para los cuerpos nombrados hoy formeno, alcohol metílico, aldehído metílico, metilo, formonitrilo, anhidrido fórmico, metilamina y se los aplica sistemáticamente, se habrá dado un paso en la organización de un lenguaje científicamente fundado y accesible a la generalidad de las gentes” (García-Bertomeu, 1999: 180).
La larga longevidad de voces como “metano”, “etano”, “propano” y “butano”, que han llegado hasta la terminología actual, muestra que los deseos de Calderón no se cumplieron completamente. Al igual que en el caso de la química inorgánica, muchas expresiones tradicionales se mantuvieron y coexistieron con nuevas voces y normas que no dejaron de modificarse en las décadas posteriores. La creación de la IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) en el siglo XX supuso la existencia de comisiones internacionales que continúan trabajando en la sistematización y en la reforma del vocabulario químico, enfrentándose a problemas semejantes a los que hemos analizado en este trabajo (Fennell, 1994: 354).
ConclusionesLa construcción de la nueva nomenclatura química fue un proceso complejo en el que participaron una gran cantidad de personajes con intereses diversos. El amplio espectro de respuestas que suscitó estuvo condicionado por una gran variedad de factores, desde los diversos puntos de vista acerca de las nuevas interpretaciones a finales del siglo XVIII, hasta las concepciones lingüísticas de los traductores que optaron por crear neologismos, adaptar préstamos o sugerir calcos de otras lenguas. También jugaron un papel fundamental los intereses de los públicos destinatarios de las obras de química, tal y como hemos visto al analizar la reacción de artesanos y boticarios. Estos grupos tenían diversos planteamientos respecto al uso del vocabulario químico que propiciaron la persistencia de voces antiguas que resultaban más adecuadas para su actividad profesional. La importancia de esta interacción obliga a romper la tradicional división entre científicos productores y públicos receptores del conocimiento científico, para introducir una imagen más dinámica y compleja de la actividad científica que, sin duda, podría trasladarse a otros muchos aspectos de la historia de la química.
Desconocedores de todas estas circunstancias, muchos estudiantes se enfrentan por primera vez con la química a través de un conjunto de reglas terminológicas que les resultan extrañas y desazonadoras. Esta barrera es, al menos en parte, una consecuencia de los problemas que hemos narrado aquí pero no es una situación inevitable. En realidad, se trata de una situación provocada por un sistema de enseñanza que prima la memoria sobre la comprensión, muchas veces adoptando una secuenciación de contenidos que surgió en el siglo XIX y que tiene poco sentido en la actualidad. La historia de la terminología puede ayudar a renovar este aburrido aspecto de las clases de ciencias. Es importante entender el significado de los términos y de las normas terminológicas pero también su carácter provisional y el objetivo que se persiguió cuando fueron creados. En el breve repaso que hemos realizado en este artículo, se han podido analizar tanto las ventajas como los problemas de las reformas terminológicas para entender la larga persistencia de algunos términos tradicionales, incluso hasta nuestros días.
De este modo, el estudio de la historia de la terminología química ofrece nuevas posibilidades para renovar la enseñanza a partir de la perspectiva que ofrecen los nuevos estudios históricos. Permite mostrar a los estudiantes los usos del vocabulario químico, las diferencias con las expresiones comunes, sus cambios y sus adaptaciones a partir de los diferentes intereses de los públicos destinatarios. En este sentido, al igual que en otros terrenos, la terminología química puede transformarse en una oportunidad extraordinaria para romper barreras entre ciencias y letras y mostrar aspectos de la práctica científica donde el uso del lenguaje resulta fundamental. Permite asimismo conocer los mecanismos colectivos de producción y circulación del conocimiento científico y socavar la imagen de la ciencia como resultado de un reducido número de mentes geniales. Finalmente, la terminología científica es un terreno muy interesante para subrayar el carácter provisional y cambiante de la ciencia, así como para conocer los múltiples escenarios donde se desarrolla. Ofrece, de este modo, una prometedora vía para superar los tradicionales usos de la historia en la enseñanza de la ciencia, muchas veces limitados a aburridas listas de supuestos descubridores y a narraciones más o menos inventadas y, por lo general, realizadas desde perspectivas presentistas, con muy escaso fundamento histórico. Es necesario establecer nuevos vínculos entre la enseñanza de las ciencias y los nuevos estudios históricos sobre la ciencia. Pensamos que la terminología química, analizada desde la perspectiva que hemos adoptado en este trabajo, ofrece un escenario idóneo para avanzar en esta dirección.
Una lista de publicaciones se encuentra en la página http:// www.lenguayciencia.net/, donde se incluyen, entre otros, los trabajos de Cecilio Garriga dedicados a la terminología química de los siglos XVIII y XIX, y también el volumen monográfico de la Revista de Investigación Lingüística, 11, 7-309, 2008.