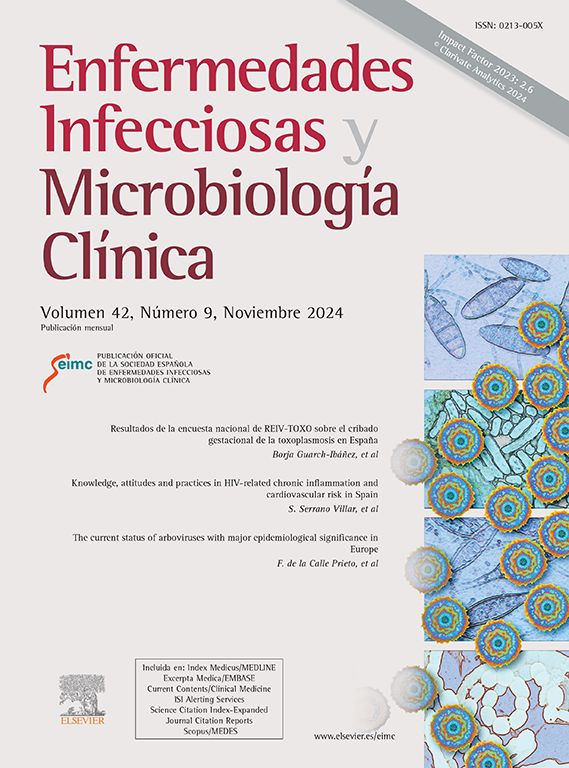Se presenta el análisis anual de los resultados remitidos durante el año 2016 por los participantes inscritos en el Programa de Control de Calidad de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), que incluye las áreas de bacteriología, serología, micología, parasitología, micobacterias, virología, microbiología molecular y genotipos de resistencia bacteriana. Los resultados obtenidos por los centros participantes destacan, de nuevo, la adecuada capacitación de la inmensa mayoría de los laboratorios españoles de microbiología clínica, como ya iba sucediendo en los últimos años. Sin embargo, el programa muestra que es posible obtener un resultado erróneo, incluso en determinaciones de la mayor trascendencia y en cualquier laboratorio. Una vez más, se resalta la importancia de complementar el control interno que lleva a cabo cada laboratorio con estudios de intercomparación externos, como los que ofrece el Programa de Control de Calidad SEIMC. Información sobre el suplemento: este artículo forma parte del suplemento titulado «Programa de Control de Calidad Externo SEIMC. Año 2016», que ha sido patrocinado por Roche, Vircell Microbiologists, Abbott Molecular y Francisco Soria Melguizo, S.A.
© 2019 Elsevier España, S.L.U. y Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Todos los derechos reservados.
The External Quality Control Programme of the Spanish Society of Infectious Diseases and Clinical Microbiology (SEIMC) includes controls for bacteriology, serology, mycology, parasitology, mycobacteria, virology, molecular microbiology, and genotypic bacterial resistance. As in previous years, the results obtained in 2016 confirm the excellent skill and good technical standards in the vast majority of clinical microbiology laboratories in Spain. However, erroneous results can be obtained in any laboratory and in clinically relevant determinations. Once again, the results of this programme highlight the need to implement both internal and external controls. Supplement information: This article is part of a supplement entitled «SEIMC External Quality Control Programme. Year 2016», which is sponsored by Roche, Vircell Microbiologists, Abbott Molecular and Francisco Soria Melguizo, S.A.
© 2019 Elsevier España, S.L.U. and Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. All rights reserved.
Dada la importancia de los resultados microbiológicos en el cuidado de los pacientes con patología infecciosa, es necesario que los laboratorios de microbiología clínica posean una alta competencia técnica. Para asegurar la fiabilidad de los resultados emitidos, los laboratorios de microbiología clínica deben disponer de controles de calidad, tanto internos como externos, que abarquen también las fases pre-y posanalíticas. Estos controles de calidad permiten detectar errores sistemáticos o aleatorios, con la consiguiente posibilidad de introducir, si procede, las medidas correctoras adecuadas1-5.
La participación en programas de intercomparación externa entre diferentes laboratorios permite la obtención de varios beneficios derivados del análisis conjunto de datos aportados por los centros participantes, así como la detección de errores o incoherencias atribuibles a algunas metodologías o sistemas, comerciales o no, que sean el punto de partida de estudios más profundos y concluyentes6, como se observa a lo largo de este artículo. Además, estos programas pueden aprovecharse para instaurar actividades de formación continuada que ayuden a la introducción de medidas correctoras y que repercutan en la mejora continua de la calidad. Esta ha sido una característica definitoria del Programa del Control de Calidad de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) -CCS-7-16 y es coherente con lo indicado en la Norma UNE-EN ISO 1518917, que otorga a la formación una importancia de primer orden. En este suplemento de la revista de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, además del análisis general de los resultados remitidos por los participantes a lo largo del año 2016 de las áreas de serología, bacteriología trimestral y mensual, micología, parasitología, micobacteriología, microbiología molecular, virología y genotipos de resistencia bacteriana, con sus principales conclusiones y enseñanzas, se presenta una serie de revisiones de los distintos temas sobre los cuales versaban los controles remitidos este año. Las áreas de control de calidad de la carga viral de los virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1), de la hepatitis C (VHC) y de la hepatitis B (VHB) se presentan aparte, en el segundo artículo de este suplemento, «Análisis de resultados del Programa de Control de Calidad Externo SEIMC de carga viral del VIH-1, del VHC y del VHB. Año 2016». Se puede obtener información más detallada en el sitio web del Programa de CCS18.
Análisis de datos de los controles de serologíaDurante el año 2016 se realizaron 8 controles de serología (S-1A/16, S-1B/16, S-2A/16, S-2B/16, S-3A/16, S-3B/16, S-4A/16 y S-4B/16) a 181 centros inscritos en esta área. Previamente, de cada uno de los controles, se solicitó a 2 laboratorios con experiencia en serología la realización de estas determinaciones, que se utilizarían posteriormente como valor asignado de comparación y para la emisión de los certificados individuales de cada participante. Algunas de las características y resultados de dichos controles se resumen en la tabla 1.
Resumen de los controles de serologia y microbiología molecular del año 2016
| Control | Objetivo | Resultado de referencia | Resultados coincidentes (%)a | Participación real (%)b | Utilización de laboratorio externo (%)c |
|---|---|---|---|---|---|
| S-1A/16 | General | - | - | 96,7 | 7,4 |
| Ac. anti-VIH 1+2 | Negativo | 98,8 | 98,3 | ||
| Ac. treponemicos totales | Positivo | 98,2 | 92,6 | ||
| Ac. reaginicos RPR/VDRL | Positivo | 95,3 | 96,0 | ||
| Ac. FTA-abs IgG | Positivo | 100,0 | 10,9 | ||
| S-1B/16 | General | - | - | 94,0 | 4,7 |
| HBsAg | Negativo | 99,4 | 98,8 | ||
| Ac. anti-HBc totales | Negativo | 98,8 | 96,5 | ||
| Ac. anti-VHC | Positivo | 62,8 | 100,0 | ||
| S-2A/16 | General | - | - | 92,3 | 3,6 |
| Ac. anti-Toxoplasma IgG | Positivo | 95,9 | 100,0 | ||
| Ac. anti-Toxoplasma IgM | Negativo | 98,8 | 97,6 | ||
| S-2B/16 | General | - | - | 88,4 | 23,8 |
| Ac. anti-VCA lgG | Positivo | 97,9 | 86,9 | ||
| Ac. anti-VCA lgM | Negativo | 97,5 | 88,6 | ||
| Ac. anti-Trypanosoma cruzi totales | Positivo | 92,3 | 78,1 | ||
| S-3A/16 | General | - | - | 91,2 | 5,4 |
| Ac. anti-CMV IgG | Positivo | 100,0 | 98,8 | ||
| Ac. anti-CMV IgM | Negativo | 99,4 | 100,0 | ||
| S-3B/16 | General | - | - | 92,8 | 16,1 |
| Ac. anti-VHA IgG | Positivo | 98,6 | 81,6 | ||
| Ac. anti-VHA IgM | Negativo | 100,0 | 94,0 | ||
| Ac. anti-rubeola IgG | Positivo | 98,8 | 99,4 | ||
| Ac. anti-rubeola IgM | Negativo | 100,0 | 78,0 | ||
| S-4A/16 | General | - | - | 92,3 | 9,0 |
| HBsAg | Positivo | 99,4 | 99,4 | ||
| HBeAg | Negativo | 100,0 | 88,0 | ||
| Ac. anti-HBs | Negativo | 95,1 | 97,6 | ||
| Ac. anti-HBe | Positivo | 99,3 | 87,4 | ||
| Ac. anti-HBc totales | Positivo | 98,8 | 97,2 | ||
| S-4B/16 | General | - | - | 92,3 | 2,4 |
| Ac. anti-VlH 1+2 | Positivo | 96,4 | 99,4 | ||
| BM-1/16 | ARN VlH-1 | Positivo | 100,0 | 77,6 | 0,0 |
| BM-2/16 | ARN virus influenza A | Positivo | 98,9 | 91,8 | 1,1 |
Ac.: anticuerpos; Ag: antígeno; ARN: ácido ribonucleico; CMV: citomegalovirus; FTA-abs: absorción de anticuerpos antitreponémicos fluorescentes; IgG: inmunoglobulina G; IgM: inmunoglobulina M; RPR/VDRL: rapid plasma reagin/venereal disease research laboratory; VCA: antígeno de la cápside viral; VHA: virus de la hepatitis A; VHC: virus de la hepatitis C; VHS: virus del herpes simple; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
En el control S-1A/16 se solicitó la detección de los anticuerpos frente al virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) de los tipos 1 y 2, y de diversos marcadores serológicos de sífilis. Los 2 laboratorios de referencia confirmaron la existencia de anticuerpos reagínicos y treponémicos en la muestra de control y las pruebas de rapid plasma reagin (RPR, con un título de 1/4), los anticuerpos anti-Treponema pallidum totales, así como la absorción de anticuerpos antitreponémicos fluorescentes (FTA-abs) de tipo inmunoglobulina G (IgG) resultaron positivos. En cambio, los anticuerpos frente al VIH de los tipos 1 y 2 fueron negativos. En cuanto a los resultados de los participantes, hubo coincidencia general con los de referencia para la detección de los diversos marcadores de sífilis, con algunas diferencias ocasionales. Sin embargo, por su transcendencia clínica, destaca que hubo 2 centros que notificaron un resultado positivo para el VIH.
En el control S-1B/16 se solicitó la detección del antígeno de superficie (HBsAg) y de los anticuerpos frente al antígeno del core (anti-HBc) del virus de la hepatitis B (VHB), así como de los anticuerpos frente al virus de la hepatitis C (VHC). De acuerdo con el valor asignado, el HBsAg y los anticuerpos anti-HBc fueron negativos, mientras que los anticuerpos anti-VHC fueron positivos. De nuevo, hubo concordancia entre los resultados de los participantes con los del valor asignado en todas las determinaciones solicitadas, con algunas diferencias ocasionales. Si bien, por su importancia clínica, hay que reseñar que hubo un centro que notificó un resultado positivo para el HBsAg, mientras que hubo 15 centros que notificaron un resultado negativo para los anti-VHC, y otros 11 laboratorios notificaron un resultado indeterminado. Estos resultados falsamente negativos pudieron deberse al hecho de que la muestra tenía una concentración límite.
El control S-2A/16 versaba sobre la detección de anticuerpos de tipo IgG e IgM frente a Toxoplasma. Los 2 laboratorios de referencia detectaron la existencia de anticuerpos anti-Toxoplasma de la clase IgG, mientras que los anticuerpos anti-Toxoplasma IgM fueron negativos. De nuevo, hubo concordancia entre los resultados de los participantes con los de referencia en las 2 determinaciones solicitadas, con algunas diferencias ocasionales.
En el control S-2B/16 se requirió a los participantes la detección de los anticuerpos de tipo IgG e IgM frente al virus de Epstein-Barr (VEB) y la determinación de anticuerpos frente a Trypanosoma cruzi. De acuerdo con el valor asignado, los anticuerpos IgG frente al antígeno de la cápside viral (VCA) y frente al antígeno nuclear de Epstein-Barr (EBNA) del VEB fueron positivos, pero los anti-VCA IgM fueron negativos. Respecto a T. cruzi, la detección de los anticuerpos totales fue positiva. La mayoría de los laboratorios notificaron correctamente un resultado concordante de todas estas determinaciones si bien hubo 13 centros (el 6,7%) que comunicaron un resultado negativo en los anticuerpos frente a T. cruzi, sin asociación con ningún método o marca en concreto.
El control S-3A/16 versaba acerca de la detección de los anticuerpos de tipo IgG e IgM frente al citomegalovirus (CMV). De acuerdo con el valor asignado, los anticuerpos IgG frente al CMV fueron positivos en la muestra de control, mientras que los de la clase IgM fueron negativos. De nuevo, hubo concordancia entre los resultados de los participantes con el valor asignado, con un único resultado discrepante.
En el control S-3B/16 se solicitó la determinación de los anticuerpos de tipo IgG e IgM frente al virus de la hepatitis A (VHA) y los anticuerpos de tipo IgG e IgM frente al virus de la rubéola. Respecto al valor asignado, los anticuerpos de la clase IgG para estos 2 virus fueron positivos y fueron negativos los de la clase IgM. En cuanto a los resultados de los participantes, hubo coincidencia general con los de referencia en las 4 determinaciones solicitadas, con algunas diferencias ocasionales, por lo demás, sin asociación con determinado método o equipo comercial.
En el control S-4A/16 se requirió la detección de los antígenos HBsAg y HBeAg del VHB, y de los anticuerpos frente al antígeno de superficie (anti-HBs), frente al antígeno e (anti-HBe) y frente al antígeno del core (anti-HBc) del VHB. Los marcadores del VHB de referencia sugerían un patrón de hepatitis crónica en fase no replicativa (o con actividad replicativa mínima) ya que el HBsAg y los anti-HBc fueron positivos, mientras que el resto de los marcadores solicitados fueron negativos. En cuanto a los resultados de los participantes, hubo coincidencia general con los de referencia en todas las determinaciones solicitadas, con algunas diferencias ocasionales. Como dato negativo, por su relevancia clínica, un único centro notificó erróneamente un resultado negativo para el HBsAg.
Y, por último, en el control S-4B/16 se volvió a solicitar la detección (cribado) de los anticuerpos frente al VIH de los tipos 1 y 2. Los 2 laboratorios que actuaron como centro de referencia notificaron esta prueba como positiva. De nuevo hubo concordancia entre los resultados de los participantes con los de referencia, con algunas diferencias ocasionales. Aun así, hay que señalar, por su importancia clínica, los 4 centros (2,1%) que comunicaron un resultado negativo para el VIH, todos ellos con determinada marca comercial de inmunocromatografía.
La participación real fue superior al 88% en los 8 controles remitidos, mientras que el uso de soporte externo fue inferior al de otros años, con unos porcentajes comprendidos entre el 2,4 y el 23,8%. Los menores porcentajes se produjeron en la serología de lúes, VHB, VHC, VIH, Toxoplasma y CMV, determinaciones al alcance de la gran mayoría de los laboratorios de microbiología clínica. En cambio, los mayores porcentajes de utilización de algún centro de referencia se produjeron en la serología de T. cruzi (requerido por el 23,8% de los centros participantes) y en la de rubéola (requerido por el 16,1% de estos).
En resumen, el nivel de capacitación general de los laboratorios españoles de microbiología se puede considerar como satisfactorio. De nuevo hay que señalar que, incluso en las mejores condiciones (como el procesamiento de un control de calidad), se obtienen resultados erróneos, por lo que los centros deben establecer un alto nivel de control mediante la validación clínica de los resultados que solo es posible con la interrelación fluida con el profesional que atiende al paciente. Al igual que en anteriores ocasiones, los ejercicios de intercomparación ponen de manifiesto algunos resultados erróneos, obtenidos con algunas marcas comerciales, lo que obliga a una supervisión rigurosa del trabajo diario.
Análisis de datos de los controles de bacteriologíaEn el año 2016 hubo 230 centros inscritos en el área de bacteriología (tabla 2). En el control B-1/16 se remitió una cepa de Clostridium innocuum. Esta bacteria se había aislado a partir del hemocultivo de un paciente de 29 años con una infección de tejidos blandos. La participación real (84,8%) fue inferior a la de otros controles, lo que, al tratarse de una bacteria anaerobia, podría deberse a mayor dificultad de crecimiento e identificación. Ello explica también el alto porcentaje (14,9%) de necesidad de un soporte externo. En cuanto a la identificación, si bien el 64,1% de los participantes identificaron correctamente el género y la especie de la cepa, al agrupar el total de las identificaciones aceptadas por el Programa de Control de Calidad (aquellas respuestas incluidas dentro del género Clostridium), este porcentaje aumentó al 86,2%. En el estudio de sensibilidad, hubo concordancia con el del valor asignado a la mayoría de los antibióticos, a excepción de la penicilina y la vancomicina, en las cuales se observó una moderada discrepancia entre los diferentes centros. En cuanto a la penicilina, estas discrepancias se debían a los criterios utilizados para la interpretación del antibiograma ya que los puntos de corte del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) varían ligeramente respecto a los del European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). En cuanto a la vancomicina, las discrepancias podían estar en relación con la resistencia intrínseca de C. innocuum a este antibiótico.
Resumen de los resultados obtenidos en otros controles del año 2016
| Control | Objetivo/identificación | Identificación coincidente (%)a | Participación (%)b | Uso de laboratorio externo (%)c | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacteriología | |||||
| B-1/16 | Infección de partes blandas por Clostridium innocuum | 64,1 | 84,8 | 14,9 | |
| B-2/16 | Sepsis urinaria por Escherichia coli | 99,0 | 91,7 | 1,4 | |
| B-3/16 | Endocarditis por Streptococcus equi | 88,9 | 94,4 | 4,1 | |
| B-4/16 | Sepsis por Klebsiella pneumoniae | 98,5 | 95,2 | 3,6 | Cepa productora de BLEE |
| Micología | |||||
| M-1/16 | Tiña por Trichophyton interdigitale | 12,1 | 84,9 | 2,9 | |
| M-2/16 | Sepsis por Candida albicans | 96,8 | 91,2 | 5,9 | |
| Parasitología | |||||
| P-1/16 | Parasitación por Uncinaria (Ancylostoma/Necator) | 87,0 | 93,9 | 0,5 | |
| P-2/16 | Parasitación por Ascaris lumbricoides | 97,5 | 93,9 | 0,0 | |
| Micobacterias | |||||
| MB-1/16 | Infección ganglionar por Mycobacterium kansasii | 93,7 | 89,6 | 20,0 | |
| MB-2/16 | Infección respiratoria por Mycobacterium avium | 75,5 | 88,7 | 19,1 | |
| MB-3/16 | Infección del catéter por Mycobacterium fortuitum | 96,6 | 83,0 | 18,2 | |
| MB-4/16 | Infección respiratoria por Mycobacterium tuberculosis | 97,8 | 86,8 | 7,6 | |
| Virología | |||||
| V-1/16 | Detección del genoma del VHC | 100,0 | 80,6 | 0,0 | |
| V-2/16 | Detección del genoma del VHB | 98,7 | 79,6 | 5,1 |
BLEE: β-lactamasa de espectro extendido; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C.
El control B-2/16 se refería a un cuadro de sepsis urinaria por Escherichia coli. El porcentaje de participación real (91,7%) fue similar al de la mayoría de los controles de bacteriología, mientras que la utilización de un laboratorio externo alcanzó tan solo el 1,4%. En este control, la práctica totalidad de los centros (el 99,0%) identificaron correctamente el género y la especie de la cepa, objetivo principal del control. Respecto al estudio de sensibilidad, los participantes mostraron unos resultados concordantes con los aportados por los 2 laboratorios de referencia, con la única excepción de la amoxicilina-ácido clavulánico con bastante discrepancia entre los centros por diferencias en la interpretación en una dilución entre CLSI y EUCAST.
En el control B-3/16 se envió una cepa de Streptococcus equi aislada en hemocultivos de un paciente de 75 años, con el antecedente de un recambio valvular con una sospecha de endocarditis. De nuevo, la identificación constituyó el objetivo fundamental del control aunque se produjo un alto porcentaje de respuestas acertadas (88,9%). Asimismo, el porcentaje de participación fue bastante alto (94,4%), mientras que el 4,1% de los centros utilizaron un laboratorio externo. Respecto al estudio de sensibilidad, existió una amplia concordancia con los resultados del antibiograma de consenso y únicamente se observó una amplia variabilidad con la clindamicina, sin asociarse con ningún método o marca en concreto.
Finalmente, el control B-4/16 contenía una cepa de Klebsiella pneumoniae productora de una β-lactamasa de espectro extendido (BLEE). Había sido aislada a partir de hemocultivos y de un cultivo de herida quirúrgica en una paciente intervenida por un traumatismo abdominal grave. Los porcentajes de participación (95,2%) y de utilización de laboratorio externo (3,6%) fueron buenos, mientras que la práctica totalidad de los participantes (98,5%) llegaron a la identificación de la especie. Con todo, el objetivo principal de este control era poner de manifiesto la capacidad de los participantes para detectar o, al menos, sospechar que la cepa problema era productora de una BLEE, característica que notificaron, bien de forma aislada o junto con otro mecanismo de resistencia, el 89,9% de los centros.
En resumen, los participantes han mostrado un buen nivel de capacitación y competencia, incluso en controles con mayor nivel de dificultad diagnóstica a priori. Asimismo, la participación en los 4 controles fue bastante alta, superior al 91% en 3 de los 4 controles.
Análisis de datos de los controles de micologíaDurante el año 2016 se realizaron 2 envíos a los 205 centros inscritos (tabla 2). En el primero de ellos (M-1/16), se remitió un hongo filamentoso identificado como Trichophyton interdigitale. Este hongo había sido aislado en una muestra cutánea de un paciente de 47 años, ganadero de profesión, que consultaba por presentar tiña en la zona de la barba. El índice de participación alcanzó el 84,9%, algo inferior al de otros controles de micología. En cuanto a la identificación, únicamente el 12,1% de los centros identificaron correctamente el género y la especie del hongo remitido si bien, en conjunto, la totalidad de los participantes encuadraron correctamente dicho hongo dentro del género Trichophyton. Las características macroscópicas de la cepa junto con el estudio microscópico con azul de lactofenol fueron los métodos más usados para su identificación por la práctica totalidad de los participantes.
El segundo envío (M-2/16) contenía una cepa liofilizada de Candida albicans. Esta levadura se había aislado en 2 hemocultivos y en un exudado de aftas orales de una paciente sometida a quimioterapia, que acudía al hospital por haber presentado fiebre junto con aftas y lesiones cutáneas. El índice de participación fue alto (91,2%), similar al de otros controles de levaduras. Asimismo, la gran mayoría de los participantes (96,8%) identificaron correctamente esta levadura, lo que demostraba el buen rendimiento de los métodos comerciales de identificación utilizados, mayoritariamente galerías de pruebas bioquímicas, medios de agar cromogénicos o espectrometría de masas. El antifungigrama fue realizado por el 85,6% de los participantes que respondieron C. albicans, porcentaje similar a otros controles de levaduras recientes.
A modo de conclusión, estos resultados muestran la buena capacitación de la inmensa mayoría de los laboratorios participantes para la identificación de las levaduras y de los hongos filamentosos más frecuentes.
Análisis de datos de los controles de parasitologíaDurante 2016 se realizaron 2 envíos a los 213 laboratorios inscritos en esta área (tabla 2). En el primero de ellos (P-1/16) se remitió un concentrado de heces, en el cual los 2 laboratorios que actuaron de referencia detectaron, mediante examen microscópico de las he-ces tras concentración, la existencia de huevos de Uncinaria (Ancylostoma/Necator) en diferentes estadios evolutivos, junto con escasas larvas de Strongyloides stercoralis y escasos quistes de Blastocystis hominis. El índice de participación alcanzó el 93,9%, similar al de otros controles de parasitología, mientras que el porcentaje de los laboratorios que necesitaron soporte externo fue tan solo del 0,5%. Los parásitos más frecuentemente notificados por los participantes fueron Uncinaria (Ancylostoma/Necator), comunicada por el 31,3% de los centros, seguida de Blastocystis hominis (23,1%). Dado que las larvas de Strongyloides y los quistes de B. hominis se encontraban en escasa cantidad y no estaban presentes en todas las alícuotas, la identificación aislada de Uncinaria (parásito presente en todos los ítems de ensayo remitidos) se consideró la respuesta válida por parte del programa. Así, al agrupar las diferentes identificaciones aceptadas por el control (Uncinaria, Ancylostoma, Necator, Ancylostoma duodenale y Necator americanus), el porcentaje de respuestas aceptables alcanzó el 87,0%.
En el segundo control (P-2/16) se remitió un concentrado de heces, perteneciente a un niño de 4 años, que presentaba un cuadro de dolor abdominal, anorexia y náuseas, a los pocos meses de regresar de un viaje a México. El valor asignado fue el de parasitación por Ascaris lumbricoides, especie observada por el 97,5% de los laboratorios. Asimismo, el índice de participación real fue similar al de otros controles (93,9%), mientras que ningún centro participante necesitó un laboratorio externo.
En general, podemos concluir que, al igual que está sucediendo en los últimos años, los participantes del CCS presentan una alta capacitación en cuanto a la detección parasitológica, situación que está avalada por la ausencia de utilización de un laboratorio externo con altos porcentajes de identificaciones correctas.
Análisis de datos de los controles de micobacteriasDurante el año 2016 se remitieron 4 controles a los 106 laboratorios inscritos en el área de micobacteriología (tabla 2). El primero de ellos (MB-1/16) contenía una cepa identificada como Mycobacterium kansasii. Se había aislado a partir de una adenopatía de un paciente de 41 años con fiebre acompañada de adenopatías supraclaviculares y laterocervicales. El porcentaje de participación alcanzó el 89,6%, mientras que la necesidad de recurrir a un laboratorio externo fue del 20,0%, porcentajes similares a los de otros controles con micobacterias no tuberculosas. El Programa de Control de Calidad aceptó como óptima la identificación de especie M. kansasii y como aceptable la respuesta M. kansasii/Mycobacterium gastri por la elevada similitud genética que presentan ambas especies. Así, el 93,7% de los laboratorios identificaron correctamente la especie, mientras que el porcentaje de las respuestas aceptables fue algo superior (94,7%). Respecto a los métodos usados para la identificación, todos los centros que notificaron M. kansasii emplearon la espectrometría de masas o bien algún método molecular (principalmente, la hibridación inversa). El estudio de sensibilidad fue realizado por el 50,0% de los participantes que identificaron M. kansasii y las técnicas mayoritarias fueron la dilución en medio líquido y la microdilución, comunicadas cada una por el 31,1% de las respuestas con antibiograma. Se observó coincidencia entre los laboratorios participantes con el antibiograma del valor asignado, en cuanto a la sensibilidad de la cepa frente a todos los antimicrobianos ensayados con la única excepción de la amikacina, que mostró una moderada discrepancia entre los centros.
En el control MB-2/16 se remitió una cepa de Mycobacterium avium. Procedía de un lavado broncoalveolar de una paciente de 64 años, con una lesión cavitada en el lóbulo inferior izquierdo. El Programa de Control de Calidad SEIMC aceptó como óptima la identificación de especie M. avium y como aceptable la del complejo M. avium. Así, la mayoría de los centros (el 75,5%) identificó correctamente la especie de la cepa, mientras que otro 20,2% comunicó el complejo M. avium, lo que representa un porcentaje de acierto del 95,7%. Respecto a los métodos usados para la identificación, la mayoría de los participantes emplearon la hibridación inversa (66,0%), la espectrometría de masas (21,3%) y las sondas moleculares (16,0%). El estudio de sensibilidad fue realizado por el 37,8% de los participantes que identificaron la especie o el complejo M. avium, con un predominio de la microdilución, informada por el 39,4% de las respuestas con antibiograma. Se constató una alta concordancia entre los laboratorios participantes con el valor asignado en cuanto a la sensibilidad de la cepa frente a la claritromicina y al linezolid, con discrepancia para el moxifloxacino, sin asociarse a ningún método o marca en concreto.
Respecto al control MB-3/16, se trataba de una cepa de Mycobacterium fortuitum. Había sido aislada en un exudado de herida de un paciente de 54 años, en diálisis peritoneal, que presentaba una zona eritematosa alrededor del orificio del catéter peritoneal. El porcentaje de participación fue aceptable (83,0%) dadas las dificultades del control. Respecto a la necesidad de recurrir a un laboratorio externo, fue del 18,2%, similar a la de otros controles de micobacterias no tuberculosas. Aun así, el porcentaje de acierto en la identificación fue muy bueno ya que el 96,9% de los participantes clasificaron la cepa dentro del complejo de especies M. fortuitum y el 88,6% acertó en la identificación de la especie (respuesta óptima). Para ello se utilizó principalmente la hibridación inversa, de forma única o junto con otros métodos moleculares, pruebas bioquímicas o mediante la espectrometría de masas. En cuanto al estudio de sensibilidad a los antituberculosos, fue realizado por el 60,0% de los centros que realizaron una identificación de M. fortuitum o de su complejo, y el método más empleado fueron las tiras de gradiente de concentración, notificadas por el 51,0% de las respuestas con antibiograma. Los resultados obtenidos por los participantes para amikacina, ciprofloxacino, doxiciclina y moxifloxacino mostraron unos porcentajes de concordancia con el valor asignado muy elevados. Sin embargo, la concordancia entre el resto de los antibióticos recomendados por el CLSI oscilaba entre el 28,6 y el 58,8%, sin haberse podido establecer una correlación clara entre el método de sensibilidad empleado y el valor de la concentración mínima inhibitoria (CMI) informado.
Por último, en el control MB-4/16 se remitió una cepa identificada como Mycobacterium tuberculosis. Procedía de muestras de esputo de un paciente de 71 años, que presentaba un cuadro de tos escasamente productiva, febrícula vespertina y pérdida del apetito que se había intensificado en el último mes. El porcentaje de participación (86,8%) fue similar al de otros controles, mientras que la necesidad de recurrir a un laboratorio externo fue la más baja de micobacteriología (7,6%), al tratarse de una micobacteria tuberculosa. Desde el programa, se consideró como óptima la identificación de especie M. tuberculosis y como aceptables las respuestas complejo M. tuberculosis y M. tuberculosis/Mycobacterium canetti. Así, el 41,3% de los centros comunicó M. tuberculosis, otro 53,3% respondió complejo M. tuberculosis y el 3,2% contestó M. tuberculosis/M. canetti, por lo que el porcentaje de acierto global alcanzó el 97,8%. Para la identificación se utilizaron de forma mayoritaria los métodos moleculares, especialmente la hibridación inversa (46,7% de los centros). Respecto a la inmunocromatografía que detecta el complejo M. tuberculosis, fue empleada por el 33,7% de los centros, con excelentes resultados. En cuanto al estudio de sensibilidad, fue realizado por el 88,9% de los centros, en que predominó la dilución en medio líquido (91,3% de las respuestas con antibiograma). La concordancia en el estudio de sensibilidad entre las respuestas de los participantes respecto al del valor asignado fue muy elevada, con porcentajes superiores al 90%.
Análisis de datos del control de microbiología molecularEn el año 2016 se realizaron 2 envíos de microbiología molecular a los participantes (tabla 1). En el primer control (BM-1/16) se remitió una alícuota de plasma de un paciente de 29 años, que relataba haber mantenido relaciones sexuales con diferentes parejas sin protección. Se solicitó a los participantes la detección del genoma del VIH. El valor asignado de referencia fue el de detección positiva del genoma de VIH-1, con una carga viral comprendida entre 6.990 y 10.700 copias/ml. En total, se enviaron 98 muestras y 76 de ellos (77,6%) aportaron una hoja de respuesta con resultados valorables, sin haber requerido ninguno de ellos la utilización de un laboratorio externo. Todas las determinaciones efectuadas (100,0%) fueron positivas para la detección del ARN del VIH-1, con un claro predominio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real, especialmente del equipo COBAS® TaqMan® de Roche.
En el segundo control (BM-2/16) se remitió una alícuota de exudado nasofaríngeo procedente de un paciente de 72 años que presentaba un cuadro de dificultad respiratoria, fiebre y tos productiva, acompañadas de artromialgias y rinorrea. Se solicitó a los participantes la detección del genoma de los virus influenza A y B. El valor asignado de referencia fue el de detección positiva del genoma de virus influenza A y una detección negativa del genoma del virus influenza B. El porcentaje de participación real en este control fue del 91,8% (90 de 98), con una utilización de un laboratorio externo únicamente por el 1,1%. En total, se realizaron 94 determinaciones para la detección del genoma del virus influenza A, de las cuales todas ellas excepto una (93, el 98,9%) fueron positivas. Adicionalmente, la detección del genoma del virus influenza B fue llevada a cabo por los 90 centros que enviaron hoja de respuesta con datos analizables; 89 de ellos (el 98,9%) consignaron un resultado negativo. El método mayoritariamente empleado para la detección del ARN de los virus influenza fue la PCR a tiempo real y, dentro de este grupo, hubo un predominio de los equipos GeneXpert® de Cepheid, seguido del Allplex™ de Seegene, con el 100,0% de aciertos en ambos.
Análisis de datos del control de virologíaEn 2016 se realizaron 2 envíos de virología (tabla 2). El primer control (V-1/16) consistía en una muestra de plasma de una paciente de 63 años, con el antecedente de haber sido diagnosticada hacía tiempo de una «hepatitis», la cual presentaba una ligera hepatomegalia y una elevación de las transaminasas hepáticas. Se solicitó a los participantes la detección cualitativa del genoma del VHC. El valor asignado fue el de detección del genoma del VHC, con una carga viral de 12.600-14.000 UI/ml. La muestra de plasma fue remitida a los 98 centros inscritos en esta área, de los cuales 79 (80,6%) emitieron hoja de respuesta con datos evaluables. Todas las determinaciones efectuadas (100,0%) fueron positivas para la detección de genoma del VHC. Respecto a los métodos empleados, todas ellas fueron mediante PCR a tiempo real, con un predominio de COBAS® TaqMan® de Roche.
En el segundo control (V-2/16) se remitió otra muestra de plasma que procedía de un paciente de 25 años con un cuadro de astenia y una ligera elevación de las transaminasas hepáticas. Se solicitó a los participantes la detección cualitativa del genoma del VHB. El valor asignado de referencia fue el de detección positiva del genoma de VHB, con una carga viral comprendida entre 4.480 y 5.130 UI/ml. De los 98 centros participantes, 78 remitieron hoja de respuesta con resultados analizables (79,6%). De ellos, 77 (98,7%) detectaron el VHB en la muestra de plasma. En cuanto a los métodos utilizados, como sucedía con la prueba anterior, todos los participantes emplearon la PCR a tiempo real, con un predominio de COBAS® TaqMan® de Roche.
Se puede concluir que la práctica totalidad de los centros inscritos en el control están capacitados para detectar el VHB y el VHC en muestras de plasma.
Análisis de datos de los controles de bacteriología mensualA lo largo del año 2016, se enviaron 12 controles mensuales de bacteriología a 186 centros inscritos. La participación media alcanzó el 89,7%, con escasas oscilaciones (86,6-92,5%), mientras que la utilización de laboratorio externo fue baja en los 12 controles, pues osciló entre el 0,0 y el 2,4%. Todos estos datos se muestran en la tabla 3.
Características y porcentajes de participación, acierto y uso de laboratorio externo en los controles de bacteriología mensual del año 2016
| Acierto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Control | Identificación | Identificación (%) | Fenotipo (%) | Participación (%) | Laboratorio externo (%) |
| BX-enero-16 | Corynebacterium urealyticum | 94,0 | NP | 89,8 | 1,8 |
| BX-febrero-16 | Citrobacter freundii | 75,7 | NP | 88,2 | 1,2 |
| BX-marzo-16 | Staphylococcus aureus | 100,0 | 93,9 | 87,6 | 0,6 |
| BX-abril-16 | Escherichia coli | 99,4 | NP | 92,5 | 0,0 |
| BX-mayo-16 | Staphylococcus epidermidis | 96,9 | NP | 86,6 | 0,6 |
| BX-junio-16 | Pseudomonas aeruginosa | 100,0 | NP | 89,8 | 0,6 |
| BX-julio-16 | Propionibacterium acnes | 86,3 | NP | 90,3 | 1,8 |
| BX-agosto-16 | Plesiomonas shigelloides | 100,0 | NP | 88,2 | 0,6 |
| BX-septiembre-16 | Staphylococcus aureus | 99,4 | NP | 90,3 | 0,0 |
| BX-octubre-16 | Pasteurella multocida | 94,2 | NP | 92,5 | 0,6 |
| BX-noviembre-16 | Acinetobacter baumannii | 86,2 | NP | 89,8 | 0,6 |
| BX-diciembre-16 | Streptococcus intermedius | 75,2 | NP | 90,9 | 2,4 |
NP: no procede.
Los porcentajes de identificaciones correctas conseguidos por los participantes fueron elevados en 10 de los controles y se alcanzó un máximo en los controles a priori más sencillos (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y E. coli) y también para Plesiomonas shigelloides, con un porcentaje de acierto superior al 99,0% en todos ellos. En cambio, los menores índices de identificaciones correctas se obtuvieron con una cepa de Streptococcus intermedius (75,2% de aciertos) y con otra cepa de Citrobacter freundii (75,7% de aciertos). Respecto al control con S. intermedius, si bien el 75,2% de los participantes respondieron esta especie, al agruparse con otras identificaciones aceptadas como válidas por parte del Programa del Control de Calidad (Streptococcus anginosus, Streptococcus constellatus y Streptococcus milleri) este porcentaje alcanzó el 87,6%. En cuanto al control con C. freundii, dicha especie es muy difícil de distinguirse de Citrobacter braakii, por lo que el Programa de Control de Calidad aceptó como válida la identificación mínima de género Citrobacter, por lo que aumentó el porcentaje de identificaciones aceptadas al 97,6%.
En una ocasión, la cepa enviada presentaba una característica fenotípica especial que constituía el verdadero objetivo perseguido por el control. Así, en el control de marzo, el 93,9% de los centros informaron explícitamente que la cepa de S. aureus remitida era resistente a la meticilina (SARM), por lo que los resultados se pueden considerar como óptimos
En resumen, los porcentajes de participación y acierto son altos en casi todos los controles y se confirma de nuevo que los laboratorios de nuestro país están bien capacitados para los análisis bacteriológicos.
Análisis de datos del control de genotipos de resistenciaEn 2016 se inició el control de calidad de los genotipos de resistencia. Se realizó en ese año un único envío que contenía 4 cepas, en las cuales se solicitaba la detección, mediante técnicas de microbiología molecular, de algún mecanismo de resistencia bacteriana. En total, se realizaron 35 envíos a los distintos laboratorios inscritos en esta área, de los cuales 25 aportaron algún resultado valorable, lo que representa un porcentaje de participación real del 71,4% (tabla 4).
Resumen de los controles de genotipos de resistencia del año 2016
| Control | Objetivo | Diana | Resultado de referencia | Resultados coincidentes (%)a | Participación real (%)b | Utilización de laboratorio externo (%)c |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General | - | - | - | 71,4 | 4,0 | |
| GR-1/16 | Detección genotípica de carbapenemasa | VIM | Positivo | 100,0 | 100,0 | |
| GR-2/16 | Detección genotípica de resistencia a los glucopéptidos | vanC | Positivo | 72,7 | 44,0 | |
| GR-3/16 | Detección genotípica de resistencia a la meticilina | mecA | Positivo | 100,0 | 88,0 | |
| GR-4/16 | Detección genotípica de β-lactamasa | TEM | Positivo | 73,3 | 60,0 |
VIM: metalo-β-lactamasa codificada en integron de tipo verona.
El primer control (GR-1/16) contenía una cepa de P. aeruginosa, en la cual se solicitaba la detección genotípica de la carbapenemasa implicada. La participación real alcanzó el 100% (25 centros). Todos estos 25 centros (100,0%) detectaron el gen productor de metalo-β-lactamasa codificada en integrón de tipo verona (VIM) en la cepa control, que coincidía con el valor asignado. El método más frecuentemente empleado fue la PCR a tiempo real, con un predominio de Xpert® de Cepheid.
En el segundo control (GR-2/16), se remitió una cepa de Enterococcus casseliflavus, en que se solicitaba la detección de genes de resistencia a los glucopéptidos. De los 25 centros participantes, solo 11 emitieron algún resultado valorable (44,0%). De las 11 determinaciones informadas, 8 (72,7%) fueron positivas para la detección del gen vanC, resultado concordante con el valor asignado. En cuanto a los métodos utilizados, hubo un ligero predominio de la PCR convencional y de la secuenciación.
En cuanto al tercer control (GR-3/16), se envió una cepa de S. aureus en la cual se solicitaba la detección del gen de resistencia a la meticilina. Dicha determinación fue realizada por 22 de los 25 centros con resultados evaluables (88,0%) y todas ellas (100,0%) fueron positivas para el gen mecA. Respecto a los métodos utilizados, la técnica mayoritaria fue la PCR a tiempo real, con un predominio del sistema Xpert® de Cepheid.
Por último, el cuarto control (GR-4/16) versaba sobre la detección genotípica de β-lactamasa en una cepa de E. coli. En cuanto a la participación, de los 25 centros con resultados valorables, únicamente 15 (60,0%) realizaron esta prueba. De las 15 determinaciones, 11 (73,3%) detectaron alguna β-lactamasa, mayoritariamente el gen productor de TEM. Por lo que respecta a los métodos utilizados, hubo un ligero predominio de la PCR múltiple seguida de la PCR convencional.
ConclusionesLos resultados obtenidos a lo largo del período analizado confirman, una vez más, la buena capacitación general de los laboratorios de microbiología, sin duda atribuible a la incorporación de profesionales bien entrenados y con conocimientos sólidos. Aun así, como en cualquier programa de control externo, se pone de manifiesto que la obtención de algún resultado erróneo, incluso en las determinaciones de mayor trascendencia, es un riesgo que puede presentarse en cualquier laboratorio. Una vez más, se resalta la importancia de complementar el control de calidad interno, que cada laboratorio lleva a cabo, con los ejercicios de intercomparación externos7-16, como los que ofrece el Programa del Control de Calidad SEIMC.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.
Información sobre el suplementoEste artículo forma parte del suplemento titulado «Programa de Control de Calidad Externo SEIMC. Año 2016», que ha sido patrocinado por Roche, Vircell Microbiologists, Abbott Molecular y Francisco Soria Melguizo, S.A.