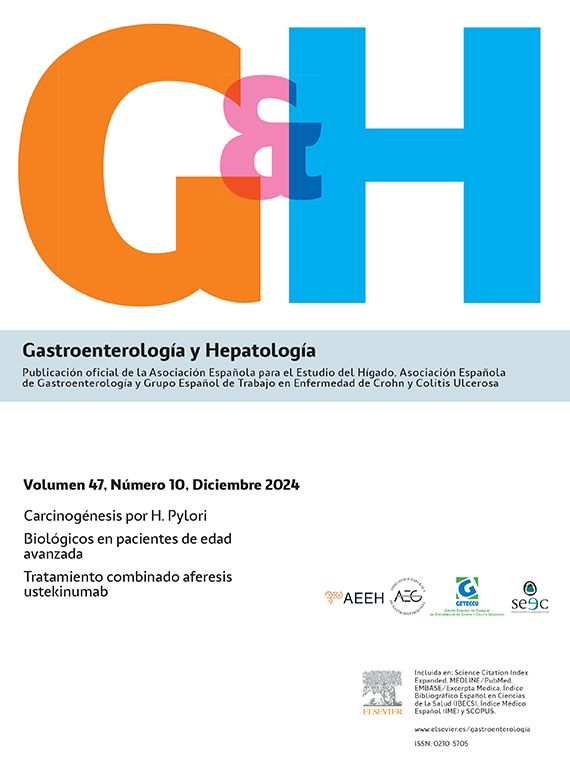DEFINICIÓN DE ESTREÑIMIENTO
El estreñimiento es un síntoma, es decir, la manifestación subjetiva de un estado patológico. Así pues, no existe homogeneidad a la hora de identificarlo tanto por parte de los pacientes como por la de los médicos. Mientras que para algunos sugiere dificultad de evacuación de las heces o emisión de heces de escaso volumen o de consistencia aumentada, para otros significa evacuación infrecuente o bien sensación de evacuación incompleta. El criterio más ampliamente aceptado es la frecuencia de evacuaciones. En general se considera como función defecatoria normal la que produce 3 o más deposiciones por semana, es indolora, sin excesivo esfuerzo y finaliza con una sensación de desocupación completa del recto. Por otro lado, se considera estreñimiento una frecuencia de deposiciones inferior a 3 por semana, una consistencia de las heces muy aumentada, una dificultad expulsiva o una sensación de evacuación incompleta1. En la actualidad existe un amplio consenso en la utilización de los denominados criterios de Roma II, expuestos en la tabla I, para definir este trastorno2.
El estreñimiento es un síntoma que puede tener su origen en diversas causas. Así, aunque lo más frecuente en la clínica es el estreñimiento primario o idiopático, debemos considerar la posibilidad de que estemos ante una manifestación sintomática de otra enfermedad, ya que el tratamiento y el pronóstico pueden ser muy diferentes.
EPIDEMIOLOGÍA DEL ESTREÑIMIENTO
El estreñimiento es uno de los trastornos digestivos crónicos más frecuentes. Su prevalencia en la población occidental es variable según el concepto de estreñimiento que se utilice. Si se contempla la frecuencia de deposiciones por semana, la prevalencia es inferior al 5%, mientras que si se considera estreñimiento como dificultad o esfuerzo al defecar, la prevalencia es de un 25%3. El estreñimiento es más frecuente en las clases sociales más bajas. Por lo que se refiere al sexo, durante la infancia es más frecuente en niños, pero en la edad adulta afecta más al sexo femenino que al masculino en una relación aproximada de 3:1. Por encima de los 65 años la prevalencia aumenta en ambos sexos, de forma que un 34% de las mujeres y un 26% de los varones mayores de dicha edad se autodefinen como estreñidos, y estas cifras aumentan en personas ancianas hospitalizadas o en instituciones geriátricas4.
FISIOPATOLOGÍA DEL ESTREÑIMIENTO
Tradicionalmente se ha relacionado el estreñimiento con las dietas pobres en fibra y con el sedentarismo. Sin embargo, no existen claras evidencias de que esto sea cierto5-7. También hay factores que de forma esporádica pueden favorecer el desarrollo de estreñimiento, como el que se observa durante los viajes largos (es el denominado «estreñimiento del viajero»), ya sea debido al cambio de dieta o a una alteración de los movimientos colónicos8.
La mayoría de los pacientes con estreñimiento crónico primario o idiopático presentan alguna anomalía de la fisiología del colon, recto y/o ano. Las anomalías observadas son básicamente 3: a) la alteración de los movimientos del colon, b) la obstrucción funcional (no orgánica) de la salida de la pelvis, y c) la percepción rectal anómala (fig. 1)9. Estas anomalías pueden presentarse conjuntamente o por separado.
Fig. 1. Mecanismos fisiopatológicos del estreñimiento: 1) alteraciones en la motilidad del colon; 2) obstrucción funcional de la salida de la pelvis, y 3) disminución de la sensibilidad rectal.
1. Alteración de la motilidad del colon. Los pacientes con estreñimiento por alteración de los movimientos del colon presentan un tránsito de las heces enlentecido, bien sea a lo largo de todo el colon o bien limitado al colon descendente o sigmoide.
2. Obstrucción funcional de la salida de la pelvis (anismo). En condiciones normales, cuando las heces llegan al recto y se percibe el deseo de defecar, se produce una relajación del esfínter anal interno (reflejo rectoanal) que, si no existe una inhibición voluntaria, se sigue de una relajación del esfínter anal externo y de la musculatura del suelo de la pelvis. Cuando alguno de estos mecanismos se altera se produce una obstrucción de la salida de la pelvis que dificulta la expulsión de las heces. En algunos casos, esta obstrucción funcional de la salida de la pelvis se produce por contracción paradójica del esfínter anal externo y de los músculos del suelo de la pelvis durante la maniobra expulsiva. Esta contracción esfinteriana y de la musculatura pélvica durante la defecación se traduce en un cierre del orificio anal y, además, en una agudización del ángulo anorrectal, que contribuye a dificultar la defecación.
3. Percepción rectal anómala. Por último, existe un grupo de pacientes con estreñimiento que presentan una percepción rectal anómala, es decir, que aunque las heces lleguen al recto no lo notan y, por tanto, no sienten el deseo de defecar. Esto ocurre en algunos de ellos por haberlo inhibido voluntariamente durante años debido a condicionamientos personales o sociales.
DIAGNÓSTICO DEL ESTREÑIMIENTO
El diagnóstico del estreñimiento es básicamente clínico. Así pues, es imprescindible una buena anamnesis para descartar ciertos fármacos y otras patologías concomitantes como causa del estreñimiento. En la exploración física se valorará la existencia de hemorroides y fisuras, así como la existencia de prolapsos de la mucosa que hagan pensar en alteraciones de la función anorrectal.
Además, hay una serie de pruebas diagnósticas que permiten, por una parte, excluir la posibilidad de que se trate de un estreñimiento secundario y, por otra, conocer datos de su fisiopatología, lo que facilitará un tratamiento más específico. Las exploraciones diagnósticas empleadas en el estudio del estreñimiento se pueden agrupar en exploraciones morfológicas y exploraciones funcionales, según valoren la forma del colon o su capacidad funcional10.
Exploraciones morfológicas del colon
Mediante las exploraciones morfológicas del colon pueden descartarse las causas anatómicas del estreñimiento, entre las que hay que destacar, por su importancia, las neoplasias del colon, tanto malignas como benignas, o las estenosis inflamatorias.
Enema opaco
El enema opaco, además de identificar las causas anatómicas del estreñimiento, permite objetivar la forma, el tamaño y la longitud del colon, con mayor precisión incluso que la colonoscopia.
Colonoscopia
La colonoscopia ofrece una información similar a la del enema opaco en el estudio de los pacientes con estreñimiento. Como es lógico, en los casos en que clínicamente se sospeche la existencia de un cáncer de colon, como en pacientes con estreñimiento de aparición rápida y progresiva, o que presenten heces acintadas con productos patológicos como sangre o moco, o en los que la clínica se acompañe de un cuadro tóxico o anemia, la colonoscopia es la exploración de primera elección.
Exploraciones funcionales del colon
Estas exploraciones evalúan la capacidad funcional del colon y de la región anorrectal y permiten clasificar fisiopatológicamente a la mayoría de pacientes con estreñimiento. A continuación se comentan las exploraciones con más aplicabilidad práctica en el estudio de los pacientes con estreñimiento crónico idiopático.
Estudio del tiempo de tránsito colónico
Es una técnica muy sencilla y útil que permite valorar de forma objetiva la capacidad propulsiva del colon. Se realiza administrando un número conocido de marcadores radiopacos por vía oral y observando su progresión a través del colon mediante radiología. Estos marcadores pueden contabilizarse en cada segmento para así distinguir a los pacientes con tránsito colónico normal y enlentecido en uno o todos sus segmentos. En nuestro medio, se considera que el tiempo de tránsito colónico es normal cuando es menor de 75 horas11.
Manometría anorrectal
Mediante esta prueba puede evaluarse el perfil de presiones del canal anal y valorarse además la integridad de los reflejos anorrectales. Así, permite descartar causas neurológicas o musculares del estreñimiento como, por ejemplo, la enfermedad de Hirschsprung. La manometría permite asimismo estudiar parámetros como la sensibilidad rectal a la distensión y distensibilidad del recto, ambas causas fisiopatológicas de estreñimiento primario. Así, en algunos casos se puede demostrar la presencia de una contracción paradójica del esfínter anal externo durante la maniobra defecatoria (en lugar de la relajación normal).
Maniobra expulsiva
Consiste en la expulsión de un balón intrarrectal con distintos volúmenes de aire predeterminados, que permite evaluar la capacidad defecatoria.
Electromiografía del suelo de la pelvis
La electromiografía del suelo de la pelvis permite registrar la actividad eléctrica de los músculos de esta zona mediante la utilización de agujas o electrodos de superficie que recogen la actividad mioeléctrica del ano y de la zona pudenda. Es especialmente útil en el diagnóstico de alteraciones neuromusculares de esta zona. También permite el diagnóstico y tratamiento del anismo, aunque es más molesta para el paciente que la manometría anorrectal.
Estudio dinámico de la defecación
El estudio dinámico de la defecación se puede realizar mediante técnicas radiológicas o gammagráficas. Las más ampliamente utilizadas son las técnicas radiológicas como la defecografía o el proctograma. Consiste en la observación de las maniobras de expulsión de un balón introducido en el recto y permite valorar el comportamiento del esfínter anal, la capacidad expulsiva y el volumen intrarrectal.
TRATAMIENTO DEL ESTREÑIMIENTO
El tratamiento del estreñimiento vendrá determinado por su causa fisiopatológica y en algunos casos consistirá en una serie de medidas de aplicación progresiva hasta lograr la mejoría de los síntomas.
Medidas higienicodietéticas
Dentro de la evaluación terapéutica inicial del paciente estreñido, hay que valorar todos aquellos fármacos que se pueden relacionar con el estreñimiento y, si la patología de base del paciente lo permite, es aconsejable la retirada de los medicamentos que puedan interferir en el tratamiento.
La primera fase del tratamiento del estreñimiento incluiría una serie de medidas higiénico-dietéticas, tales como aumento de la actividad física, ingesta de mayor cantidad de líquidos, aplicación de un masaje abdominal externo o adquisición de un hábito deposicional. En realidad, ni el aumento de la actividad física ni el masaje abdominal externo han demostrado ser útiles12. En cuanto al hecho de beber más líquidos, no hay ningún estudio que demuestre su eficacia ni en voluntarios sanos ni en estreñidos, aunque sí se conoce que la deshidratación grave se acompaña de una disminución del peso de las heces y de la frecuencia de las deposiciones. Finalmente, adquirir un hábito deposicional parece ser una medida válida, y para ello aconsejaremos al paciente que vaya siempre al lavabo a una misma hora, en general después de alguna comida (intentando aprovechar así el reflejo gastrocólico) o al levantarse.
Laxantes
Bajo el término genérico de laxantes se incluyen todas aquellas sustancias que facilitan la evacuación. En general, los laxantes son sustancias de eficacia probada, bien tolerados y pueden considerarse fármacos seguros, aunque su amplio uso, y en ocasiones abuso, hace que debamos considerar que no siempre la medicación utilizada está exenta de riesgos o de efectos secundarios.
Agentes formadores de masa
Los pacientes con estreñimiento, contrariamente a lo que se piensa, no consumen menor cantidad de fibra dietética que las personas sanas, aunque sí es cierto que un aumento del aporte de fibra en la dieta provoca el aumento del volumen de las deposiciones, la disminución de su consistencia y la reducción del tiempo de tránsito colónico13. Los beneficios de la fibra o de los agentes formadores de masa son especialmente válidos para pacientes con estreñimiento y tránsito colónico normal, ya que en pacientes con tránsito colónico lento, con contracción paradójica durante la maniobra expulsiva o con megacolon, el aporte de fibra puede empeorar incluso los síntomas, especialmente la sensación de distensión abdominal.
Laxantes salinos
Cuando el tratamiento con fibra dietética o con agentes formadores de masa no es suficiente, hay que recurrir a los laxantes, y una de las primeras opciones terapéuticas son los laxantes salinos. Las sales que se utilizan como laxantes son el hidróxido de magnesio, el citrato o sulfato de magnesio y el sulfato sódico; este último se usa poco en la clínica diaria por su excesivamente potente efecto laxante, que condiciona dolor cólico abdominal intenso y urgencia deposicional en ocasiones de difícil control. La eficacia de este tipo de laxantes se basa en que tanto el magnesio como el ion sulfato son escasamente absorbidos en el tubo digestivo, por lo que tienen un efecto osmótico dentro de la luz intestinal e incrementan tanto el contenido de agua de las heces como la frecuencia deposicional.
Azúcares no absorbibles o laxantes osmóticos
Cuando el tratamiento con fibra no es suficiente, otra de las opciones terapéuticas válidas son los azúcares no absorbibles como son: manitol, sorbitol, lactulosa, lactitol y polietilenglicol. En el estreñimiento los azúcares no absorbibles son fármacos útiles como tratamiento coadyuvante a las medidas higienicodietéticas y los agentes formadores de masa. En los pacientes con tránsito colónico lento, con contracción paradójica o con megacolon, en los que el tratamiento con fibra o agentes formadores de masa puede empeorar los síntomas, los azúcares no absorbibles son los fármacos de primera elección junto con el tratamiento específico de cada proceso. Su efecto se basa en que, al no ser absorbidos, llegan al colon, donde son metabolizados por las bacterias colónicas para formar, por un lado, ácidos grasos de cadena corta, que tienen un efecto osmótico y estimulante de la motilidad del colon por acidificación del medio, y, por otro, anhídrido carbónico, que es el responsable de uno de los principales efectos secundarios de estos fármacos: la flatulencia. Entre los azúcares no absorbibles con efecto laxante osmótico destacan por su aplicabilidad en la clínica la lactulosa, el lactitol y, más recientemente, el polietilenglicol.
Laxantes estimulantes o irritantes
Los laxantes estimulantes o irritantes actúan principalmente en el plexo mientérico estimulando la peristalsis y mediante un efecto secretor que condiciona la acumulación de fluidos en la luz intestinal. Se incluyen bajo esta denominación los derivados antraquinónicos y los derivados polifenólicos. Entre los primeros se encuentran los compuestos de sen, cáscara sagrada o áloe. Entre los derivados polifenólicos destacan la fenolftaleína, el bisacodilo y el picosulfato sódico. Todos estos fármacos tienen importantes efectos secundarios, y su uso continuado puede provocar lesiones en el plexo mientérico que condicionarán el desarrollo del «colon catártico», en que existe una hipotonía colónica que empeora de forma prácticamente irreversible el estreñimiento.
Laxantes emolientes o reblandecedores de heces
Dentro del grupo de laxantes reblandecedores de heces se distinguen los detergentes y los aceites minerales. Los agentes detergentes estarían indicados en un principio en los casos en que interese ablandar el material fecal (fecalomas), aunque no son demasiado eficaces. El fármaco más utilizado es el dioctilsulfosuccinato sódico, también denominado docusato sódico. Los aceites minerales son mezclas de derivados del petróleo que tienen un efecto emoliente sobre las heces. Este grupo de laxantes tienen en la actualidad poca aplicabilidad clínica por sus efectos adversos, y únicamente cabe considerarlos una posibilidad terapéutica en los casos en que con otros laxantes no se haya obtenido el efecto deseado.
Preparados de uso rectal
Es frecuente el uso de supositorios de glicerina para ayudar a evacuar heces retenidas en el recto. Ésta es una solución que puede ayudar a conseguir un hábito deposicional, pero que por sí sola es un mal tratamiento del estreñimiento. También, y con la misma finalidad, existen preparados con soluciones hipertónicas de fosfato sódico o bisacodilo, que administrados en forma de enema pueden ayudar a la evacuación de recto y sigma.
Técnicas de reaprendizaje o biofeedback
Las técnicas de reaprendizaje o de biofeedback tienen su aplicación en los pacientes con una obstrucción funcional al paso de las heces por contracción paradójica del esfínter anal, y también en casos de alteración de la sensibilidad rectal. La técnica consiste en mostrar al paciente en una pantalla la actividad muscular de su esfínter anal, de forma que se le enseña a relajarlo durante las maniobras defecatorias o bien a percibir sensaciones a volúmenes decrecientes. En este grupo seleccionado de pacientes, las tasas de éxito de las técnicas de biofeedback oscilan entre el 70 y el 80% de los casos, se precisan para ello varias sesiones de entrenamiento14.
Tratamiento quirúrgico del estreñimiento
El tratamiento quirúrgico del estreñimiento crónico idiopático se reserva únicamente para pacientes con hipotonía colónica grave en los que se demuestra un tránsito colónico lento, que no responden al tratamiento médico intensivo y que cursan con síntomas intensos. Los resultados obtenidos son mejores en los pacientes en los que se descarta además alteración de la motilidad en tramos intestinales superiores. La técnica quirúrgica de elección en este grupo seleccionado de pacientes es la colectomía total con anastomosis ileorrectal15.
PRONÓSTICO DEL ESTREÑIMIENTO
El estreñimiento crónico no suele tener un mal pronóstico en la mayoría de los casos. Pocas son las complicaciones derivadas de esta patología tan frecuente. Sin embargo, la calidad de vida de los pacientes que la padecen se ve habitualmente muy alterada y la convierte en una causa de consulta médica muy frecuente.
CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD EN EL ESTREÑIMIENTO FUNCIONAL
Datos publicados
El estreñimiento crónico funcional es uno de los trastornos funcionales más frecuentes, tal como ya hemos reseñado. Por otra parte, conocemos también que algunos de los trastornos funcionales digestivos se asocian con un deterioro significativo de la calidad de vida relacionada con la salud, circunstancia que sabemos se asocia a un mayor uso de recursos sociosanitarios. En el caso del estreñimiento funcional existen muy pocos datos publicados con respecto a su impacto en la calidad de vida relacionada con la salud. Los estudios publicados se han realizado aplicando cuestionarios validados de calidad de vida generales, no específicos de enfermedad, como se ha hecho en pacientes con dispepsia funcional, síndrome del intestino irritable o enfermedad por reflujo gastroesofágico.
A continuación revisaremos brevemente los artículos publicados en los que se valora la calidad de vida en pacientes con estreñimiento funcional.
El primero de estos estudios, publicado en 1997, empleó 2 cuestionarios, uno de calidad de vida general --el Psychological General Well-Being Index (PGWB)-- y otro que valoraba el impacto de los síntomas gastrointestinales --la Gastrointestinal Symptom Rating Scale (GSRS)--, y correlacionó los datos obtenidos entre ellos, a fin de valorar cuáles de los síntomas gastrointestinales tenían más impacto en la calidad de vida de los pacientes con distintos tipos por estreñimiento funcional16. Aplicando estos 2 cuestionarios a 102 pacientes remitidos a un centro de referencia por estreñimiento grave, demostraron que los pacientes con estreñimiento funcional tienen una calidad de vida, medida con el índice PGWB, significativamente peor que la población general, obteniendo una puntuación de 85,5 (intervalo de confianza [IC] del 95%, 80,9-89,9), en comparación con la población general cuya puntuación es de 102,9 (IC del 95%, 102,1-103,8). En este estudio se realizaron además exploraciones funcionales (tiempo de tránsito colónico, manometría anorrectal, electromiografía del esfínter anal y defecografía) encaminadas a determinar los distintos tipos de estreñimiento, con lo que se observó que la calidad de vida en los pacientes con estreñimiento era peor en aquéllos con un tránsito colónico normal que en los que lo tenían enlentecido (fig. 2), especialmente en los ítems de autocontrol y salud general. Sin embargo, no se encontraron diferencias entre los pacientes con estreñimiento que tenían contracción paradójica puborrectal y los que no la tenían. Cuando se analizó la correlación entre el índice PGWB y la escala GSRS de síntomas digestivos, se observó una fuerte y significativa correlación negativa entre la puntuación de calidad de vida y la puntuación obtenida valorando los síntomas gastrointestinales, tanto en su conjunto como en cada uno de las 3 dimensiones que valora esta escala, que son: síndrome dispéptico, síndrome de indigestión y síndrome de disfunción intestinal. Así, en cualquiera de estos aspectos se observó que cuanto mayor era la intensidad de los síntomas peor era la calidad de vida16.
Fig. 2. Los pacientes con estreñimiento funcional tienen una calidad de vida medida por el índice PGWB significativamente peor que la obtenida en la población general. En el grupo de pacientes con estreñimiento funcional, los que tienen un tiempo de tránsito colónico (TTC) normal presentan una peor calidad de vida que los que lo tienen enlentecido.
El segundo de los estudios publicados, realizado en esta ocasión sobre población general, valora la calidad de vida relacionada con la salud aplicando un cuestionario de calidad de vida general, no específico, como es el SF-12, sobre una amplia muestra de población general de Australia (2.910 individuos), en la que se aplican los criterios de Roma I para determinar la prevalencia de los distintos trastornos funcionales digestivos, entre ellos el estreñimiento funcional17. Los datos recogidos revelan que el 34,6% de la población general presenta algún trastorno funcional digestivo y que prácticamente todos estos trastornos se acompañan de un deterioro de la calidad de vida, tanto en los dominios que valoran el estado mental como el físico (fig. 3)17. En este estudio se detecta una prevalencia de estreñimiento funcional del 7,8% y, para que sirva de referencia, se halla una prevalencia de síndrome del intestino irritable del 4,4% y de dispepsia funcional del 8,4%. Lo que resulta llamativo es que, cuando se comparan entre sí los distintos trastornos funcionales digestivos, el estreñimiento resulta alterar la calidad de vida en mayor medida en la función mental que, por ejemplo, la dispepsia funcional, la pirosis funcional o el síndrome del intestino irritable y, sin embargo, en estas entidades mencionadas se han desarrollado instrumentos de medida específicos de la calidad de vida relacionada con la salud, mientras que en el estreñimiento funcional todavía no hay ninguno que haya servido para poder realizar ningún estudio que haya sido publicado (a no ser en forma de resumen, tal como comentaremos posteriormente).
Fig. 3. Los sujetos con estreñimiento funcional tienen una calidad de vida (medida por el cuestionario SF-12) significativamente peor que la población general, e incluso se obtienen puntuaciones peores que con otros trastornos funcionales digestivos. TFD: trastornos funcionales digestivos; SII: síndrome del intestino irritable.
Por último, se ha publicado recientemente un artículo que valora la calidad de vida relacionada con la salud en sujetos con trastornos funcionales digestivos, haciendo especial hincapié en el estreñimiento funcional, para cuyo diagnóstico se aplican los criterios de Roma II, utilizando como instrumento de medida el cuestionario genérico SF-3618. Este trabajo, realizado sobre población canadiense, valora, además de la prevalencia del estreñimiento según los criterios de Roma II, la prevalencia según la opinión del paciente sobre si se considera estreñido o no (los pacientes respondían a la pregunta de si se habían sentido estreñidos en los últimos 3 meses). Así, a partir de 1.149 cuestionarios recogidos, los autores determinan una prevalencia de algún trastorno funcional digestivo del 61,7%. Centrándonos en el estreñimiento, la prevalencia encontrada al aplicar los criterios de Roma II es del 14,9%, mientras que si se considera la prevalencia del estreñimiento subjetivo la cifra alcanzada es del 27,2%, es decir, más de una cuarta parte de la población se considera estreñida18. De forma similar a lo que se observaba en el artículo australiano, la presencia de algún trastorno funcional digestivo se acompaña de una merma significativa en la calidad de vida, cuantificada también por el SF-36. Con respecto a los sujetos con estreñimiento, esta disminución de la calidad de vida es aún más evidente en aquéllos con estreñimiento subjetivo que en los diagnosticados de estreñimiento a partir de los criterios de Roma II (fig. 4)18.
Fig. 4. Los sujetos con estreñimiento tienen una calidad de vida (medida con el cuestionario SF-36) significativamente peor que la población general. Este deterioro es aún mayor cuando en lugar de aplicar criterios diagnósticos se tiene en cuenta la definición subjetiva de estreñimiento del paciente.
Tal como hemos comprobado, los pocos estudios al respecto se han llevado a cabo utilizando cuestionarios genéricos de calidad de vida. Tan sólo se ha publicado un estudio en forma de resumen que valoraba la calidad de vida en pacientes con estreñimiento empleando para ello un cuestionario específico, el Patient self-Assessment of the impact of Constipation (PAC-QOL). En este trabajo, realizado sobre 294 pacientes estadounidenses e ingleses, se comprobó que dicho cuestionario tenía consistencia interna y era reproducible19. Sin embargo, pese a publicarse dicho resumen hace ya más de 5 años, tan sólo hemos encontrado en la bibliografía un artículo que lo utiliza y valida en 24 pacientes mayores de 65 años, y que llega a la misma conclusión que el resumen inicial, aunque en pacientes ancianos20. Por tanto, realmente no sabemos cuál es la aplicabilidad clínica real de dicho cuestionario en el control y seguimiento de los pacientes con estreñimiento que hayan recibido cualquier tipo de tratamiento.