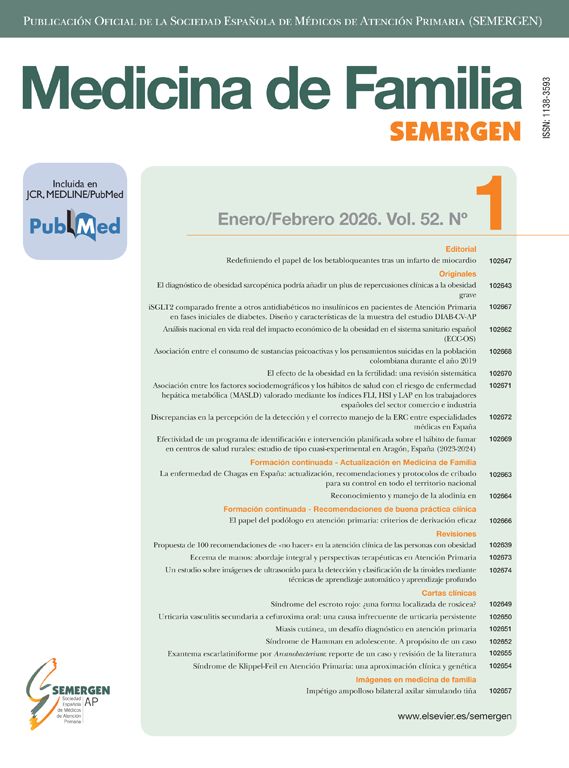La proporción de personas que acuden a un médico de Atención Primaria con problemas de salud mental expresados o detectados por el médico en forma de síntomas depresivos, ansiosos o somatizaciones es elevado en todos los países de nuestro entorno cultural y con sistemas sanitarios parecidos1,2. Establecer el umbral por encima del cual estos síntomas deben ser tratados con psicofármacos es una cuestión difícil y pendiente, ya que la forma de conceptuarlos, diagnosticarlos y, en consecuencia, actuar sobre ellos está determinada no solo por el nivel de conocimiento científico sobre unas supuestas enfermedades, sino por un conjunto de factores sociales, culturales y económicos3,4. El consumo de psicofármacos ha crecido espectacularmente en las últimas décadas; los inhibidores selectivos de la recaptación de serotinina (ISRS) son la tercera clase terapéutica líder en ventas en 2002, por detrás de los antiulcerosos e hipolipemiantes, mientras que los ansiolíticos son los terceros en número de envases tras los analgésicos y antiinflamatorios5. De estos datos se puede interpretar que, cada vez más, estos síntomas son entendidos por el médico y la población como enfermedades que requieren un tratamiento médico. No queda claro si esta ampliación de los límites de la enfermedad y de la prescripción de antidepresivos y ansiolíticos ha mejorado los niveles de salud de la población, o por el contrario está produciendo efectos iatrogénicos en los propios pacientes y en el conjunto del sistema sanitario.
El concepto y tratamiento de los síntomas y trastornos de ansiedad ha cambiado de forma sustancial en los últimos años. En las décadas de los sesenta y setenta la introducción de las benzodiacepinas revolucionó el mercado de los psicofármacos, al contar los médicos con un nuevo tranquilizante más seguro y mejor tolerado que los barbitúricos. Inicialmente comercializados como tranquilizantes menores (el concepto de ansiolítico es posterior) su indicación era el tratamiento sintomático de la ansiedad, la angustia y el insomnio que aparecía en los trastornos neuróticos clásicos y en otras enfermedades mentales. Sin embargo, pronto se convirtieron en un auténtico fenómeno cultural y social, ampliándose su uso para disminuir cualquier malestar psicológico, expresado en esta época en términos de angustia o ansiedad. Una vez que ya se había generalizado su uso de forma indiscriminada empiezan a surgir las voces que alertaban sobre su potencial de dependencia y abuso, la aparición de cuadros de abstinencia y su relación con problemas de memoria anterógrada y accidentes laborales y de trafico3.
Sin acabar de resolverse el problema de la indicación de las benzodiacepinas y su uso a largo plazo, durante la década de los ochenta el interés por la ansiedad disminuye en beneficio de la depresión. La literatura médica está llena de artículos que hablaban del escaso reconocimiento de la depresión por parte de los médicos generales y de cómo se empleaban los antidepresivos (tricíclicos en aquella época) a dosis infraterapéuticas y durante tiempos breves3. Es posible que los mismos problemas que antes eran entendidos como ansiedad pasen en ese momento a ser entendidos como depresión, sobre todo a partir de finales de los años ochenta, cuando aparecen los ISRS y otros nuevos fármacos antidepresivos. Al igual que sucedió con las benzodiacepinas se produjo una masiva prescripción de estos fármacos y de nuevo, una vez que el fenómeno es imparable, se empieza a cuestionar la validez del diagnóstico de depresión, la metodología de los ensayos clínicos, su utilidad en la población atendida en medicina general y la seguridad de dichos fármacos4,6,7.
Desde principios de los años noventa no han aparecido nuevas moléculas para el tratamiento de la depresión, salvo variaciones farmacocinéticas o farmacodinámicas de compuestos ya conocidos. El mercado de la depresión está saturado y las compañías farmacéuticas centran su objetivo en investigar la indicación de los ISRS y antidepresivos posteriores en el conjunto de trastornos en los que los sistemas de clasificación actuales (CIE 10 y DSM III y sucesores) habían dividido la ansiedad. Así, se realizan ensayos clínicos que obtienen la aprobación de la agencia de regulación de medicamentos norteamericana (FDA) para el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno por estrés postraumático, la fobia social y el trastorno de ansiedad generalizada, sugiriéndose incluso la especificidad de alguno de ellos para cada trastorno (por ejemplo, la paroxetina en la fobia social). Actualmente existen ya guías clínicas (con importantes conflictos de intereses en su elaboración) que recomiendan los ISRS o antidepresivos posteriores como de primera elección en el trastorno de ansiedad generalizada que cumpla todos los requisitos de las clasificaciones. Ahora bien, conviene tener en cuenta algunas cuestiones de cara a que la racionalidad del uso de estos fármacos, que evidentemente tienen su importancia terapéutica, no sea exclusivamente la razón del mercado.
En primer lugar, la validez y utilidad en Atención Primaria de categorías diagnósticas de las clasificaciones psiquiátricas actuales tales como depresión mayor o trastorno de ansiedad generalizada8. Generalmente la población atendida en este nivel asistencial presenta formas más leves e incompletas o un conjunto simultáneo de síntomas ansiosos, depresivos o somáticos vinculados a factores psicosociales, difíciles de reducir a una etiqueta diagnóstica1,2; de ahí la dificultad de generalizar los ensayos clínicos con poblaciones muy homogéneas y seleccionadas. En el campo más conocido e investigado de la depresión en Atención Primaria existen importantes estudios que cuestionan el optimismo con que fueron recibidos estos fármacos y han puesto en tela de juicio los dogmas sobre el tratamiento de la depresión que hemos interiorizado7.
En segundo lugar, pese a la ilusión de la Psiquiatría en delimitar las enfermedades de forma clara y precisa, el límite entre la normalidad y la patología sigue siendo arbitrario8, y al final descansa en la habilidad y valores del médico para determinar si el malestar psicológico de una persona supera un determinado umbral para necesitar un tratamiento psicofarmacológico. La tendencia de la cultura y la Medicina actual, no solo de la Psiquiatría, a medicalizar cada vez más aspectos de la condición y experiencia humana es un hecho preocupante9. Los límites entre ser infeliz y tener una depresión o entre ser una persona que suele preocuparse y la ansiedad generalizada son borrosos. Recetar antidepresivos en condiciones en las que probablemente no sean necesarios va más allá de la iatrogenia medicamentosa o de las repercusiones sobre el gasto farmacéutico, que también importan. El mensaje implícito, cuando los recetamos, es que el malestar psicológico de esa persona se debe a una enfermedad causada por una alteración de los neurotransmisores que es reparada por la medicación, y que necesita continuarla durante un período de tiempo, aunque ya se sienta mejor, para evitar recaídas. Pese a que el conocimiento de las bases biológicas de trastornos como la depresión mayor es todavía muy débil, esta metáfora es empleada diariamente en nuestras consultas, incluso para cuadros leves o adaptativos. Sin negar su utilidad para los casos más importantes, su generalización tiene graves consecuencias. La ansiedad y la depresión tiene altas respuestas al placebo, y la remisión espontánea se da en muchos casos6. Si la mejoría es atribuida a los psicofármacos de forma simplista, esa persona puede en adelante interpretar cualquier malestar o señal de angustia como una recaída, y tendrá que consultar y tomar antidepresivos para recuperarse. Un proceso paralelo sucede en el médico que verá necesario pautarlos. Este aspecto crucial de atribución y dependencia psicológica de los antidepresivos no ha sido suficientemente estudiado y probablemente sea una de las claves que expliquen su uso continuado en situaciones no indicadas.
Por último, aun en los casos en que la ansiedad sea un trastorno crónico e incapacitante, no existen estudios adecuados que evalúen cuál es la ventaja de los ISRS y los nuevos antidepresivos sobre las benzodiacepinas utilizadas correctamente en términos de costes-beneficios. Los antidepresivos no se toleran tan bien ni son tan inocuos como se pensaba. Son de sobra conocidos los efectos secundarios gastrointestinales, sobre la función sexual, el incremento de la inquietud psicomotriz al inicio del tratamiento y últimamente se ha generado una polémica sobre su relación con el aumento de la ideación suicida en niños y adolescentes10. Presentan asimismo fenómenos de retirada que en la literatura se ha denominado síndrome de discontinuación, para ocultar que generan dependencia fisiológica y abstinencia.
La historia de los ISRS y de los nuevos antidepresivos se parece mucho a la historia de las benzodiacepinas. Su uso indiscriminado en indicaciones poco precisas compromete el gasto farmacéutico, favorece la medicalización de los problemas de la vida cotidiana, e impide evaluar adecuadamente cuál es el verdadero alcance de su eficacia. La enfermedad y el sufrimiento humano se ha convertido en un gran mercado en el que los conflictos de intereses impiden cualquier racionalidad terapéutica.