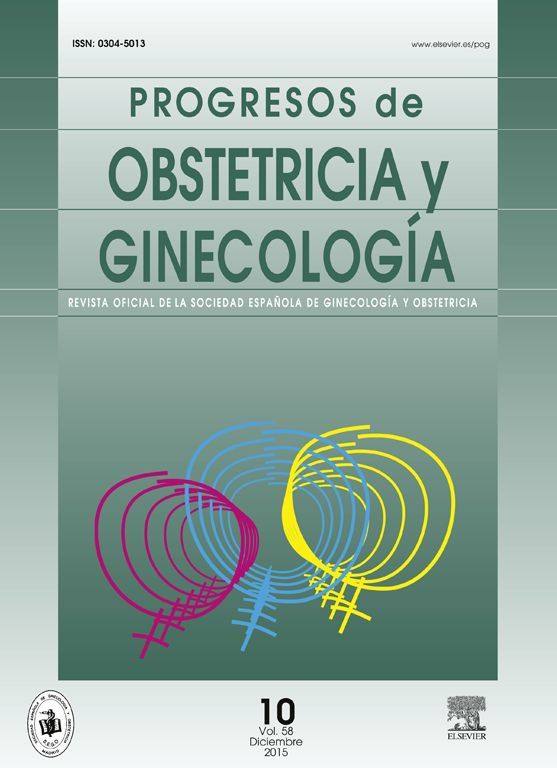El síndrome HELLP es una entidad clínico-analítica definida por anemia hemolítica microangiopática, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia. La afectación hepática del síndrome es común a diversas hepatopatías. Algunas, inherentes a la gestación (hígado graso agudo del embarazo, colestasis intrahepática gestacional) y otras relativas a enfermedad intercurrente (hepatitis agudas virales) o hepatopatía crónica previa. Se presenta un caso clínico de diagnóstico posparto de hepatopatía crónica por enfermedad de Wilson (EW), que comienza en el tercer trimestre de gestación con síndrome HELLP asociado a insuficiencia hepática y coagulopatía. Se revisan los posibles diagnósticos diferenciales y la literatura científica al respecto.
ConclusiónEs importante la realización de un adecuado diagnóstico diferencial del síndrome HELLP, ya que no siempre es secundario a la preeclampsia gestacional, pudiendo ser el punto de partida para el diagnóstico de otras hepatopatías agudas o crónicas subyacentes.
HELLP syndrome is a clinical-analytical entity defined by microangiopathic hemolytic anemia, elevated liver enzymes, and thrombocytopenia. Liver involvement in this syndrome is common to several liver diseases. Some of these liver diseases are inherent to pregnancy (acute fatty liver of pregnancy, gestational intrahepatic cholestasis), while others are related to intercurrent disease (acute viral hepatitis) or to previous chronic liver disease. We report a case of postpartum diagnosis of chronic liver disease secondary to Wilson disease, with onset in the third trimester of pregnancy and HELLP syndrome associated with acute liver failure and coagulopathy. We review the differential diagnosis and the scientific literature on the topic.
ConclusionA correct differential diagnosis of HELLP syndrome is important because this syndrome is not always secondary to gestational preeclampsia and can be the starting point for the diagnosis of other acute or chronic liver diseases.
Los criterios analíticos para el diagnóstico del síndrome HELLP establecidos por Sibai et al.1 son: hemólisis intravascular (presencia de esquistocitos en sangre periférica, bilirrubina sérica ≥1,2mg/dl y/o lactato deshidrogenasa [LDH] ≥600U/l), trombocitopenia (plaquetas ≤100.000μl) y enzimas hepáticas elevadas (AST o ALT ≥70U/l). La anemia hemolítica microangiopática constituye el sello distintivo del síndrome, y el test de Coombs negativo descarta el origen inmunológico de la anemia hemolítica2. La hemólisis contribuye a la elevación de los niveles de LDH, mientras que los niveles de aspartato aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT) son en su mayoría debidos a una lesión hepática. La lesión hepática clásica es la necrosis parenquimatosa periportal o focal, con depósitos hialinos y/o fibrina en los sinusoides hepáticos3. La obstrucción de los sinusoides por la fibrina causa daño hepatocelular, con aumento de las enzimas hepáticas y dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen o en epigastrio. La trombocitopenia se debe al consumo de plaquetas a nivel del endotelio dañado. Es frecuente evidenciarla en etapas precoces de la preeclampsia. Se observa además un recambio plaquetario aumentado, una disminución de la vida media plaquetaria y un incremento de la adhesión plaquetaria a la pared endotelial4,5. El síndrome se desarrolla habitualmente en el contexto de una preeclampsia. Sin embargo, el 15% de las pacientes presentan cifras de tensión arterial normales6. El síndrome HELLP está asociado con un riesgo aumentado de muertes maternas, generalmente derivadas de las complicaciones que aparecen en la evolución del mismo. El uso de diferentes definiciones del síndrome HELLP ha motivado discrepancias en la literatura. Según Smulian et al., el umbral de los valores normales de LDH para el diagnóstico puede ser menor de 600U/l7, en función del método de laboratorio adoptado. Visser y Wallenburg, consideran que los puntos de corte para definir anormalidad de ALT son 2 desviaciones estándar (DE) por encima de la media en el hospital8. Las manifestaciones clínicas del HELLP son muy variadas y no son patognomónicas del síndrome. Hay formas de comienzo insidioso con presencia de náuseas, vómitos, dolor abdominal tipo cólico o malestar general. Por el contrario, el síndrome puede presentarse con sintomatología florida (dolor en epigastrio o hipocondrio derecho, cefalea, alteraciones visuales).
Por último, es fundamental realizar un diagnóstico diferencial del HELLP con otras entidades que cursan con hemólisis microangiopática (síndrome urémico-hemolítico, púrpura trombótica trombocitopénica). La afectación hepática del síndrome se presenta también en otras hepatopatías inherentes a la gestación (hígado graso agudo [HGA] del embarazo, colestasis intrahepática gestacional), y en hepatopatías agudas o crónicas pregestacionales. La coagulopatía puede presentarse como complicación del síndrome HELLP o secundaria a insuficiencia hepática aguda.
Caso clínicoPrimigesta de 27 años, natural de Marruecos. Gestación controlada en otro centro y remitida al Servicio de Urgencias, gestante de 33+1 semanas, por hipertransaminemia, alteración de la coagulación, lesiones papulosas milimétricas que afectan cara, tronco y extremidades (fig. 1), prurito generalizado que respeta palmas y plantas de 2-3 semanas de evolución, y dolor abdominal de predominio en hipocondrio derecho. No refiere enfermedades personales ni familiares. No hábitos tóxicos ni medicación habitual. A su llegada a urgencias, la paciente se encuentra consciente, orientada, sin signos de encefalopatía, normotensa y sin edemas. Se objetiva subictericia conjuntival.
Exploración obstétrica: altura uterina correspondiente con amenorrea. Se constata dinámica clínica. Por tacto vaginal se objetiva un cuello uterino borrado 70% y 2cm de dilatación. La exploración ecográfica evidencia un feto en cefálica con biometría acorde con amenorrea. Líquido amniótico normal. Placenta normoinserta.
El registro cardiotocográfico externo confirma la dinámica uterina y un patrón fetal reactivo. Se inicia pauta de maduración fetal con betametasona y se solicita analítica urgente (hemograma, bioquímica con perfil hepatobiliar, coagulación completa y proteínas en orina).
Resultado de la analítica- •
Hemograma: hemoglobina (10g/dl); serie blanca normal; plaquetas (92.000μ/l); elevación significativa de reticulocitos (5,43%) y esquistocitos (0,3→0,7%).
- •
Bioquímica: perfil hepatobiliar alterado: ALT normal (33U/l), AST discretamente elevada (83U/l) y gamma-glutamiltransferasa (GGT) elevada (346U/l); LDH elevada (584U/l); fosfatasa alcalina elevada (224U/l), y los parámetros de función renal e ionograma sin alteraciones.
- •
Coagulación alterada con: tiempo de protrombina (TP) alargado (21,5s); actividad de protrombina disminuida (40,0%); tiempo de cefalina (APTT) alargado (43,9s); INR aumentado (1,97RN); fibrinógeno muy disminuido (111mg/dl); dímero D (14,17μg/ml).
- •
Coombs negativo.
- •
Orina: proteínas discretamente elevadas (0,33g/l).
La elevación de LDH con reticulocitosis y la presencia progresiva de esquistocitos en el frotis de sangre periférica indica la presencia de anemia hemolítica. El Coombs negativo descarta el origen inmunológico de la misma. La normalidad de los parámetros de función renal descarta el síndrome urémico hemolítico. El estudio de coagulación revela coagulación intravascular diseminada (CID) por la trombocitopenia, TP y APTT alargados, disminución de fibrinógeno y aumento de dímero D. El perfil hepatobiliar indica disfunción hepática con un discreto aumento de AST, pero con un aumento significativo de GGT y fosfatasa alcalina.
En resumen, los datos clínico-analíticos son compatibles con el diagnóstico de síndrome HELLP complicado con CID versus HGA de la gestación.
Se finaliza gestación mediante venoclisis oxitócica. De forma paralela, se monitorizan la tensión arterial (TA), frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y diuresis horaria. Se canalizan 2 vías venosas periféricas, monitorización fetal continua, controles analíticos seriados y tratamiento de la coagulopatía mediante administración de cristaloides y hemoderivados (fibrinógeno, plasma fresco). La dilatación trascurre sin incidencias. Asistencia a parto mediante aplicación de ventosa obstétrica. Alumbramiento dirigido. Hemorragia de alumbramiento que precisa tratamiento con misoprostol intrarrectal y prostaglandina F2α intramuscular. Recién nacido vivo, de 2.406g de peso, test de Apgar 8/9 y pH de cordón: 7,29.
Tras el parto se traslada a la paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos, en la que permanece los 3 primeros días del puerperio. Se mantiene normotensa en todo momento y estable desde el punto de vista renal, respiratorio y neurológico. Precisa tratamiento con concentrado de hematíes, plasma fresco, fibrinógeno y plaquetas. La evolución es favorable con mejoría de los parámetros clínicos y analíticos, pero con persistencia de alteración en el perfil hepático. Se sospecha una posible hepatopatía previa a la gestación. Al reinterrogar a la paciente, refiere un primo afecto de enfermedad de Wilson (EW), que precisó trasplante hepático a los 11 años.
Se remite a la paciente al Servicio de Aparato Digestivo para descartar una hepatopatía pregestacional.
Resultados del estudio- •
Datos analíticos: niveles bajos de ceruloplasmina (7,62mg/dl) y de cobre (54,8μg/dl). La serología vírica y los autoanticuerpos son negativos, presentando niveles normales de alfa-1-antitripsina y de saturación de transferrina.
- •
En la evaluación oftalmológica se objetiva la presencia de anillo Kayser-Fleischer (depósitos de cobre parcheados de predominio en hemicórnea derecha).
- •
En la ecografía abdominal se aprecia hepatoesplenomegalia y signos de hipertensión portal.
- •
El fibroscan demuestra una fibrosis hepática avanzada (14kPa).
- •
En la resonancia nuclear magnética (RNM) cerebral se aprecia afectación centropontina que respeta la periferia. Áreas de señal hiperintensa en T2 y FLAIR a nivel de putamen izquierdo y centro de protuberancia. Estos hallazgos son compatibles con mielinolisis centro y extrapontina (fig. 2).
Todos los datos sugieren una hepatopatía crónica Child-Pugh B8, MELD 12 secundaria a EW. Se procede a la supresión de la lactancia materna, para iniciar tratamiento con D-penicilamina y piridoxina vía oral. Así mismo, se informa al Servicio de Pediatría por la naturaleza hereditaria de la enfermedad.
DiscusiónExiste una relación marcada entre el síndrome HELLP y el hígado graso del embarazo. Muchos autores opinan que pueden constituir diferentes grados de una misma enfermedad9. El HGA se trata de una complicación característica, pero no exclusiva del tercer trimestre del embarazo. Dolor epigástrico, náuseas, vómitos e ictericia se encuentran en el 60% de las gestantes con HGA, y tan solo en un 5% en el síndrome HELLP10. La CID se presenta en más del 70% de las gestantes con HGA, siendo menos frecuente (15%) en el síndrome HELLP. Por otro lado, en el HGA es muy frecuente la insuficiencia renal aguda de desarrollo precoz. Sin embargo, es poco frecuente y en fase tardía en el síndrome HELLP. Nuestra paciente presentó CID, pero en ningún momento se alteró la función renal.
La patogénesis del HGA se ha relacionado en varios estudios con defecto en la oxidación mitocondrial por déficit de la 3-hidroxiacil CoA deshidrogenasa de cadena larga (LCHAD), tanto en la madre como en el feto. La mutación G1528C es la que con mayor frecuencia se asocia al defecto enzimático11,12.
En el caso clínico que presentamos, se cumplen los criterios diagnósticos de HELLP completo establecidos por Sibai et al.1, pero no de preeclampsia, ya que aunque presentó proteinuria (0,33g/l), la TA se mantuvo normal tanto durante el parto como en el puerperio.
La anemia hemolítica intravascular microangiopática, característica del HELLP, se presenta también en el síndrome urémico-hemolítico y en la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT).
En el síndrome urémico hemolítico el daño endotelial vascular afecta fundamentalmente al riñón. Generalmente comienza en el postparto con signos y síntomas de insuficiencia renal. Nuestra paciente mantuvo en todo momento una función renal normal. En la PTT predomina la afectación neurológica (cefalea, alteraciones visuales, confusión, afasia), es frecuente la fiebre, el dolor abdominal y las manifestaciones hemorrágicas (petequias, equimosis, hemorragia retiniana o digestiva). La paciente que presentamos no tuvo en ningún momento sintomatología neurológica.
El dolor abdominal puede presentarse en el HELLP, pero la asociación de dolor abdominal, subictericia conjuntival, alteración analítica de la función hepática y coagulopatía nos hizo considerar la posibilidad de HGA.
La paciente presentaba prurito y perfil hepatobiliar de colestasis (fosfatasa alcalina y enzimas hepáticas elevadas). Sin embargo, el prurito no afectaba a palmas de manos ni plantas de pies, lo que es habitual en la colestasis intrahepática gestacional. Se realizó un estudio serológico para descartar sarampión, Borrelia burgdorferi, Parvovirus y Rickettsia conorii, por las lesiones dérmicas. Los resultados fueron negativos excepto IgG e IgM positivas para sarampión. Por tanto, en la paciente las lesiones papulares podrían estar en relación con dicha enfermedad exantemática.
La colestasis intrahepática del embarazo representa un diagnóstico de exclusión. El Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, en sus guías de manejo, recomienda realizar estudios serológicos de hepatitis A, B y C, Epstein-Barr y citomegalovirus, así como estudios de autoinmunidad para descartar hepatitis autoinmune y cirrosis biliar primaria (anticuerpos anti-músculo liso y anti-mitocondriales, respectivamente) y descartar obstrucción de las vías biliares extrahepáticas mediante estudio ecográfico13. En nuestro caso, todo el estudio serológico de virus hepatotropos fue negativo, así como la determinación de autoanticuerpos. La ecografía abdominal confirmó hepatoesplenomegalia con hígado de contornos nodulares (lo que sugiere hepatopatía crónica) y datos de hipertensión portal, riñones de tamaño normal, sin dilatación de vías excretoras. No se evidenció líquido libre ni colecciones abdominales.
El estudio realizado en el Servicio de Aparato Digestivo tras el alta hospitalaria confirmó el diagnóstico de EW.
La EW es una enfermedad congénita, transmitida por herencia autosómica recesiva. Se caracteriza por la acumulación tóxica del cobre procedente de la dieta en el organismo, especialmente en el hígado y cerebro. Los pacientes con EW presentan mutaciones en el gen ATP7B, localizado en el cromosoma 13 (13q14.3), que codifica una proteína «adenosin-trifosfato 7B» (ATP7B) necesaria para eliminar el cobre sobrante desde el interior de la célula hepática a la bilis. Se han descrito más de 300 mutaciones del gen ATP7B implicadas en el desarrollo de la enfermedad14. La incidencia es de 30 afectados por millón de habitantes.
La EW puede manifestarse como enfermedad hepática, neurológica o psiquiátrica. La afectación hepática tiene un amplio espectro de presentación. Hay formas asintomáticas con alteraciones bioquímicas persistentes del perfil hepático. Otros pacientes se presentan con signos de enfermedad hepática crónica y evidencia de cirrosis con hipertensión portal. Por último, se puede manifestar como fallo hepático agudo, con anemia hemolítica intravascular, fracaso renal agudo y encefalopatía hepática. El diagnóstico precoz de la EW es fundamental, debido a la elevada morbimortalidad asociada a esta entidad y a la existencia de un tratamiento específico muy eficaz.
No existe ninguna prueba que de forma aislada tenga una adecuada sensibilidad y especificidad para establecer el diagnóstico de la enfermedad. Se precisa una correcta interpretación de diferentes pruebas complementarias.
La exploración oftalmológica con lámpara de hendidura permite detectar el anillo de Kayser-Fleischer (KF), representando el depósito de cobre en la córnea. La presencia del anillo de KF no es específica de la EW, ya que también puede encontrarse en pacientes con enfermedad colestásica crónica. La ausencia del mismo tampoco excluye el diagnóstico de la enfermedad, ya que solamente se identifica en el 44-62% de los pacientes con afectación hepática15. Por el contrario, está presente en el 95% de las formas neurológicas de la enfermedad16.
El estudio oftalmológico realizado a la paciente en el posparto, constató la presencia del anillo de KF, sin presentar clínica neuropsiquiátrica. No obstante, en la RNM se han evidenciado signos de mielinolisis centro y extrapontina. En la EW los depósitos de cobre afectan fundamentalmente a los ganglios basales, siendo muy frecuente la afectación de los núcleos lenticulares (globos pálido y putamen), que se suelen afectar de forma simétrica y bilateral, manifestándose en la RNM como señal hiperintensa en la secuencia T2 y FLAIR17. En nuestro caso, la RNM solo presenta áreas de hiperintensidad en el putamen izquierdo, pero también en el centro de la protuberancia (mielinolisis centropontina). Estos hallazgos pueden representar el inicio de la afectación neurológica de la enfermedad, por lo que ha sido remitida para seguimiento y completar estudio al Servicio de Neurología.
Las alteraciones inespecíficas en las pruebas de función hepática (como la elevación de las transaminasas), suele motivar el inicio del estudio en las pacientes con EW. No obstante, los parámetros analíticos específicos para el diagnóstico son niveles de cobre y ceruloplasmina plasmática bajos, excreción urinaria aumentada de cobre en orina de 24h (basal y tras estimulación con D-penicilamina)18 y concentración aumentada de cobre intrahepático. Esta última determinación se considera el procedimiento diagnóstico más específico, pero requiere la realización de una biopsia hepática. Al tratarse de un procedimiento invasivo, solamente se indica cuando no ha sido posible llegar al diagnóstico mediante otras pruebas menos agresivas. Actualmente, en la práctica clínica diaria, el estudio genético para detectar alguna de las mutaciones conocidas del gen ATP7B está indicado en casos dudosos, antes de instaurar un tratamiento de por vida.
En nuestra paciente, se confirmaron niveles plasmáticos bajos de cobre y ceruloplasmina (54,8μg/dl y 7,62mg/dl, respectivamente; valores de referencia (VR): 80-155μg/dl y 20-60md/dl, respectivamente). La determinación de cobre basal en orina de 24h estaba elevada (38,92μg/24h; VR 5-25μg/24h). Tras el diagnóstico, se suprimió la lactancia materna con cabergolina y se inició tratamiento con quelante del cobre (D-penicilamina) y piridoxina vía oral. Se ha recomendado el cribado en los familiares de primer grado de la paciente, estando informado el Servicio de Pediatría encargado de su hijo.
En nuestra gestante el diagnóstico de EW se ha realizado en el posparto, pero es importante resaltar que las gestantes con diagnóstico pregestacional deben mantener el tratamiento con quelantes de cobre durante todo el embarazo. Muchos autores confirman los resultados satisfactorios materno-fetales en las gestantes tratadas19. Desde el punto de vista obstétrico, la EW se ha relacionado con amenorrea e infertilidad. Se han descrito complicaciones durante el embarazo, como el aumento en la tasa de abortos, preeclampsia, muerte fetal anteparto y parto prematuro20. Sin embargo, la mayoría de los autores describen buenos resultados perinatales y ausencia de malformaciones fetales si durante el embarazo se mantiene el tratamiento con quelantes y se logra un buen control metabólico. El control gestacional debe ser estricto, con determinaciones seriadas de cobre sérico, función hepática y coagulación. En el caso que presentamos, no existía diagnóstico pregestacional de EW por lo que comenzó en la semana 33 de gestación con amenaza de parto prematuro, insuficiencia hepática y coagulopatía. Todas las gestantes con EW deben ser informadas de la necesidad de mantener el tratamiento durante el embarazo, ya que la interrupción del mismo implica malos resultados materno-fetales y están descritos casos de insuficiencia hepática aguda tras la interrupción del tratamiento21.
Responsabilidades éticasProtección de personas y animalesLos autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Confidencialidad de los datosLos autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.
Protección de personas y animalesLos autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.