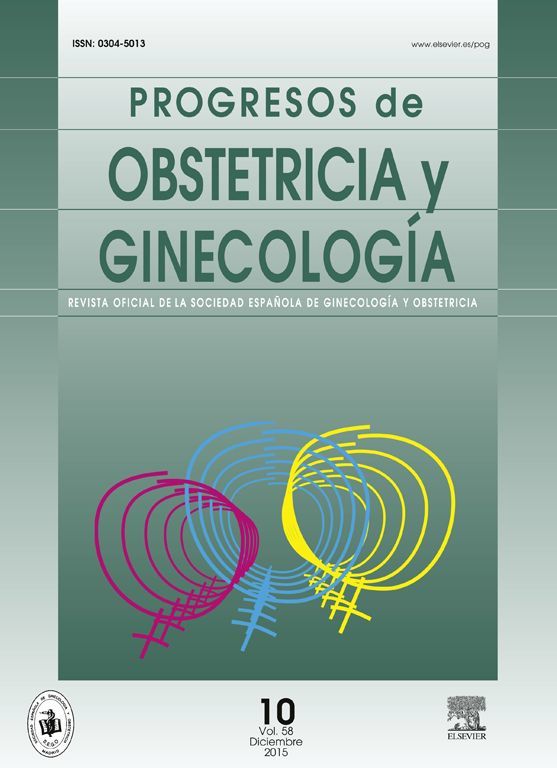Comprobar si la tasa de partos instrumentales varía al cambiar el número de varones entre los médicos residentes de tercer y cuarto año.
Material y métodosSe recogió la proporción de partos instrumentales sobre 54.961 partos atendidos en un mismo hospital desde 1990 hasta 2006. Las tasas anuales se agruparon de acuerdo con el sexo de los médicos residentes de tercer y cuarto año. Para la comparación de las tasas se recurrió al cálculo del intervalo de confianza (IC) del 95% de la diferencia de porcentajes y a la prueba de la χ2.
ResultadosAl aumentar la proporción de varones se incrementa también la tasa de partos instrumentales. Las diferencias son significativas para los años en los que el número de residentes varones es de tres o más.
ConclusionesParece que el sexo de los residentes de tercer y cuarto año se relaciona con el porcentaje de partos instrumentales.
To determine whether the instrumental delivery rate changes according to the number of men among thirdand fourth-year resident physicians.
Materials and methodsThe proportion of instrumental deliveries was determined among 54,961 births in a single hospital from 1990 to 2006. Annual rates were calculated based on the gender of thirdand fourth-year resident physicians. For each annual rate, a 95% confidence interval was calculated and the χ2 test was performed to verify the significance of differences.
ResultsWhen the number of male physicians increased so did the rate of instrumental deliveries. Differences were significant for years in which the number of male physicians was equal to three or more.
ConclusionsThe instrumental delivery rate seems to be related to the gender of third-and fourth-year resident physicians.
En los últimos años ha cambiado mucho el papel que desempeña la mujer médico en la especialidad de ginecología y obstetricia. Se ha hablado de una feminización progresiva de la profesión de médico, que quizá sea mayor o más rápida entre ginecólogos y obstetras. La magnitud de los cambios puede entenderse al pensar que en los años setenta eran muy numerosos los servicios hospitalarios españoles en los que todos los ginecólogos de plantilla eran varones, mientras que ahora por lo menos 4 de cada 5 médicos residentes de primer año son mujeres. Las publicaciones sobre el significado que pueda tener la proporción de mujeres que estudian y ejercen la medicina son muy numerosas y en España ya se planteó este asunto hace más de un cuarto de siglo1, curiosamente a raíz de lo que se consideró un comentario sexista. En la literatura científica es posible encontrar análisis de diferentes aspectos del trabajo de varones y mujeres como médicos. Al considerar toda esta bibliografía es necesario reconocer que tiene razón quien ha afirmado que los autores parecen estar andando por un campo minado, aterrorizados por la posibilidad de escribir algo políticamente incorrecto2.
Recientemente, al recoger información para una ponencia del último Congreso de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia3, comprobamos que la evolución del porcentaje de partos instrumentales en el Hospital Son Dureta de Palma de Mallorca, concretamente la utilización de la ventosa obstétrica, parecía tener, a primera vista, cierta relación con la proporción de varones entre los médicos residentes de tercer y cuarto año. Hemos encontrado publicaciones científicas recientes que han estudiado entre los ginecólogos la relación entre el sexo del médico y diferentes instrumentos obstétricos4,5. Los resultados son variables; nos ha parecido que puede ser interesante profundizar en la búsqueda de posibles diferencias entre varones y mujeres en cuanto a la realización de partos instrumentales. Aceptando que varones y mujeres son distintos, podemos aceptar también que pueden adoptar pautas de conducta diferentes.
MATERIAL Y MÉTODOSHemos revisado los partos atendidos en el hospital Son Dureta de Palma de Mallorca desde el 1 de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2006. Las variables estudiadas fueron el total de partos, los partos terminados mediante cesárea y los partos vaginales en los que se utilizó algún tipo de instrumento. Al mismo tiempo, hemos recogido el número de varones entre los residentes de tercer y cuarto año.
Para la comparación de los porcentajes observados hemos calculado los intervalos de confianza (IC) del 95% de las diferencias del porcentaje de acuerdo con la fórmula:
Para la interpretación de los resultados hemos valorado que ese intervalo comprenda o no el valor de 0 y hemos utilizado la prueba de la χ2, calculada mediante el programa informático Epiinfo.
RESULTADOSEn la tabla 1 se recogen las cifras de partos, cesáreas, partos instrumentales y número de residentes varones en cada uno de los años estudiados. Hay una disminución progresiva del número de partos y un aumento de la tasa de cesáreas muy superior al aumento de partos instrumentales. El número de varones entre residentes de tercer y cuarto año aumenta inicialmente y luego disminuye hasta desaparecer durante los últimos 5 años.
Cifras anuales de partos, partos instrumentales, cesáreas y número de varones entre los residentes de tercer y cuarto año
| Año | Partos | Partos instrumentales | Cesáreas | Varones |
| 1990 | 4.506 | 318 (7,06%) | 602 (13,36%) | 2 |
| 1991 | 4.491 | 396 (8,81%) | 559 ( 12,45%) | 1 |
| 1992 | 4.199 | 303 (7,22%) | 528 ( 12,57%) | 0 |
| 1993 | 3.838 | 274 (7,14%) | 512 (13,34%) | 3 |
| 1994 | 3.543 | 374 (10,56%) | 548 (15,47% | 5 |
| 1995 | 3.479 | 326 (9,37%) | 536 (15,41%) | 3 |
| 1996 | 3.605 | 329 (9,13%) | 456 (12,65%) | 2 |
| 1997 | 3.159 | 282 (8,93%) | 418 (13,23%) | 3 |
| 1998 | 2.565 | 292 (11,38%) | 337 (13,14%) | 4 |
| 1999 | 3.119 | 316 (10,13%) | 475 (15,23%) | 3 |
| 2000 | 3.227 | 286 (8,86%) | 569 (17,63%) | 2 |
| 2001 | 3.535 | 288 (8,15%) | 566 (16,01%) | 1 |
| 2002 | 2.633 | 251 (9,53%) | 510 (19,37%) | 1 |
| 2003 | 2.219 | 228 (10,27%) | 438 (19,74%) | 0 |
| 2004 | 2.213 | 180 (8,13%) | 397 (17,94%) | 0 |
| 2005 | 2.208 | 236 (10,69%) | 465 (21,06%) | 0 |
| 2006 | 2.422 | 253 (10,45%) | 512 (21,14%) | 0 |
| Total | 5.4961 | 4.932 | 8.428 |
En la tabla 2 hemos agrupado los datos correspondientes al porcentaje de partos instrumentales en 5 parejas dicotómicas. En cada una de ellas están todos los partos separados en 2 grupos, de acuerdo con el número de varones: uno o más frente a ninguno, 2 o más frente a uno o ninguno, etc. Para cada pareja hemos calculado y recogido en la misma tabla los porcentajes de partos instrumentales con la diferencia de porcentajes, el IC del 95% de la diferencia de porcentajes, el valor de la prueba de la χ2 y la significación estadística. Puede verse cómo aumenta constantemente la diferencia de porcentajes, que inicialmente es negativa, con el aumento del número de varones. A partir de la tercera pareja, el IC del 95% de la diferencia de porcentajes no abarca el valor de cero y la prueba de la χ2 alcanza el nivel de significación estadística.
Número de varones entre los residentes de tercer o cuarto año y porcentajes de partos instrumentales con la diferencia de porcentajes, el intervalo de confianza (IC) del 95% de la diferencia de porcentajes, el valor de la prueba de la χ2 y la significación estadística
| Residentes varones | Partos instrumentales/ partos totales (5) | Diferencia | IC del 95% de la diferencia | χ2 | p |
| Ninguno | 11.200/13.261 (9,04%) | ||||
| Uno o más | 3.732/41.700 (8,95%) | −0,09 | −0,47 a 0,65 | 0,12 | NS |
| Menos de 2 | 2.135/23.920 (8,92%) | ||||
| 2 o más | 2.797/31.041 (9,01) | −0,09 | −0,39 a 0,57 | 0,12 | NS |
| Menos de 3 | 3.068/35.258 (8,70%) | ||||
| 3 o más | 1.864/19.703 (9,46%) | −0,76 | −0,26 a 1,26 | 8,912 | < 0,005 |
| Menos de 4 | 4.266/48.853 (8,73%) | ||||
| 4 o más | 666/6.108 (10,90%) | 2,17 | 1,35-2,99 | 31,34 | < 0,0001 |
| Menos de 5 | 4.558/51.966 (8,77%) | ||||
| 5 | 374/2.995 (12,94%) | 3,72 | 2,52-4,92 | 64,21 | < 0,0001 |
El aumento de la proporción de mujeres entre los ginecólogos es muy evidente y existe la idea de que el cambio es tan grande que influye en la forma en que se ejerce nuestra especialidad y, sobre todo, condicionará cambios en el futuro. Un punto importante que se debe señalar es que, por razones que no son exclusivamente generacionales, la proporción de mujeres no es la misma si hablamos de médicos residentes o de jefes de servicio. De la mano de esta observación puede entrar la duda sobre la existencia de discriminaciones y es curioso comprobar cómo se ha estudiado al mismo tiempo la influencia de la raza y el sexo sobre los ingresos del ginecólogo6. Al encontrar diferencias en los ingresos anuales se buscaron explicaciones en el terreno de la productividad y se han planteado hipótesis sobre las necesidades futuras de profesionales dependiendo de la proporción de mujeres entre éstos7. En relación con los ingresos anuales, hay que señalar que publicaciones muy recientes indican que persisten las diferencias entre varones y mujeres, pero que las causas se han modificado en los últimos años, con una importancia mayor de la productividad y cambios en la forma de ejercicio8. Para intentar interpretar estas publicaciones estadounidenses desde un punto de vista español, son un inconveniente grave las diferentes proporciones en los 2 países de profesionales autónomos y asalariados, dependan o no del Gobierno estos últimos.
Antes de plantearse discriminaciones en el ejercicio de la profesión, se consideró la posibilidad de que ya en el período de formación se recibiera un trato diferente en función del sexo. Aquí, afortunadamente las conclusiones son unánimes, afirmándose que no hay discriminación por sexo en las oportunidades para realizar intervenciones ginecológicas ni obstétricas9,10. Las diferencias que se observan en la forma de ejercicio, una vez completado el período de formación, muy especialmente una menor actividad en el terreno de la obstetricia, están relacionadas con el sexo, pero dependen sobre todo de diferentes prioridades entre la vida familiar y personal, por un lado, y el terreno estrictamente profesional, por otro11. Se ha estudiado si existen diferencias entre varones y mujeres en cuanto a la satisfacción con la profesión que ejercen y con la vida que llevan. Las mujeres creen que su sexo es una ventaja para ser ginecólogo y los varones creen que el suyo es un inconveniente, y es un poco más probable que digan que si tuviesen otra oportunidad elegirían una especialidad diferente, pero no hay diferencias en cuanto a la satisfacción con la profesión12. Leyendo este artículo, surge la duda de cuánto puede influir en esta misma satisfacción el hecho de que los varones ganen más dinero que las mujeres. Otra posible influencia depende de que el número de residentes varones descienda rápidamente, pero en cambio aumenta la proporción de los que al final de su período de formación eligen hacer una subespecialidad13.
Un asunto que recibe mucha más atención en nuestro país, por lo menos en las salas de estar y las cafeterías de clínicas y hospitales, es la presencia de preferencias de las mujeres pacientes por médicos que sean también mujeres. Parece ser que existen diferencias en la forma y las habilidades para comunicarse con el paciente entre médicos varones y médicos mujeres, pero se han publicado resultados, hasta cierto punto contradictorios, en cuanto a lo que sucede si se evalúan ginecólogos o médicos generales14,15. Las dificultades para la interpretación de estos trabajos dependen, en parte, de que pueden ser varios los factores que actúen simultáneamente: sexo, raza, nivel socioeconómico, etc.16. Hay varias publicaciones en las que se afirma que el sexo del médico desempeña un papel secundario a la hora de elegir un obstetra o ginecólogo17,18, pero las diferencias entre países más o menos desarrollados son muy evidentes19, sin que sepamos si existe una tendencia a publicar u ocultar resultados más o menos políticamente correctos. De forma sorprendente, también se ha afirmado que en las revistas más influyentes, de entre las dirigidas a un público predominantemente femenino en Estados Unidos, se presenta una imagen sesgada de los varones, tanto ginecólogos como médicos generales20. Se citan proporcionalmente muchas más mujeres que varones como fuentes de información y también hay una diferencia enorme en la posibilidad de que se publique una fotografía de un varón o de una mujer cuyas opiniones se recogen. Nada menos que 20 a 1 a favor de las mujeres.
En una encuesta enviada hace 10 años a los 271 centros norteamericanos con programa de formación de residentes se comprobó que había una diferencia significativa en el número de partos instrumentales que hacían varones y mujeres4. Los varones tenían una cifra superior de partos instrumentales y fórceps, pero en cambio no había diferencias al considerar los partos terminados mediante ventosa. El mayor inconveniente de este trabajo es la baja tasa de respuestas, sólo de un 21%, lo que, entre otras cosas, condiciona una distribución geográfica que puede no ser muy representativa. En cualquier caso, los autores terminan planteando unas preguntas: ¿es el intervencionismo una característica masculina y la no intervención una característica femenina? ¿Tienen las mujeres una forma distinta de percibir el parto instrumental?
Otra publicación posterior, también norteamericana, llegó a conclusiones ligeramente diferentes5. Se estudiaron los partos asistidos en un solo centro a lo largo de 20 años y se comprobó que los residentes varones utilizaban significativamente más fórceps, mientras que las residentes mujeres usaban significativamente más ventosas. En el análisis se consideró el sexo del médico especialista que estaba en el parto además del residente, su lugar de formación y su edad; los autores llegaron a la conclusión de que las diferencias observadas eran atribuibles a la edad y lugar de formación del especialista que supervisaba al residente, y tenía una importancia secundaria y carente de significación estadística el sexo de este último. El mayor inconveniente de este trabajo es que la población estudiada es de un solo centro que, además, no llega a una media de 1.000 partos anuales. De todas formas, es indudable que las mujeres ginecólogos son más jóvenes que los varones ginecólogos.
En nuestro trabajo, hemos encontrado diferencias entre el número de partos instrumentales considerando la proporción de residentes de tercer y cuarto año de sexo masculino. Cuando hay más varones ese grupo de médicos aumenta significativamente la frecuencia al parto instrumental, considerando en conjunto fórceps, ventosa y espátulas. La tabla 2 permite comprobar cómo aumenta de forma constante la diferencia en el porcentaje de partos instrumentales al ir considerando grupos con más varones. En la primera comparación, ningún varón frente a un varón o más, la diferencia es negativa, pero el IC del 95% no abarca el valor de 0. Poco a poco, va aumentando la diferencia en la frecuencia de partos instrumentales al separar los mismos 4.932 partos instrumentales sobre 54.961 partos totales en grupos con más residentes varones. Es curioso comprobar cómo, a pesar de ir disminuyendo las cifras que se manejan y aumentar, por tanto, la amplitud del IC del 95%, el límite inferior de éste se separa siempre cada vez más del valor cero.
En la revisión realizada, hay varias limitaciones que hemos hecho que creemos que hay que subrayar y que dependen, sobre todo, de que se trata de un estudio retrospectivo realizado en un solo centro y que abarca un período de 17 años. La incorporación de los residentes al principio del período estudiado fue en el mes de enero de cada año, pero la fecha de incorporación fue cambiando poco a poco y ahora es en junio. Como consecuencia, ha habido momentos con diferente número total de residentes de tercer y cuarto año. No hemos estudiado directamente qué hacen varones y mujeres, sino que se recoge globalmente lo sucedido en un hospital año a año. Quizá sea mucho mejor considerar la frecuencia de partos instrumentales de cada residente, pero el cálculo del numerador iba a ser mucho más exacto que el del denominador. No existe una separación neta, antes y después de completar el segundo año de residencia en relación con la actividad en la sala de partos, pero sí es cierto que lo más habitual es que los equipos de guardia se formen con un residente«pequeño»y uno«mayor». Es posible que los cambios dependan del transcurso del tiempo, pero la consideración simultánea de los porcentajes de partos terminados mediante cesárea no parece indicar eso. Por último, no puede descartarse que la característica de mayor intervencionismo de los varones, no haga más que reflejar una mayor capacidad para convencer al especialista responsable del parto de que la intervención es necesaria. O incluso que sean más fácilmente influenciables por el resto del personal de la sala de partos.
A pesar de todos estos inconvenientes de nuestro trabajo, creemos que deben existir diferencias en el comportamiento de varones y mujeres en relación con los partos instrumentales, pero para asegurarlo taxativamente, la investigación debería ser prospectiva, preferiblemente con la participación de varios centros y con un diseño que tenga en cuenta que un fórceps lo hace un único residente, mientras que un parto normal puede hacerlo una comadrona con 2 residentes cerca y que, además, uno de éstos sea un varón y otro una mujer. Mientras no dispongamos de ese trabajo podremos creer que existen diferencias, sin que esto prejuzgue quién hace mejor las cosas. Al fin y al cabo, la frecuencia con la que se realiza un parto instrumental está sujeta a una variabilidad muy grande. Eligiendo posiciones absolutamente distantes podríamos recordar 2 nombres que forman parte de la historia de nuestra especialidad: Joseph De Lee y Richard Croft. Para el primero era aceptable un fórceps profiláctico y una episiotomía sistemática para reducir en unos cuantos minutos la duración del expulsivo21. El segundo mantuvo la conducta expectante durante un expulsivo de 24h en el parto de la princesa Carlota de Gales y el niño murió durante el parto, la madre poco después y el obstetra se suicidó al cabo de unas semanas22. Estos 2 ejemplos deliberadamente extremos, y que reflejan actitudes que desde el punto de vista actual se considerarían erróneas, subrayan la posibilidad de que existan grandes diferencias en la frecuencia con que se realizan partos instrumentales. Diferencias mucho menores se han asociado a razones geográficas, tasas diferentes de país a país, a razones cronológicas, evolución de las tasas en un mismo país a lo largo de los años, pero también diferencias según la edad del obstetra y si consideramos separadamente los distintos instrumentos o modelos de instrumentos que pueden utilizarse los factores a considerar crecen de forma exponencial3. Quizá en el futuro a todas estas variables habrá que añadir la del sexo del obstetra.