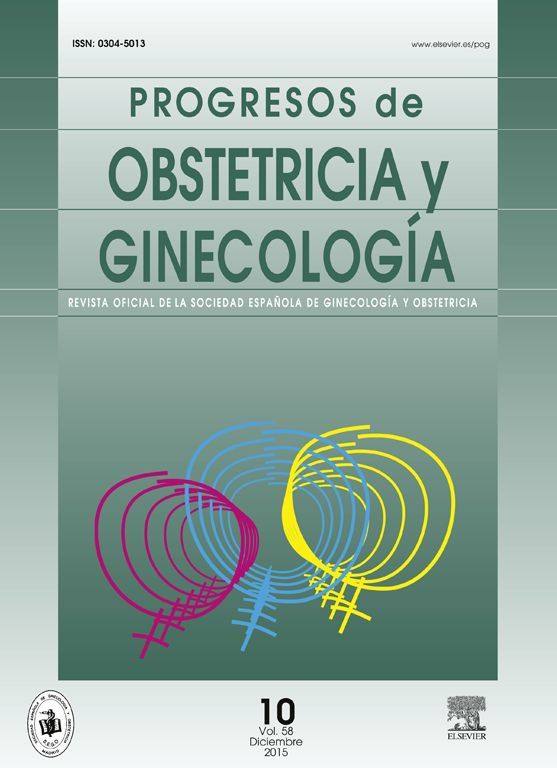Adendum a la Ponencia Oficial «Medicina de la evidencia en Perinatología»
Validación de las pruebas de bienestar fetal anteparto
Juan Carlos Melchor Marcos
Unidad de Medicina Perinatal. Profesor Titular de Obstetricia y Ginecología.
Departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital de Cruces (Vizcaya).
Facultad de Medicina y Odontología. Universidad del País Vasco.
Correspondencia:
Juan Carlos Melchor Marcos
C/ Jaureguialde 7-3º izda.
48990 Algorta (Vizcaya)
Teléfono: 944-607-607
E-mail: jmelchor@hcru.osakidetza.net
INTRODUCCIÓN
Dado que una de las finalidades principales de la Medicina Perinatal es la reducción de las tasas de morbi-mortalidad perinatal y materna a cifras lo más bajas posibles, no cabe duda que el control del bienestar fetal durante el embarazo y el parto va a constituir uno de los ejes sobre los que se sustente tal finalidad.
No hay que remontarse muchos años atrás para poder apreciar el enorme avance que se ha producido en este campo en los últimos tiempos. Si en los años 60 resultaba extremadamente complicado estudiar al feto, en los últimos años asistimos a una gran sofisticación tecnológica que nos abre casi de par en par las puertas del entorno fetal. Prácticamente se ha pasado «de la nada al todo» en lo que hace referencia al estudio del medio fetal. En la actualidad, podemos considerar al feto como un paciente y es que cada vez son menores las barreras que separan al feto y al especialista. Pero no debemos olvidar que en su estudio, algunas pruebas presentan a veces un alto coste económico y en ocasiones no están exentas de riesgos y complicaciones.
Aunque se harán algunas consideraciones generales sobre las diferentes pruebas, la finalidad de esta ponencia no es hacer un estudio pormenorizado de cada una de ellas, sino analizar de una manera objetiva, a la luz de los conocimientos actuales y bajo el prisma de la medicina basada en la evidencia la utilidad que realmente tienen las pruebas que se emplean para el estudio del bienestar fetal anteparto y que de una forma sumarizada se presentan en la tabla 1. Como se puede apreciar, la mayor parte de las pruebas son procedimientos biofísicos y aunque aún quedan muchos interrogantes por resolver, son los que más información nos van a aportar sobre la homeostasis y la fisiopatología fetal.
| Tabla 1. Pruebas empleadas para el estudio del bienestar fetal anteparto |
| Recuento materno de los movimientos fetales |
| Cardiotocografía |
| Estimulación vibroacústica |
| Perfil biofísico |
| Fluxometría doppler |
| Amnioscopia |
| Volumen de líquido amniótico |
| Conducta fetal |
| Cordocéntesis |
Un problema muy a tener en cuenta a la hora del análisis es que en el contexto de la Perinatología, algunos métodos que se emplean para evaluar el estado fetal se han introducido en la práctica sin comprobar su eficacia y una vez que la técnica se aplica en la clínica es difícil, por razones metodológicas y éticas, realizar una adecuada valoración de las mismas (1). En otras ocasiones y a pesar de los años que se llevan practicando, el problema radica en que no existen estudios randomizados que nos sirvan para evaluar adecuadamente su eficacia y su utilidad en la práctica clínica diaria. Un claro ejemplo es el test de oxitocina del que sólo disponemos de estudios observacionales o comparativos con otras pruebas empleadas para el control del bienestar fetal.
RECUENTO MATERNO DE LOS MOVIMIENTOS FETALES
De todos los procedimientos para el control del bienestar fetal, el índice diario de movimientos fetales (IDMF) es, con diferencia, el más barato. Su utilidad se basa en que el feto ante una situación de hipoxia disminuye la actividad corporal, por lo que durante los últimos años se ha venido empleando como índice de bienestar fetal anteparto.
Aunque la cinética fetal puede ser evaluada de una manera objetiva mediante estudios ecográficos, el método más extendido para la evaluación de los movimientos fetales es a través de la percepción y registro de los mismos por parte de la madre. En unas ocasiones lo hará durante un intervalo de tiempo variable y en otras, señalando el tiempo que ha necesitado para notar un número preestablecido de movimientos fetales. Durante el tercer trimestre parece existir una significativa correlación entre el registro materno y los movimientos confirmados por ecografía (2). A pesar de que existen diferentes protocolos y distintos criterios para considerar la inactividad fetal, todos ellos están de acuerdo en que se debe establecer un límite de alarma que sea lo suficientemente alto para detectar asfixias tempranas, pero lo bastante bajo como para que la tasa de falsos positivos no desborde las posibilidades asistenciales, al requerir estas pacientes otras pruebas de bienestar fetal complementarias (3).
Al ser una técnica sencilla y de fácil realización, su uso se ha generalizado tanto en gestaciones de bajo como de alto riesgo, si bien en estas últimas se emplearía como complemento de otras pruebas para la vigilancia fetal. La utilidad en pacientes de bajo riesgo se basaría en el hecho que más del 50% de la muertes perinatales tienen lugar antes del parto, muchas de ellas sin causa aparente y en embarazos de curso aparentemente normal. No obstante hay que señalar que el gran problema que presenta el IDMF como test de estudio del bienestar fetal es que a pesar de tener un bajo índice de falsos negativos, la tasa de falsos positivos puede llegar a ser de hasta el 70%, por lo que no deben tomarse decisiones obstétricas basadas única y exclusivamente en los patrones de actividad fetal.
Aunque como hemos visto es una técnica sencilla y muy extendida en el control de la gestación y a pesar que el descenso de la actividad fetal es un signo de alarma durante el embarazo, sólo se han publicado dos estudios randomizados en los que se analice la utilidad de la percepción materna de los movimientos fetales para disminuir las muertes intrauterinas en fetos normales. En ambos ensayos el grupo experimental empleó para el contaje de los movimientos la técnica de Cardiff que consiste en interrumpir el recuento cuando se han percibido un total de 10 movimientos. En el grupo control, tan sólo casos muy seleccionados realizaron el IDMF.
En la tabla 2 se puede apreciar cómo en base a estos estudios no parece que el control rutinario de los movimientos fetales por parte de la madre reduzca la incidencia de mortalidad fetal anteparto (OR:0.85; IC 95%:0.64-1.12). En este sentido hay que indicar que el primer trabajo randomizado sobre el valor de los movimientos fetales y que se efectuó en Dinamarca (5) señalaba una significativa reducción de la mortalidad fetal. Por el contrario, el segundo de los ensayos, un estudio colaborativo internacional con un poder estadístico mayor, no presentaba ninguna diferencia en cuanto a la mortalidad (6). Por ello en el meta-análisis no se observan diferencias respecto de este parámetro. Sin embargo, la disminución de los movimientos fetales sí que genera una mayor tasa de consultas (OR:1.32; IC 95%:1.21-1.43) y una mayor necesidad de empleo de otras técnicas para completar el estudio del bienestar fetal, destacando entre ellas las ecografías (OR:1.66; IC 95%:1.29-2.14) y las cardiotocografías (OR:1.40; IC 95%:1.27-1.53). También origina una mayor tasa de ingresos hospitalarios (OR:1.39; IC 95%:1.21-1.58) y de partos electivos (OR:1.33; IC 95%:1.10-1.61). Por el contrario, el registro materno de los movimientos fetales no parece generar un aumento de la ansiedad entre las madres que lo realizan (OR:1.07; IC 95%:0.90-1.28) con independencia del resultado.
| Tabla 2. Indice diario de movimientos fetales | ||||
| Variable | Estudios | Experimento | Control | OR (IC 95%) |
| Muerte intraútero (excluidas MC) | 2 | 102/33210 | 112/30854 | 0.85 (0.64-1.12) |
| Consultas por disminución MF | 1 | 2129/25347 | 1888/29048 | 1.32 (1.21-1.43) |
| Ecografía por disminución MF | 1 | 253/25347 | 174/29048 | 1.66 (1.29-2.14) |
| CTG por disminución MF | 1 | 1876/25347 | 1569/29048 | 1.40 (1.27-1.53) |
| Ingreso por disminución MF | 1 | 837/25347 | 697/29048 | 1.39 (1.21-1.58) |
| Ansiedad por disminución MF | 1 | 639/1790 | 647/1900 | 1.07 (0.90-1.28) |
| Parto electivo por disminución MF | 1 | 406/25347 | 349/29048 | 1.33 (1.10-1.61) |
| MC: malformaciones congénitas MF: movimientos fetales OR: odds ratio IC 95%: intervalo confianza del 95% | ||||
En base a estos resultados no parece existir una clara evidencia que el control rutinario de los movimientos fetales en las fases finales de la gestación sea beneficioso, al menos en términos de evitar muertes fetales anteparto. Por tanto, la utilidad de esta técnica para el control del bienestar fetal es más teórica que real. Además, han de tenerse en cuenta también los aspectos sociales, psicológicos, laborales y económicos que en ocasiones conlleva este procedimiento y cuya discusión sobrepasa los objetivos de nuestra evaluación.
CARDIOTOCOGRAFIA ANTEPARTO
La cardiotocografía (CTG) es la prueba que más se emplea para la valoración del bienestar fetal. Con ella se trata de evaluar la reserva respiratoria fetal y de identificar a aquellos fetos que están en una situación comprometida. Se puede realizar de forma basal, y en ella se estudian las características de la frecuencia cardíaca fetal (FCF) en condiciones en las que no media ni estrés materno ni fetal. Sería la llamada cardiotocografía o test basal. En otras ocasiones interesa que medie un estrés, y dado que habitualmente éste suele estar condicionado por contracciones espontáneas o inducidas por la oxitocina, recibe el nombre de test con estrés por contracciones, test de oxitocina o prueba de tolerancia a las contracciones. De esta forma, podemos identificar a aquellos fetos que padezcan un déficit de oxígeno pues las contracciones uterinas interrumpen el flujo de sangre oxigenada hacia el espacio intervelloso.
El test basal es desde su introducción como procedimiento diagnóstico de la salud fetal, la prueba más empleada tanto en gestaciones de curso normal como en gestaciones de riesgo elevado por cuanto es un método sencillo, fácil de realizar, rápido, cómodo para la paciente, no invasivo, barato, de fácil interpretación, reproducible y que no presenta efectos secundarios ni contraindicaciones(7).
A pesar de ser la prueba que más se emplea, el test basal genera una serie de preguntas que no tienen una fácil respuesta. Como suele ser habitual en Medicina Perinatal, es más fácil plantearse las cuestiones que resolverlas. Algunas preguntas que nos podríamos hacer serían las siguientes: ¿está indicado el test basal en las gestaciones de bajo riesgo?, ¿cuándo debe de iniciarse el control con el test basal en estas gestaciones de bajo riesgo?, ¿con qué frecuencia se deben realizar estas exploraciones?, ¿cuáles son los mejores criterios de interpretación de los tests basales?, ¿es de utilidad el test basal en gestaciones de riesgo elevado?
Por desgracia no existen en la actualidad estudios randomizados que sean capaces de dar respuesta a los tres primeros interrogantes. En las gestaciones de bajo riesgo, la Sección de Medicina Perinatal de la SEGO recomienda que el test basal se realice, de forma opcional, a partir de las 40 semanas de gestación ya que no se ha podido demostrar claramente su utilidad, tanto en relación al coste/beneficio como en relación con su eficacia clínica. En este sentido, en los embarazos de bajo riesgo se ha descrito una tasa de registros «no reactivos» del 6-11%. Si tenemos en cuenta el inconveniente de los falsos positivos que genera el test basal, estas cifras no parecen justificar su empleo sistemático en los embarazos de bajo riesgo (7).
Respecto al margen de seguridad del test basal, se considera que es de una semana dado que habitualmente, salvo en procesos agudos, el deterioro placentario suele ser lento y progresivo. No obstante esta cifra no está validada en estudios controlados por lo que debe ser tomada con precaución. Lo que sí es cierto es que el CTG basal «reactivo» informa que el estado fetal en el momento de la realización de la prueba es satisfactorio. Lo que ocurra a partir de este momento y hasta la realización de una nueva prueba entra en el terreno de la especulación y en el cálculo de probabilidades, a las que tan dados estamos en el mundo de la Medicina Clínica. En pacientes de riesgo perinatal elevado se recomienda adaptar el ritmo de exploraciones al cuadro clínico concreto.
Aunque existen diferentes sistemas para interpretar los registros CTG, en la actualidad el sistema más empleado es el de clasificar los test basales en «reactivos» o «no reactivos». Se considera un CTG basal como reactivo cuando presenta dos o más aceleraciones de > 15 lpm y de > 15 segundos de duración en un período de 10 minutos. En aquellos casos en que la prueba no sea inicialmente reactiva, se debe prolongar el período de observación. De esta manera se reduce significativamente la incidencia de patrones no reactivos, sobre todo si se emplea algún método para estimular al feto y alterar la conducta fetal. Aunque el patrón reactivo sólo se observe tardíamente, mantiene el mismo valor predictivo que cuando aparece de inicio (8,9). El test basal es un test muy sensible pero con una baja especificidad dado que presenta una alta tasa de falsos positivos. La incidencia de muerte fetal tras un registro basal normal (tasa de falsos negativos) es de 1-3/1000 gestaciones.
Entre los métodos propuestos para estimular al feto están la administración de glucosa a la madre, la manipulación del abdomen materno, la utilización transabdominal o transvaginal de fuentes de luz y la estimulación vibroacústica (EVA). De todos ellos tan sólo la EVA ha demostrado su utilidad clínica en el control del bienestar fetal.
Para la EVA se emplea un laringófono aplicado directamente sobre el abdomen materno a la altura del polo cefálico fetal, lo que proporciona estímulos acústicos y vibratorios con una intensidad que oscila entre 85 y 110 dB y una banda de frecuencias muy variable sin que se conozca todavía cuál es la intensidad y la frecuencia ideal para la estimulación fetal (10). Otros factores que influyen en la respuesta fetal a la EVA son además del tipo, duración e intensidad del estímulo, la obesidad materna, el volumen de líquido amniótico y la edad gestacional. Cuanto mayor es la intensidad de los sonidos producidos por la EVA, más consistente es la respuesta de la FCF. Esto es importante, sobre todo con los dispositivos que llevan pilas porque pueden perder potencia cuando estén gastadas (9).
Una dificultad añadida a la hora de validar la eficacia de la EVA como prueba para el control del bienestar fetal es que existe una falta de uniformidad en la realización del test así como grandes diferencias en los criterios para considerar el procedimiento como normal. De esta forma resulta difícil poder comparar los diferentes estudios (10). Desde esta perspectiva se deben analizar los resultados del meta-análisis de Neilson (11) que se incluyen en la tabla 3. Podemos observar cómo cuando se emplea la EVA se reducen la tasa de patrones no reactivos en casi un 40% (OR: 0.62; IC 95%: 0.43-0.88). También es menos frecuente, aunque no llega a alcanzar el nivel de significación estadística, la necesidad de realizar un test con oxitocina (OR: 0.39; IC 95%: 0.08-1.88). No existen diferencias entre ambos grupos en cuanto a la tasa de partos operatorios por distrés fetal, líquidos teñidos, test de Apgar bajo o muerte fetal anteparto.
| Tabla 3. Estimulación vibroacústica | ||||
| Variable | Estudios | Experimento | Control | OR (IC 95%) |
| Patrón "no reactivo" | 2 | 95/1001 | 147/1014 | 0.62 (0.43-0.88) |
| Necesidad test de oxitocina | 1 | 3/150 | 8/150 | 0.39 (0.08-1.88) |
| Parto en una semana tras el test | 1 | 227/366 | 314/349 | 0.21 (0.14-0.34) |
| Parto operatorio por distrés fetal | 1 | 10/227 | 16/314 | 0.86 (0.30-2.44) |
| Líquido amniótico teñido de meconio | 1 | 33/227 | 42/314 | 1.10 (0.57-2.10) |
| Test de Apgar a los 5'' < 7 | 1 | 3/227 | 3/314 | 1.39 (0.16-11.8) |
| Muerte intraútero | 1 | 0/227 | 1/314 | 0.29 (0.00-27.1) |
| OR: odds ratio IC 95%: intervalo confianza del 95% | ||||
Otro efecto beneficioso de la EVA es que reduce la duración total del test basal (12), lo que unido al descenso de las cifras de registros falsamente positivos o dudosos hace que la EVA deba de ser tenida en cuenta como un procedimiento a emplear en el estudio del bienestar fetal anteparto.
La última de las pregunta que antes nos planteábamos hacía referencia a la utilidad del test basal en las gestaciones de riesgo perinatal elevado. Este aspecto ha sido analizado en al menos cuatro estudios randomizados que se recogen en la tabla 4 (13). De los cuatro ensayos, en tres de ellos las mujeres del grupo control fueron igualmente vigiladas con CTG pero los registros se ocultaron al clínico encargado de la investigación mientras que en el cuarto estudio no se realizó test basal en el grupo control. Los resultados de los cuatro ensayos son similares entre ellos y aunque sin diferencias significativas, en todos los estudios fueron más frecuentes dentro del grupo experimental (test basal) tanto las alteraciones de la FCF intraparto como la mortalidad perinatal no debida a malformaciones. No hubo ningún efecto demostrable sobre las tasas de cesáreas, test de Apgar bajo, anomalías neurológicas en el recién nacido ni en la tasa de ingresos neonatales.
| Tabla 4. Test basal en gestaciones de riesgo elevado | ||||
| Variable | Estudios | Experimento | Control | OR (IC 95%) |
| Cesárea | 4 | 182/795 | 168/784 | 1.07 (0.78-1.47) |
| Cardiotocografía intraparto anormal | 4 | 197/795 | 163/784 | 1.24 (0.90-1.69) |
| Test de Apgar bajo | 4 | 98/795 | 101/784 | 0.93 (0.63-1.39) |
| Signos neurológicos neonatales anómalos | 3 | 29/597 | 26/586 | 1.07 (0.52-2.19) |
| Ingreso neonatal | 3 | 124/597 | 116/586 | 1.05 (0.72-1.54) |
| Mortalidad perinatal (excluidas MC) | 4 | 14/795 | 4/784 | 2.55 (0.77-8.36) |
| OR: odds ratio IC 95%: intervalo confianza del 95% MC: malformaciones congénitas mayores | ||||
A partir de estos resultados, no se puede deducir que el test basal sea de utilidad para el control del bienestar fetal en las gestaciones de riesgo elevado. Ahora bien, estos estudios requieren una serie de comentarios y críticas. Aunque fueron realizados entre 1978 y 1979, se publicaron en algún caso varios años después con lo que el impacto pudo haberse diluido en parte y además los protocolos terapéuticos han sufrido un gran cambio en los últimos tiempos por lo que estos resultados son vistos ahora con otra óptica. Por poner un ejemplo, en dichos estudios, la tasa de inducción del parto fue del 35-50%, cifras muy superiores a las actuales, aún tratándose de gestaciones de riesgo. Además durante el período de los estudios, la función fetoplacentaria era predominantemente estudiada con métodos hormonales que ahora no se emplean ya y el control ecográfico del feto no tenía nada que ver con el que actualmente se realiza.
Por abundar más en el tema, entre los cuatro ensayos no recogen ni tan siquiera 800 casos en cada uno de los brazos del estudio por lo que el poder que tiene para demostrar una reducción de la mortalidad perinatal o de los patrones CTG anómalos intraparto o de los test de Apgar bajos es muy reducido. En otras palabras, incluso si el test basal fuera beneficioso, estos ensayos randomizados tendrían pocas posibilidades de demostrar este beneficio a causa de su reducido tamaño (14). Para poder demostrar una reducción significativa de la mortalidad perinatal sería necesario estudiar más de 10.000 casos por lo que es poco probable que en un futuro próximo podamos disponer de algún ensayo randomizado que responda a este interrogante.
Quizá éstas sean algunas de las razones por las que la cardiotocografía anteparto, a pesar de los resultados citados, continúa siendo ampliamente empleada en el control del bienestar fetal durante la gestación.
PERFIL BIOFÍSICO
El perfil biofísico introducido a principios de los años 80 por Manning (15) incluye el análisis de cinco parámetros, cuatro de ellos ecográficos (volumen de líquido amniótico, tono fetal, movimientos respiratorios y movimientos fetales) y un quinto que sería la monitorización cardiotocográfica de la frecuencia cardíaca fetal (test basal). Las bases del perfil biofísico radican en que el compromiso fetal crónico se asocia con cambios en los patrones cardiotocográficos así como con un descenso de los movimientos fetales y respiratorios y con la presencia de una oliguria fetal debido a la centralización circulatoria que estas situaciones de compromiso ocasionan. En buena lógica, el estudio conjunto de varios parámetros fetales y ambientales va a proporcionar una mayor precisión para diferenciar los fetos normales de los fetos comprometidos. Para comprender mejor tanto las bases fisiopatológicas del perfil biofísico como los biorritmos y las actividades biofísicas del feto, es de obligada lectura la revisión que Manning ha realizado recientemente sobre el tema(16).
El perfil biofísico ha presentado desde su descripción inicial una serie de modificaciones tanto en cuanto a los parámetros que se incluían en él como en cuanto al sistema de puntuación. Probablemente, las modificaciones más importantes que se han introducido han ido dirigidas a reducir la duración del procedimiento que puede llegar a ser de casi una hora en el peor de los casos. En este sentido se incluiría el llamado perfil biofísico reducido que tan sólo valora la cantidad del líquido amniótico y la reactividad de la frecuencia cardíaca fetal a través del CTG basal, sin lugar a dudas, los parámetros de mayor valor e importancia. Más recientemente se ha propuesto que la CTG se realice tan sólo en aquellos casos que presenten alteración de alguna de las variables ecográficas, lo que suele ocurrir en aproximadamente el 5% de los casos. De este modo se consigue reducir la prueba a unos 8 minutos (16).
A pesar de ello, parece fuera de toda duda que el perfil biofísico ha de realizarse tan sólo en aquellas pacientes que presenten algún factor evidente de riesgo perinatal sin que tenga cabida, al menos de entrada, en la población de gestantes de bajo riesgo. En cuanto al momento en que se debe de iniciar la prueba, se ha fijado arbitrariamente en la edad gestacional mínima en la que se podría considerar la posibilidad de intervención en caso de que se obtenga un resultado anormal (16). Esta edad lógicamente varía para cada centro y debe de ser cada Unidad Perinatal la que fije sus propios límites.
Las bases fisiopatológicas del perfil biofísico junto a la gran cantidad de literatura acumulada en los últimos años que sugiere una relación entre una puntuación baja del perfil biofísico y un peor resultado perinatal ha hecho que esta técnica se extienda rápidamente, sobre todo en Estados Unidos y Canadá. En Europa, por diferentes motivos, no ha llegado a extenderse tanto como en Norteamérica.
Con el fin de determinar si el perfil biofísico es un método seguro y eficaz para el control del bienestar fetal en las gestaciones de riesgo elevado, Alfirevic (17) presenta un meta-análisis en el que incluye cuatro estudios realizados durante los últimos años (Tabla 5). Cuando se compara con los métodos convencionales de monitorización fetal (habitualmente con CTG), el perfil biofísico no presenta efectos, ni beneficiosos ni deletéreos, sobre el resultado de la gestación. La única diferencia observada entre ambas procedimientos es que en el caso del perfil biofísico, en un estudio (18) se demuestra una mayor tasa de inducciones de parto tanto de forma global (OR:2.10; IC 95%:1.10-4.01) como por alteraciones del bienestar fetal (OR: 3.33; IC 95%:1.60-6.92). El resto de los parámetros estudiados (tasa de cesáreas, sufrimiento fetal intraparto, test de Apgar, ingreso en la unidad neonatal, peso del recién nacido por debajo del 10.º percentil o mortalidad perinatal) no presentan diferencias tanto el control del bienestar fetal se realice con perfil biofísico o con los métodos cardiotocográficos tradicionales.
| Tabla 5. Perfil biofísico | ||||
| Variable | Estudios | Perfil biofísioco | Control convencional | OR (IC 95%) |
| Inducción del parto | 1 | 43/72 | 30/73 | 2.10 (1.10-4.01) |
| Inducción del parto por alteración del bienestar fetal | 1 | 28/72 | 11/73 | 3.33 (1.60-6.92) |
| Cesáreas | 1 | 13/72 | 7/73 | 2.03 (0.79-5.20) |
| Cesáreas por distrés fetal | 2 | 63/751 | 50/701 | 1.19 (0.81-1.75) |
| Sufrimiento fetal intraparto | 1 | 14/279 | 25/373 | 0.74 (0.39-1.43) |
| Test de Apgar 5'' < 7 | 4 | 37/1400 | 32/1428 | 1.21 (0.75-1.96) |
| Ingreso Unidad Neonatal | 1 | 0/72 | 2/73 | 0.14 (0.01-2.18) |
| Peso recién nacido < 10.º percentil | 1 | 9/279 | 17/373 | 0.71 (0.32-1.56) |
| Mortalidad perinatal (sin MC) | 3 | 3/1122 | 2/1058 | 1.42 (0.25-8.20) |
| Mortalidad perinatal | 4 | 13/1405 | 11/1434 | 1.30 (0.58-2.92) |
| OR: odds ratio IC 95%: intervalo confianza del 95% MC: malformaciones congénitas mayores | ||||
Desde un punto de vista práctico y a modo de resumen, los datos y las evidencias actuales no permiten establecer una conclusión definitiva sobre los beneficios (si los tiene) del perfil biofísco como prueba para el control del bienestar fetal anteparto. Sin embargo como hemos visto el número total de pacientes incluidas en el meta-análisis es tan sólo de 2.839. Dado que las tasas tanto de mortalidad perinatal (8 por mil) como de test de Apgar bajo (2,4%) fueron bastante reducidas, habrá que asumir que el perfil biofísico no es ajeno a estos buenos resultados. No obstante, al igual que antes veíamos con el test basal, se precisarían más de 10.000 pacientes para poder demostrar una mejora significativa de la mortalidad perinatal. Además, el impacto que el perfil biofísico tiene sobre las intervenciones obstétricas, la hospitalización prenatal, la morbilidad neonatal o la satisfacción de los padres no ha sido prácticamente estudiado. Es importante también analizar detenidamente los resultados y así podemos observar cómo la razón del incremento de inducciones de parto en el estudio de Alfirevic (18) fue debido al distinto tipo de estudio efectuado para la valoración del líquido amniótico en los dos grupos más que al perfil biofísico en sí. Mientras que en el grupo del perfil biofísico el líquido amniótico se valoró mediante el índice de líquido amniótico, en el grupo control el estudio se practicó a través de la valoración del diámetro máximo de las lagunas de líquido amniótico.
De cara al futuro y hasta que no se realicen estudios controlados más amplios, queda por tanto pendiente de validar la utilidad del perfil biofísico como test de bienestar fetal anteparto.
FLUXOMETRIA DOPPLER
La primera descripción acerca del uso del doppler en el estudio de la arteria umbilical data de 1977 (19). Desde entonces, la velocimetría doppler y el estudio del flujo sanguíneo de los vasos placentarios y fetales ha facilitado, en gran medida, la comprensión y la interpretación de la fisiología fetal, abriendo nuevas posibilidades para el estudio y la vigilancia del bienestar fetal. Durante los últimos años se ha producido una gran difusión de este método diagnóstico debido a la mejora del instrumental y a la aparición del doppler pulsado y el doppler color.
Este estudio hemodinámico se basa en la evaluación de la onda de velocidad de flujo en diferentes vasos fetoplacentarios. Los vasos más estudiados son en la madre, las arterias uterinas y arcuatas; en la placenta, las arterias umbilicales y en el feto, la cerebral media, carótida, aorta torácica y renal. Al poder ser estudiada prácticamente toda la anatomía fetal, se trata de establecer si el feto está respondiendo ante un insulto hipóxico con una centralización circulatoria como mecanismo de compensación. Por ello es importante disponer de curvas de normalidad para cada uno de los vasos estudiados así como para los diferentes índices que se emplean en su medición.
A pesar de ser una técnica con poco tiempo de evolución, es el procedimiento biofísico de control del bienestar fetal que más ha sido evaluado en estudios randomizados. Un vaso que se ha relacionado frecuentemente con el «estado fetal» y que además es de fácil acceso es la arteria umbilical. En ella se han centrado la mayoría de los estudios publicados hasta la actualidad, tanto en gestaciones de riesgo elevado como en gestaciones de bajo riesgo.
DOPPLER UMBILICAL EN GESTACIONES DE RIESGO ELEVADO
En una reciente revisión, Neilson (20) identifica 20 ensayos randomizados en que se comparan los resultados entre dos grupos de pacientes gestantes de riesgo elevado, uno controlado con doppler de la arteria umbilical (en un ensayo se completó con el estudio de las arterias uteroplacentarias) y otro grupo sin dicho estudio. En la mitad de los ensayos también las pacientes del grupo control fueron controladas con doppler, pero su resultado era desconocido para el clínico que las atendía. Finalmente 11 estudios cumplían todos los requisitos propuestos inicialmente y que era investigar si la onda de velocidad del flujo en la arteria umbilical mejoraba la vigilancia de la gestación y los resultados perinatales en este grupo de gestantes de riesgo.
En la tabla 6 podemos observar cómo, aunque sin significación estadística, las pacientes controladas con doppler de la arteria umbilical presentaban una reducción del 29% en la mortalidad perinatal (OR: 0.71; IC 95%: 0.50-1.01). Esta reducción se observó en casi todos los estudios. Aunque ninguno de ellos presentaba significación estadística en este parámetro, la tendencia era siempre hacia una reducción de las tasas de mortalidad perinatal. En cuanto al control de la gestación, se puede observar cómo el grupo vigilado con doppler umbilical presentaba también una reducción significativa de la tasa de ingresos anteparto (OR: 0.56; IC 95%: 0.43-0.72), de inducciones del parto (OR: 0.83; IC 95%: 0.74-0.93) y de finalización electiva de la gestación (OR: 0.86; IC 95%: 0.77-0.96). Respecto del parto y del recién nacido no se pudo demostrar ninguna otra diferencia significativa entre ambos grupos salvo una menor tasa de cesáreas indicadas por distrés fetal en el grupo estudio (OR: 0.42; IC 95%: 0.24-0.71).
| Tabla 6. Estudio doppler en arteria umbilical en gestaciones de alto riesgo | ||||
| Variable | Estudios | Perfil | Control | OR (IC 95%) |
| Mortalidad perinatal | 11 | 53/3433 | 75/3532 | 0.71 (0.50-1.01) |
| Mortalidad anteparto | 11 | 24/3433 | 36/3532 | 0.68 (0.41-1.12) |
| Mortalidad neonatal | 11 | 29/3410 | 39/3499 | 0.75 (0.46-1.21) |
| Mortalidad perinatal (sin MC) | 11 | 38/3433 | 54/3532 | 0.71 (0.47-1.07) |
| Mortalidad anteparto (sin MC) | 11 | 17/3433 | 30/3532 | 0.58 (0.32-1.02) |
| Mortalidad neonatal (sin MC) | 11 | 21/3411 | 24/3499 | 0.87 (0.48-1.57) |
| Ingreso anteparto | 3 | 200/558 | 262/547 | 0.56 (0.43-0.72) |
| Inducción del parto | 9 | 786/2598 | 920/2668 | 0.83 (0.74-0.93) |
| Finalización electiva de la gestación | 10 | 1115/2936 | 1243/3004 | 0.86 (0.77-0.96) |
| Parto < 37 semanas | 1 | 23/241 | 19/235 | 1.20 (0.64-2.26) |
| Parto < 34 semanas | 1 | 12/241 | 3/285 | 3.36 (1.20-9.38) |
| Parto instrumental | 3 | 14/396 | 19/392 | 0.73 (0.36-1.46) |
| Cesáreas | 8 | 609/2679 | 650/2743 | 0.94 (0.82-1.06) |
| Cesáreas electivas | 10 | 322/3036 | 313/3127 | 1.06 (0.90-1.26) |
| Cesáreas urgentes | 8 | 338/2679 | 385/2743 | 0.88 (0.75-1.03) |
| Cesáreas por distrés fetal | 2 | 18/322 | 41/316 | 0.42 (0.24-0.71) |
| Cesáreas intraparto | 5 | 214/1864 | 240/1947 | 0.93 (0.77-1.13) |
| Sufrimiento fetal intraparto | 3 | 83/475 | 100/509 | 0.81 (0.59-1.13) |
| Test de Apgar 1'' bajo | 4 | 155/949 | 140/972 | 1.14 (0.88-1.47) |
| Test de Apgar 5'' bajo | 7 | 72/2432 | 80/2516 | 0.92 (0.66-1.27) |
| Ingreso unidad neonatal | 9 | 475/3098 | 509/3193 | 0.94 (0.81-1.08) |
| Soporte ventilatorio | 4 | 51/949 | 47/972 | 1.14 (0.75-1.74) |
| Hemorragia intracraneal | 3 | 3/856 | 3/851 | 0.99 (0.20-4.94) |
| Enterocolitis necrotizante | 1 | 1/108 | 1/99 | 0.92 (0.06-14.7) |
| Encefalopatía hipóxica | 2 | 36342 | 36284 | 0.42 (0.10-1.87) |
| Peso recién nacido < 10.º percentil | 1 | 93/275 | 89/270 | 1.04 (0.73-1.48) |
| OR: odds ratio IC 95%: intervalo confianza del 95% MC: malformaciones congénitas | ||||
A criterio del autor del citado meta-análisis (20), se puede considerar que estos hallazgos son suficientes para justificar el uso del doppler umbilical en gestaciones de alto riesgo (sobre todo aquellas complicadas por un trastorno hipertensivo del embarazo o una sospecha de crecimiento intrauterino retardado) o bien que son suficientemente alentadores como para justificar una gran y definitivo ensayo. Sin embargo antes de aceptar esta técnica como un componente habitual de la vigilancia fetal es preciso demostrar inequívocamente los beneficios perinatales de su empleo clínico(21). En este sentido, los resultados que acabamos de ver parecen alentadores. Para el resto de los vasos fetales no disponemos en el momento actual de estudios controlados por lo que no existen evidencias que sean de utilidad clínica.
DOPPLER UMBILICAL EN GESTACIONES DE BAJO RIESGO
Aunque con menos frecuencia que en las gestaciones de riesgo elevado, también se ha estudiado el papel del doppler umbilical en el control de los embarazos de bajo riesgo. Recientemente se ha publicado un meta-análisis en el que se incluyen cuatro ensayos randomizados compuestos por pacientes con embarazos de bajo riesgo o bien con gestaciones no seleccionadas (22). Los resultados indican que el doppler umbilical, en este tipo de gestantes, no tiene efectos estadísticamente significativos sobre la mortalidad perinatal (OR: 0.90; IC 95%: 0.50-1.60). Y estos resultados se mantienen tanto en la población de bajo riesgo (OR: 0.51; IC 95%: 0.20-1.29) como en la población no seleccionada (OR: 1.28; IC 95%: 0.61-2.67). Tampoco existen diferencias entre ambos grupos en cuanto a la terminación del embarazo, sufrimiento fetal intraparto, tasa de cesáreas ni en los resultados perinatales inmediatos (Tabla 7).
| Tabla 7. Estudio doppler en arteria umbilical en gestaciones de bajo riesgo | ||||
| Variable | Estudios | Experimento | Control | OR (IC 95%) |
| Mortalidad perinatal | 4 | 27/5853 | 29/5522 | 0.90 (0.50-1.60) |
| Mortalidad perinatal (sin MC) | 3 | 21/4836 | 48/4515 | 1.04 (0.49-2.20) |
| Mortalidad fetal (sin MC) | 3 | 15/4838 | 15/4521 | 0.94 (0.42-1.98) |
| Ingreso anteparto | 3 | 1137/4838 | 1011/4521 | 1.04 (0.95-1.15) |
| Parto pretérmino | 3 | 210/4838 | 178/4521 | 1.09 (0.89-1.34) |
| Terminación electiva (*) | 4 | 1427/5853 | 1305/5522 | 1.03 (0.94-1.12) |
| Sufrimiento fetal intraparto | 3 | 189/4838 | 171/4521 | 1.05 (0.85-1.30) |
| Cesárea intraparto | 2 | 272/3506 | 257/3228 | 0.95 (0.80-1.14) |
| Apgar 1'' bajo | 2 | 213/3506 | 197/3228 | 0.96 (0.78-1.18) |
| Apgar 5'' bajo | 3 | 39/5853 | 46/5522 | 0.91 (0.71-1.17) |
| Soporte ventilatorio | 3 | 214/4838 | 210/4521 | 1.00 (0.82-1.21) |
| Ingreso unidad neonatal | 4 | 455/5853 | 396/5522 | 1.06 (0.92-1.22) |
| (*) cesárea electiva o inducción del parto MC: malformaciones congénitas OR: odds ratio IC 95%: intervalo confianza del 95% | ||||
En base a estos resultados, no se puede recomendar el empleo rutinario del doppler umbilical en las gestaciones de bajo riesgo dado que no se podido demostrar que tenga ningún efecto beneficioso sobre la salud materna o fetal. Sin embargo, los resultados de este meta-análisis también deben ser analizados con precaución dado el reducido número de pacientes incluidas. Para demostrar una reducción en la mortalidad perinatal similar a la vista en las gestaciones de riesgo elevado, se necesitarían alrededor de 15.000 casos en cada grupo, dado que la prevalencia de muerte perinatal o de morbilidad es muy baja en esta población. Si el objetivo fuera reducir la mortalidad perinatal del 5 al 4 por mil, se necesitarían alrededor de 70.000 casos en cada grupo. Por lo tanto, para evitar una muerte perinatal sería necesario practicar 1.000 estudios doppler umbilical (22).
OTRAS TÉCNICAS EMPLEADAS PARA EL ESTUDIO DEL BIENESTAR FETAL ANTEPARTO
Otros procedimientos que se pueden emplear para conocer y evaluar el estado fetal anteparto son la amnioscopia, la valoración del volumen del líquido amniótico, el estudio del comportamiento fetal y la cordocéntesis. Sin embargo, no disponemos en la actualidad de estudios comparativos sobre la eficacia de esta técnicas en el control anteparto del bienestar fetal.
AMNIOSCOPIA
La amnioscopia es desde hace unos años objeto de un enconado debate entre sus defensores y aquellos que dudan de su eficacia como prueba para el diagnóstico del bienestar fetal. En este sentido, la utilidad principal de la amnioscopia sería la detección de la existencia de líquido amniótico teñido de meconio como dato de una posible hipoxia fetal. Y es en este punto en el que la controversia es máxima por cuanto no siempre que hay líquido teñido ha existido una hipoxia previa, mientras que en ocasiones tan sólo cuando el deterioro fetal es muy importante hay emisión de meconio.
De una forma desapasionada habría que señalar que en muchos Servicios de nuestro país, esta técnica ha perdido terreno en beneficio de otras pruebas biofísicas no invasivas (CTG, ecografía, doppler...), mientras que en otros, y a pesar del número importante de falsos positivos y negativos que tiene la amnioscopia, se sigue empleando como técnica coadyuvante en el diagnóstico del estado fetal por cuanto en muchos casos avisa del posible riesgo fetal y porque además reúne varios de los requisitos que se le piden a una prueba diagnóstica: ser fácil de ejecutar, con pocos riesgos y de bajo coste (23).
Lo que es evidente es que, ante una amnioscopia con líquido teñido de meconio, es imprescindible poner en marcha otras técnicas que aclaren el estado fetal, al tiempo que se debe pensar en la extracción fetal.
VOLUMEN DE LÍQUIDO AMNIÓTICO
Bien sea formando parte como hemos visto del perfil biofísico clásico o bien del perfil biofísico reducido, hoy en día es muy frecuente proceder a la valoración subjetiva o semicuantitativa del volumen de líquido amniótico (VLA) dentro del estudio del bienestar fetal anteparto. Su utilidad radica en que las tasas de mortalidad perinatal se incrementan conforme se reduce el VLA. De igual manera las complicaciones tanto maternas como fetales son mayores cuando existe un hidramnios. En este caso son más frecuentes las malformaciones congénitas. En el caso del oligoamnios además de poder estar asociado a malformaciones, puede constituir un signo de disfunción placentaria, asociándose con frecuencia al crecimiento intrauterino retardado, a la asfixia intraparto y a la muerte fetal. No debemos olvidar que la producción de orina por parte del feto constituye la principal fuente de líquido amniótico en la segunda mitad de la gestación.
Se han propuesto varios métodos ecográficos para la determinación del VLA, cada uno de ellos con sus ventajas y sus inconvenientes. Hoy en día quizá los métodos que más se emplean para la valoración del VLA son los métodos «subjetivos», en los que el observador compara la cantidad relativa de áreas líquidas anecoicas con el espacio ocupado por el feto. Aunque rápido y simple, este método requiere que el observador sea un ecografista experimentado y además la ausencia de un resultado numérico es un claro inconveniente. Aunque es un método de difícil repetitividad, los ecografistas con experiencia identifican de forma bastante fiable a las pacientes con oligoamnios.
Entre los métodos semicuantitativos de valoración del VLA, la técnica más extendida es la del llamado «índice de líquido amniótico» (ILA), que consiste en la suma de la máxima bolsa de líquido de cada uno de los cuatro cuadrantes del útero. Se considera que existe oligoamnios severo cuando la suma es < 5 cm, oligoamnios leve si está entre 5-8 cm e hidramnios si es > 20-25 cm. Esta técnica del ILA se ha demostrado que refleja de forma adecuada y repetible el verdadero volumen de líquido amniótico (24).
CONDUCTA FETAL
En los últimos años asistimos a un incremento del interés por la valoración fetal a través de su comportamiento. A partir de los estudios de Nijhuis (25) se han definido cuatro estados de comportamiento fetal según sean las características de los movimientos fetales, respiratorios y oculares, así como la respuesta de la FCF. Se puede observar cómo a partir de las 36-38 semanas de gestación, el feto sano es capaz de establecer estados de comportamiento similares a los del lactante humano.
Los estados conductuales se denominan de 1F a 4F. El feto en el estado 1F rara vez muestra aceleraciones de la FCF y ocasionalmente presenta movimientos corporales globales. La variabilidad de la FCF suele estar disminuida. Viene a representar un estado de sueño tranquilo. En el estado 2F (estado de sueño activo), el feto muestra frecuentes movimientos corporales que se acompañan de aceleraciones de la FCF, de movimientos oculares y una mayor variabilidad de la FCF. El estado 3F también se acompaña de movimientos oculares pero no incluye movimientos corporales ni aceleraciones de la FCF. Por último, el estado 4F se caracteriza por movimientos corporales globales continuos. Casi todos los fetos con CTG basal reactivo suelen estar incluidos en los estados 2F a 4F (9).
Este tipo de evaluación fetal es difícil y complicado. Se precisan dos ecógrafos y un cardiotocógrafo y para poder extraer conclusiones válidas habría que realizar la exploración varias veces al día y cada una de ellas con una duración prolongada. Por ello este tipo de estudio, de momento, queda limitado para la investigación sin que se use en la clínica diaria.
CORDOCÉNTESIS
Al menos en teoría, es posible el estudio del bienestar fetal mediante la obtención de sangre fetal tras la punción del cordón umbilical. Sin embargo, no es una técnica que se emplee habitualmente con tal finalidad dado que presenta grandes inconvenientes: una elevada morbilidad y además la determinación del pO2, pCO2, pH y del exceso de bases tan sólo nos proporciona una imagen instantánea del equilibrio ácido/base en el momento de su realización, que no parece que tenga valor a la hora de valorar la aparición de una posible lesión cerebral fetal(26). Mientras no se disponga de un marcador bioquímico de hipoxia fetal no parece que la cordocéntesis tenga justificación como procedimiento a emplear para el estudio del bienestar fetal anteparto.
MONITORIZACIÓN HORMONAL
No quisiera finalizar esta revisión sin mencionar siquiera un método de evaluación fetal anteparto que, a pesar del predicamento que tuvo en su momento, forma parte ya de la historia reciente de nuestra especialidad. Las determinaciones en orina y/o sangre de la mujer embarazada de una serie de productos específicos de la unidad fetoplacentaria (estriol urinario o plasmático, lactógeno placentario, ß1-glucoproteína específica o diferentes enzimas de origen placentario) no se emplean ya como marcadores clínicos del bienestar fetal, función placentaria o desarrollo fetal. Aunque algunas de estas sustancias se siguen determinando durante la gestación, no se realizan para el estudio del bienestar fetal sino con finalidad investigadora en unos casos o clínica en otros (selección de gestantes con riesgo de cromosomopatía fetal, diagnóstico de la gestación, embarazo ectópico, control evolutivo de la enfermedad trofoblástica, etc.).
Los dos únicos estudios controlados en que se analizaba el efecto que tenían los tests hormonales sobre los resultados perinatales y el pronóstico fetal en gestaciones de riesgo elevado, se realizaron durante los años 70. Uno de ellos analizaba el valor del estriol plasmático y el otro el beneficio del LPH y de ellos no se puede deducir su utilidad como procedimientos para el control del bienestar fetal (27).
Pero es que además estas pruebas bioquímicas presentaban grandes inconvenientes como eran la gran variabilidad de los resultados, la necesidad de seriación de las pruebas con lo que se encarecía notablemente el procedimiento y finalmente un resultado que dependía de demasiados factores exógenos con lo que su sensibilidad era baja y su valor predictivo escaso. Por todas estas razones, en la actualidad se han abandonado los tests bioquímicos como pruebas para el estudio del bienestar fetal y han sido sustituidos por diversas pruebas biofísicas (CTG, ecografía, etc) que además de no tener los citados inconvenientes, presentan una sensibilidad y una especificidad muy superior.
CONCLUSIONES
De la revisión efectuada, resulta cuando menos complicado poder extraer conclusiones definitivas por varias razones. En primer lugar, casi todos los trabajos que analizan los diferentes métodos de control del bienestar fetal se han realizado en poblaciones de riesgo elevado por lo que la información sobre su valor en poblaciones de bajo riesgo es muy reducida. Además existen grandes diferencias en cuanto a los protocolos para la realización e interpretación de las diferentes pruebas en los distintos centros y en tercer lugar, los estudios randomizados que se han realizado hasta la actualidad presentan, para algunas pruebas, ciertos inconvenientes importantes por lo que su interpretación no es fácil. Finalmente habría que señalar que algunos procedimientos no han sido analizados bajo el prisma de la Medicina de la Evidencia, por lo que se siguen manteniendo ciertos criterios que en algunos casos pueden ser discutibles.
En las gestaciones de bajo riesgo no parece indicado iniciar el estudio del bienestar fetal antes de las 40 semanas de gestación, mientras que en las gestaciones de riesgo elevado será la propia patología la que señale cuándo se debe de comenzar el estudio, así como la periodicidad del mismo.
En cualquier caso, la prueba más extendida para valorar la salud fetal antes del parto es el test basal, probablemente porque es una prueba fácil de realizar y de interpretar. Sin embargo es un test que presenta una alto índice de falsos positivos. Por tanto un test basal no reactivo debe de comprobarse con una segunda prueba de bienestar fetal. En estos casos se puede emplear la EVA que ha demostrado que reduce tanto el tiempo necesario para la realización del test basal como la incidencia de resultados dudosos o falsos positivos o se puede realizar un test de oxitocina. En algunos centros un test basal no reactivo se sigue de un perfil biofísico. Cualquiera que sea el procedimiento empleado para confirmar el test basal no reactivo, si los resultados de la EVA, del test de oxitocina o del perfil biofísico son normales, la prueba se repetirá a intervalos semanales en los casos de bajo riesgo y en función del proceso que sentó la indicación si son de riesgo elevado.
Muchos centros realizan un perfil biofísico modificado en vez del estudio completo. Si todos los parámetros ecográficos son normales, algunos autores recomiendan no realizar el test basal y se asigna una puntuación de ocho que como indica bienestar fetal, no requiere de la cardiotocografía para mejorarla. Otro enfoque sería la determinación tan sólo del volumen de líquido amniótico junto a un test basal pues son los dos parámetros que parecen tener una mayor importancia para predecir el bienestar fetal. En cualquier caso parece evidente que este procedimiento ha de quedar relegado, de momento, para el estudio del bienestar fetal en gestaciones de riesgo.
Los estudios doppler de la circulación tanto materna como fetal han demostrado una buena asociación entre sus índices alterados y varios trastornos del embarazo así como con resultados perinatales adversos. Todo ello parece hablar de la posible utilidad de esta técnica para el control del bienestar fetal en gestaciones de riesgo perinatal elevado. Los meta-análisis presentan resultados que parecen alentadores respecto de la utilidad de esta técnica en este grupo de gestantes de alto riesgo. Los resultados actuales, por el contrario, no avalan su uso en gestaciones de bajo riesgo.
Durante los próximos años no es probable que se realicen grandes estudios que puedan solventar nuestras actuales dudas sobre la utilidad de los diferentes procedimientos que se emplean para el control del bienestar fetal. Seguirá siendo, por tanto, un tema muy controvertido y objeto de enconados debates.
BIBLIOGRAFIA
1. Fabre, E., Pérez Hiraldo, M. P., González de Agüero, R., De Agustín, J. L. Limitaciones de los estudios del equilibrio ácido/base fetal intraparto. Prog Obstet Ginecol 1995;38(S1):S38-S56.
2. Rayburn, W. F. Fetal movement monitoring. Clin Obstet Gynecol 1995;38:59-67.
3. González, N. L. , Trujillo, J, L., Parache, J. Recuento materno de los movimientos fetales. En: Manual de Asistencia al Embarazo Normal. Fabre, E. (Ed). Capítulo 18. pp 345-360. 1993.
4. Neilson, J. P. Routine formal fetal movement (FM) counting [revised 12 May 1994]. In: Keirse, M. J. N. C., Renfrew, M. J. , Neilson, J. P., Crowther, C. (eds). Pregnancy and Childbirth Module. In: The Cochrane Pregnancy and Childbirth Database [database on disk and CDROM]. The Cochrane Collaboration; Issue 2, Oxford: Update Software; 1995. Available from BMJ Publishing Group, London.
5. Neldam, S. Fetal movements as an indicator of fetal well-being. Danish Med Bull 1983: 30:274-278.
6. Grant, A. M., Elbourne, D. R., Valentin, L., Alexander, S. Routine formal fetal movement counting and risk of antepartum late death in normally formed singletons. Lancet 1989;2:345-349.
7. Gallo, M. Test basal. En: Manual de Asistencia al Embarazo Normal. Fabre, E. (Ed). Capítulo 20. pp 369-385. 1993.
8. Paul, R. H., Miller DA. Nonstress test. Clin Obstet Gynecol 1995;38:3-10.
9. Smith, C. V. Vibroacoustic stimulation. Clin Obstet Gynecol 1995;38:68-77.
10. González, N. L., Trujillo, J. L., Parache, J. Estimulación vibro-acústica fetal. En: Manual de Asistencia al Embarazo Normal. Fabre, E. (Ed). Capítulo 21. pp 387-406. 1993.
11. Neilson, J. P. Fetal vibroacoustic stimulation before labour. [revised 12 May 1994]. In: Keirse, M. J. N. C., Renfrew, M. J., Neilson, J. P., Crowther, C. (eds). Pregnancy and Childbirth Module. In: The Cochrane Pregnancy and Childbirth Database [database on disk and CD ROM]. The Cochrane Collaboration; Issue 2, Oxford: Update Software; 1995. Available from BMJ Publishing Group, London.
12. Tongsong, T., Piyamongkol, W. Comparison of the acoustic stimulation test with nonstress test. A randomized, controled clinical trial. J Reprod Med 1994;39:17-20.
13. Neilson, J. P. Cardiotocography for antepartum fetal assessment [revised 12 May 1994]. In: Keirse, M. J. N. C., Renfrew, M. J., Neilson, J. P., Crowther, C. (eds). Pregnancy and Childbirth Module. In: The Cochrane Pregnancy and Childbirth Database [database on disk and CD ROM]. The Cochrane Collaboration; Issue 2, Oxford: Update Software; 1995. Available from BMJ Publishing Group, London.
14. Thacker, S., Berkelman, R. L. Assessing the diagnostic accuracy and efficacy of selected antepartum fetal surveillance techniques. Obstet Gynecol Survey 1986;41:121-141.
15. Manning, F. A., Platt, L. D., Sipos, L. Antepartum fetal evaluation: development of a new biophysical profile. Am J Obstet Gynecol 1980;136:787-795.
16. Manning, F. A. Dynamic ultrasound-based fetal assessment: the fetal biophysical profile score. Clin Obstet Gynecol 1995;38:26-44.
17. Alfirevic, Z., Neilson, J. P. Biophysical profile for fetal assessment in high risk pregnancies (Cochrane review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 1998. Oxford: Update Software.
18. Alfirevic, Z., Walkinshaw, S. A. A randomised controlled trial of simple compared with complex antenatal fetal monitoring after 42 weeks of gestation. Br J Obstet Gynaecol 1995; 102:638-643.
19. Fitzgerald, D. E., Drumm, J. E. Non-invasive measurement of the human circulation using ultrasound: a new method. Br Med J 1977:2:1450-1451.
20. Neilson, J. P., Alfirevic Z. Doppler ultrasound in high risk pregnancies (Cochrane review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 1998. Oxford: Update Software.
21. Maulik, D. Doppler ultrasound velocimetry for fetal surveillance. Clin Obstet Gynecol 1995;38:91-111.
22. Goffinet, F., Paris-Llado, J., Nisand, I., Bréart, G.. Umbilical artery doppler velocimetry in unselected and low risk pregnancies: a review of randomised controlled trials. Br J Obstet Gynaecol 1997;104:425-430.
23. Navarrete, L., Fabre, E. Amnioscopia. En: Manual de Asistencia al Embarazo Normal. Fabre E (Ed). Capítulo 19. pp 361-367. 1993.
24. Moore, T. R. Assessment of amniotic fluid volume in at-risk pregnancies. Clin Obstet Gynecol 1995;38:78-90.
25. Nijhuis, J. G. Behavioural states: concomitants, clinical implications and the assessment of condition of the nervous system. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1986;21:301-305.
26. Carrera, J. M. Marcadores bioquímicos de hipoxia fetal. Prog Obst Gin 1995;38(S1):S8-S25.
27. Cloherty, L. J, Neilson, J. P. Hormonal placental function tests in high risk pregnancies (Cochrane review). In: The Cochrane Library, Issue 3, 1998. Oxford: Update Software.