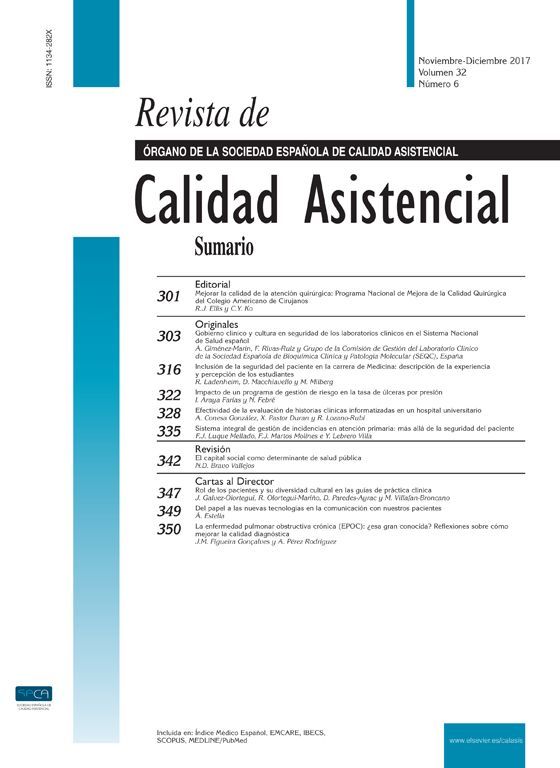Verificar la efectividad de un programa teórico-práctico de entrenamiento para el manejo del estrés, destinado a profesionales y estudiantes de las carreras de Farmacia y Bioquímica. Discutir la importancia del mismo como complemento de la educación académica clásica, así como su potencial aplicación en la atención farmacéutica.
Materiales y métodosLos participantes fueron 27 estudiantes y 26 profesionales. Se implementó un programa de 10 encuentros destinado a mejorar el afrontamiento del estrés. Como grupo control se asignaron al azar 10 estudiantes y 10 profesionales. Se utilizaron como indicadores de eficacia las mediciones pre-post de cortisol salival y el nivel de ansiedad.
ResultadosDespués del programa disminuyó significativamente el nivel de cortisol salival en los estudiantes y profesionales, mientras que en el grupo control de estudiantes aumentó significativamente. Por otro lado los niveles de ansiedad disminuyeron significativamente en estudiantes y profesionales.
ConclusionesEste tipo de programa piloto evidenció ser efectivo en estudiantes. En el caso de los profesionales se necesitaría aumentar el tamaño de la muestra para alcanzar una potencia estadística aceptable. Teniendo en cuenta la transformación del ejercicio profesional del farmacéutico hacia la atención farmacéutica, creemos valiosa la formación en competencias y actitudes como las descritas en este trabajo.
The beneficial results of a theory-practice pilot stress management program for Pharmacy and Biochemistry professionals and students. Its importance as a complement of traditional academic education, as well as its potential for Pharmaceutical Care is also discussed.
Materials and methodsA total of 27 students and 26 professionals took part in a program of 10 sessions, aimed at improving stress management. Ten of the students and 10 professionals were randomly assigned to control groups. Salivary cortisol levels and anxiety level tests before and after the program were used to assess efficacy.
ResultsBoth the cortisol and the anxiety levels significantly decreased among students and professionals after the program, whereas it significantly increased in the student control group. Anxiety levels significantly decreased in both students and professionals.
ConclusionsThis type of pilot program proved effective for students. In the case of health professionals, the sample size needs to be increased in order to achieve an acceptable level of statistical power. Considering the shift of the pharmaceutical profession towards Pharmaceutical Care, the training of competences and attitudes like those described in this work could be of value.
El estrés es una respuesta normal y adaptativa imprescindible para la supervivencia, mediada por el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HPA). Está demostrado que su activación continua y prolongada conlleva la aparición del estrés crónico1. Actualmente los altos niveles de estrés crónico en la población afectan y ponen en riesgo la salud de millones de personas. De hecho, en la literatura figuran numerosos ejemplos en donde la presencia de situaciones estresantes, físicas o psíquicas, aumentan la incidencia de cardiopatías2,3. Si bien los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales (diabetes, colesterol, tabaco, factores genéticos, obesidad, hipertensión, actividad física y dieta) desempeñan un papel importante en el desarrollo y progresión de cardiopatías isquémicas4, los factores emocionales o psicosociales (estrés, ansiedad, depresión, etc.) podrían explicar alrededor de la mitad de sus causas5,6.
Las consecuencias negativas del estrés son padecidas por los estudiantes y los profesionales de las carreras de ciencias de la salud y por sus pacientes. Con respecto a los estudiantes universitarios el estrés es un factor que interfiere con el aprendizaje7, estando íntimamente relacionado su estado psicológico con su rendimiento académico8. Otros investigadores han encontrado que el estrés percibido y las habilidades que tengan los estudiantes en su manejo se pueden utilizar como predictores del grado de satisfacción futuro en la vida9. Entre los estresores más comunes se encuentran los exámenes y la sobrecarga académica10, como también la mala comunicación con los compañeros y/o la falta de apoyo social11.
Con respecto a los profesionales de las ciencias de la salud el estrés padecido se traduce en general en un desempeño inadecuado en relación con las personas que reciben sus cuidados12.
En la literatura se encuentra amplia información sobre programas efectivos para mejorar el afrontamiento del estrés tanto en estudiantes13–15 como en profesionales16,17 o trabajadores en general18,19. En lo que respecta a universidades de Argentina hasta hoy solo tenemos conocimiento de actividades que realiza nuestro equipo en la Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFyB) de la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 2002 se dictan seminarios, talleres, cursos y programas extracurriculares con el objetivo de trabajar en la prevención primaria y mejorar el afrontamiento del estrés de estudiantes y profesionales, para formar profesionales críticos y comprometidos en el cuidado de la propia salud y la de sus pacientes. Los programas se estandarizaron y validaron, midiendo su efectividad mediante variables psicofisiológicas (test psicológicos, frecuencia respiratoria y nivel de la hormona cortisol salival) antes y después de su implementación20–22. Las variables psicológicas que se midieron fueron los niveles de ansiedad, depresión y enojo, indicadores de estrés psicológico que con frecuencia se encuentran aumentados en la mayoría de los desórdenes emocionales23. Por otro lado se evaluó el nivel de cortisol salival, que es considerado el indicador neuroendocrino más común para medir de forma no invasiva el nivel de estrés24. Estos programas han sido efectivos, ya que la respuesta psicoendocrina de los estudiantes ha mejorado al finalizar los mismos20–22.
Los objetivos de este trabajo fueron evaluar la efectividad de un nuevo programa piloto teórico-práctico de entrenamiento para el manejo del estrés, destinado a profesionales y estudiantes de las carreras de Farmacia y Bioquímica y valorar su potencial aplicación como complemento tanto de la educación académica clásica como en la atención farmacéutica.
MétodoParticipantesSe invitó a participar a los estudiantes y graduados registrados en la base de datos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires vía correo elctrónico. Se informó sobre el carácter voluntario de la participación, los criterios de exclusión (cualquier tipo de enfermedad crónica o aguda), los contenidos a desarrollar, la carga horaria y las mediciones pre-post a realizar. Todas las actividades se desarrollaron dentro del calendario académico entre los meses de marzo y diciembre. La finalización del programa coincidió con el período de exámenes.
Se inscribieron 63 personas, de las cuales 53 conformaron la muestra final. Las causas de exclusión fueron no completar las actividades o las mediciones que requería el estudio. Dicha muestra final estuvo compuesta por 27 estudiantes (92% mujeres, edad media: 22±2 años) y 26 farmacéuticos y/o bioquímicos (90% mujeres, edad media: 45±12 años). El grupo de intervención quedó constituido por 17 estudiantes y 16 profesionales. Para la conformación del grupo control se asignaron al azar 10 estudiantes y 10 profesionales, a quienes se les midieron todas las variables al mismo tiempo que a los integrantes del grupo de intervención. Posteriormente se les invitó a participar en el siguiente programa que se realizara.
Este estudio cumplió con los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos según la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. El protocolo de trabajo fue presentado y aprobado para su implementación a través del Subsidio de Extensión Universitaria de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires.
IntervenciónEl programa consistió en 10 encuentros de 2horas aproximadas de duración, con formato de seminarios y talleres participativos. Cada encuentro se dividió en: introducción al tópico del día (40-50min), práctica formal de ejercicios de respiración diafragmática, respuesta de relajación y meditación-visualización (20-30min), y discusión final entre los participantes (30-40min). Los tópicos tratados fueron: estrés agudo y crónico, fisiología del estrés, respiración diafragmática, respuesta de relajación, conexión cuerpo-mente, locus de control, reestructuración cognitiva, resolución de problemas, manejo del tiempo, metas a corto, mediano y largo plazo y ejercicios de imaginación guiada.
El programa incluyó técnicas cognitivo-conductuales de manejo del estrés siguiendo los principios del manual de entrenamiento de Meichenbaum25. Las mismas se basan en la premisa de que esquemas de tipo irracional (actitudes y creencias) producen pensamientos y/o imágenes que generan una conducta inadecuada. Así, por ejemplo, muchos pensamientos negativos contienen distorsiones o exageraciones, como el estilo de pensamiento catastrófico, donde se anticipan las peores posibilidades, los peores resultados, sin elementos reales para hacer tal juicio. Examinar esos pensamientos es el punto de partida en las intervenciones26,27. Por otro lado, el programa también incluyó técnicas cuerpo-mente28,29, como respiración diafragmática, respuesta de relajación, meditación y visualización guiada. Estas intervenciones han demostrado ser efectivas para disminuir el nivel de estrés30,31. Recurrir al uso de técnicas de visualización o imaginación guiada es otra forma de ayudar al cuerpo a alcanzar estados relajados y saludables; estas técnicas permiten crear un estado de íntima comunicación de la persona consigo misma mediante la evocación de imágenes en estados muy relajados, junto con el uso de los sentidos (visión, sabor, olor, textura, sonido) creando una fuerte conexión emocional entre el cuerpo y la mente. Actualmente se las considera una potente herramienta para ejercer un mejor autocontrol, y están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para aliviar el dolor32. Primeramente se enseñó cómo alcanzar un estado profundo de relajación física, para luego guiar, trabajar y crear imágenes que ayuden a entender y resolver problemas. El detalle completo del programa se encuentra descrito en la bibliografía21.
Se fijó una asistencia mínima del 70% para completar el programa. Se realizó una reunión preliminar destinada a aclarar cualquier tipo de dudas de los participantes, firmar el consentimiento informado, rellenar el test psicológico, definir pautas para el correcto muestreo de saliva y entregar el material para la recogida de muestras.
MedicionesLas mediciones previas se realizaron durante la semana previa al inicio del programa, mientras que las posteriores se realizaron durante la semana posterior a su finalización.
Las muestras para la determinación del nivel de cortisol en saliva, que es un indicador de su nivel en plasma, fueron obtenidas por los propios participantes mediante métodos no invasivos y libres de estrés. Por ser de importancia el momento del día y la hora de la toma de la muestra, se les pidió a todas las personas que salivaran espontáneamente dentro deun tubo inmediatamente después de despertarse (antes de salir de la cama y hacer cualquier otro tipo de actividad como lavarse los dientes, comer, fumar, etc.). Cada participante eligió el día para la toma de la muestra con el criterio de «elegir un día normal de trabajo entre martes y jueves», ya que es sabido que el nivel de cortisol es menor durante los fines de semana33.
Las muestras fueron refrigeradas hasta su proceso en el laboratorio, mediante la técnica de inmunoanálisis ECLIA ultrasensible, analizado en un equipo Modular E-170 (ROCHE®).
Se registró el nivel de ansiedad mediante el Inventario estado-rasgo de ansiedad de Spielberger34,35. Este inventario está compuesto por 40 ítems. Los primeros 20 evalúan ansiedad-estado, es decir que evalúa sentimientos subjetivos de tensión, aprehensión y nerviosismo acompañados de una activación del sistema nervioso autónomo. Estos estados aparecen en un momento dado, y pueden fluctuar a lo largo del tiempo. La persona percibe su medio como peligroso o amenazante. Los segundos 20 ítems evalúan ansiedad-rasgo. Este último se entiende como un patrón de comportamiento con tendencia relativamente estable que determina diferencias individuales en las reacciones ansiosas. Las diferencias individuales, según el autor, reflejan la frecuencia e intensidad con que esos estados han sido experimentados en el pasado y la probabilidad de que esa reacción se manifieste en el futuro. Los valores entre 20 y 40 se asocian con una ansiedad moderada.
Análisis de datosLos resultados se expresaron en medias y desviación estándar (DS).
Para realizar el análisis de los grupos a tiempo cero se utilizó un ANOVA de un factor. Se realizaron estudios a posteriori mediante el test de Tukey.
Se usó el test de Wilcoxon para investigar diferencias pre y post en las variables a medir.
Se utilizó la correlación de Spearman para determinar la relación entre las variables cortisol y ansiedad.
Se calculó en cada caso la potencia estadística para un alfa de 0,05 (para una prueba de 2 colas), utilizando los correspondientes tamaños de efecto observados en los cálculos respectivos; para cada cálculo se utilizó el tamaño de efecto obtenido. Se estimó la potencia estadística a partir del poder de una prueba paramétrica equivalente, la prueba «t» para medidas relacionadas, pero haciendo los ajustes correspondientes para compensar la eficiencia de poder relativa de la prueba no paramétrica, en este caso la prueba de Wilcoxon.
Se utilizó el programa SPSS versión 17.0.
En todos los casos el nivel de significación se fijó en p<0,05.
ResultadosNo se encontraron diferencias en ninguna de las variables estudiadas entre los grupos de profesionales y estudiantes y sus respectivos controles en las determinaciones preintervención (tabla 1).
Comparación de variables pre-post de todos los grupos
| Variable dependiente | Grupo | PreaValor±DS | PostValor±DS | Test Wilcoxon | Potencia estadística |
| Cortisol (μg/dl) | Estudiante | 1,08±0,58 | 0,76±0,23 | Z=–2,676; p=0,007 | 0,75 |
| FFYB | 1,50±2,10 | 0,72±0,65 | Z=–2,017; p=0,044 | 0,24 | |
| Control estudiante | 1,35±0,89 | 2,36±1,48 | Z=–2,805; p=0,005 | 0,98 | |
| Control FFYB | 0,86±0,96 | 1,10±1,69 | N.s. | 0,10 | |
| Ansiedad estado | Estudiante | 40±13 | 39±8 | N.s. | 0,40 |
| FFYB | 42±7 | 37±10 | Z=–2,280; p=0,023 | 0,57 | |
| Control estudiante | 43±6 | 43±1 | N.s. | 0,42 | |
| Control FFYB | 42±13 | 42±15 | N.s. | 0,03 | |
| Ansiedad rasgo | Estudiante | 46±10 | 42±10 | Z=–2,908; p=0,004 | 0,69 |
| FFYB | 42±8 | 40±9 | N.s. | 0,19 | |
| Control estudiante | 45±6 | 46±7 | N.s. | 0,07 | |
| Control FFYB | 41±8 | 40±9 | N.s. | 0,05 |
FFYB: profesionales de farmacia y bioquímica; N.s.: no significativo.
Valores expresados como media ± desviación estándar (DS).
En los grupos de intervención disminuyeron significativamente los niveles de cortisol, tanto en estudiantes como entre los profesionales. En el grupo control de estudiantes el nivel de cortisol aumentó significativamente en la segunda determinación.
Los niveles de ansiedad-estado disminuyeron significativamente en el grupo de profesionales y los niveles de ansiedad-rasgo en el grupo de estudiantes (tabla 1).
No se encontraron correlaciones significativas entre las variables cortisol y ansiedad.
DiscusiónDel valor de la potencia estadística hallado para las diferencias significativas pre-post de los niveles de cortisol, se desprende que el tamaño de muestra en los grupos de estudiantes es adecuado, ya que un alto nivel de poder, en condiciones normales, se encuentra en valores iguales o superiores de 0,836. En cambio, en la población de profesionales se necesitarían muestras más grandes para poder hacer la misma afirmación.
En este trabajo se observa que el nivel de cortisol salival disminuye comparado contra sus propios valores iniciales, tanto en estudiantes como en profesionales después de la intervención.
El grupo control de estudiantes registró un aumento significativo en el cortisol salival post comparado con el inicial; este resultado puede ser debido a que las mediciones post coinciden siempre con el período de exámenes, período que es estresante para los estudiantes13,37. Este resultado evidencia el beneficio del programa en los estudiantes, permitiendo a los participantes realizar los exámenes con una activación menor del eje hipotálamo-pituitario-adrenal.
En el grupo control de profesionales no se hallaron diferencias significativas en ninguna de las variables pre-post; una explicación podría ser que este grupo no posee un estresor puntual.
Las poblaciones estudiadas tienen niveles iniciales altos de cortisol salival38 y de ansiedad23,34,35 comparadas con otras poblaciones normales en la literatura. Estos valores indican una población ansiosa, y son de esperar, ya que se han inscrito voluntariamente en el programa y casi todos declararon en el primer encuentro sentirse estresados y necesitar del curso; así mismo expresaron su agradecimiento al finalizar.
Con respecto al nivel de ansiedad, si bien se observa que este disminuyó significativamente en los profesionales y en los estudiantes, estos valores hay que tomarlos con precaución, debido al valor de la potencia estadística. Queda en evidencia que sería necesario aumentar el número de la muestra para alcanzar un mayor nivel de poder, y así asegurar que las diferencias significativas se deben a la intervención y no a la desviación típica de la muestra.
En esta población no se hallaron correlaciones entre las variables ansiedad y cortisol, lo cual coincide con lo encontrado en la bibliografía, donde se observan tanto valores altos39,40 como bajos41 de los niveles de la hormona asociados a la ansiedad.
Con respecto al contenido y formato del programa es destacable su carácter mixto, incluyendo tanto técnicas cognitivo-conductuales como de tipo cuerpo-mente, que han resultado efectivas en investigaciones previas tanto separadas como juntas28–31. En ese sentido, ofrecer un amplio abanico de técnicas da la posibilidad a los participantes de elegir y utilizar aquella que mejor se adapta a la propia necesidad.
Por otro lado, debido al formato pre-post del programa, no se puede determinar exactamente a partir de qué momento este comienza a ser efectivo, por lo cual sería interesante en estudios sucesivos realizar un seguimiento semanal para poder optimizar la duración del mismo.
Considerando que los profesionales de la salud, y en particular el farmacéutico oficinal, se encuentran en la puerta de entrada del sistema de salud para educar a los pacientes, es altamente beneficioso contar desde la facultad con programas que aporten soluciones para la problemática del estrés crónico. El asesoramiento al paciente con respecto a los síntomas provocados por el estrés incluye tanto lo farmacológico (productos de venta libre como analgésicos y productos herbarios) como también lo no farmacológico (técnicas de respiración diafragmática y relajación, entre otras). Que los estudiantes y los profesionales aprendan a manejar su propio estrés es el primer paso para transmitir este conocimiento a sus pacientes. Al respecto es pertinente citar el programa «Mi primer paciente»42 que se desarrolla en el Colegio de Farmacia de la Universidad de Louisiana, que se enseña a los estudiantes a tomar responsabilidad de su salud, siendo ellos mismos sus primeros pacientes. Abarca temas sobre la promoción de la salud, prevención de enfermedades, modificación de conductas hacia metas saludables, manejo del estrés, abuso de sustancias y nutrición. Cada alumno analiza su estado de salud, identifica posibles riesgos y adquiere estrategias para cambiar su estilo de vida y lograr las metas de salud propuestas. El lema del programa es la frase «Con el fin de influir en el cambio de la salud del mundo, primero tienes que asumir la responsabilidad de tu propia salud». Por todo ello es importante que los profesionales de la salud incorporen conocimientos y destrezas que ayuden a mejorar la calidad de vida propia y de la población, fomentando hábitos y estilos de vida saludables. En este sentido, el farmacéutico oficinal, dado el alto grado de accesibilidad y su conocimiento sobre medicamentos desempeña un papel clave en el manejo de los factores de riesgo cardiovascular y en la prevención de la enfermedad cardiovascular (ECV). En trabajos publicados y guías de actuación para el farmacéutico en pacientes hipertensos y en la prevención de la ECV43 se dan las pautas y recomendaciones para la detección de hipertensión arterial (HTA), los criterios de derivación al médico para iniciar la farmacoterapia antihipertensiva y también pautas para el seguimiento farmacoterapéutico en educación en salud. Esta última incluye medidas no farmacológicas para asegurar un cambio hacia un estilo de vida más saludable, incluyendo el alivio de síntomas de estrés.
Desde lo educativo es oportuno recordar las categorías de contenidos curriculares que según Coll et al. incluyen contenidos conceptuales (hechos, leyes, teorías), procedimentales (competencias, técnicas, estrategias) y actitudinales (valores, normas)44. Agregan incluso que las prácticas de la enseñanza se centran en el desarrollo de aquellos conocimientos en estado sólido, refiriéndose a los contenidos conceptuales, que son en principio más tangibles para abarcar en el aula. Por otra parte, lo procedimental y actitudinal parece encontrarse en estado líquido y gaseoso, respectivamente, y son más difíciles de llevar explícitamente al aula si los docentes se restringen a una didáctica tradicional. Por esta razón quedan con frecuencia perdidos en el programa curricular u ocultos en efímeras propuestas pedagógicas. Teniendo en cuenta la transformación del ejercicio profesional hacia la atención farmacéutica, encontramos que dentro de los desafíos que conlleva la formación del farmacéutico resulta necesario un fortalecimiento de los contenidos procedimentales y actitudinales especialmente relacionados con las ciencias sociales, humanísticas y de la comunicación. Desde esta perspectiva es útil contar con programas extracurriculares como los descritos en este trabajo, en tanto proporcionan herramientas pertinentes al respecto, con el objetivo de mejorar la capacidad personal de afrontamiento del estrés que los actuales y futuros profesionales podrían multiplicar y transferir a la educación sanitaria.
En el año 2008 se modificó el plan de estudios de la carrera de Farmacia en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, implementando la orientación de atención farmacéutica, que contiene en su currículum el desarrollo de trabajos prácticos sobre atención de pacientes ambulatorios e incluye contenidos sobre comunicación y optimización de la farmacoterapia. Se estimula el aprendizaje a través de casos clínicos y prácticas de comunicación mejorando las competencias profesionales. Se ha generado una conciencia creciente y un mayor interés en asumir este rol como prestadores responsables de un servicio adicional45–47. Desde la universidad fomentamos esta nueva orientación con expectativas de cambiar la manera en que el farmacéutico es considerado por otros profesionales de la salud y la comunidad en general, generando este nuevo perfil, que brinda contención y educación a los pacientes que acuden a un servicio de atención farmacéutica46.
Este trabajo tuvo una serie de limitaciones. La primera fue contar con un número pequeño de participantes, si bien como estudio piloto nos aportó las herramientas necesarias para plantear el próximo estudio con un tamaño de muestra más grande.
La segunda limitación fue haber tomado una sola muestra de cortisol salival, en lugar de realizar varias mediciones a distintos tiempos, o incluso el perfil a lo largo del día. Esto se debió fundamentalmente a la escasez de recursos y financiación. A la fecha no están establecidos aún los valores de corte en saliva que sean indicadores de niveles normales o elevados de estrés en una persona. De hecho hay controversia y no están aún diferenciados los niveles cortisol de una respuesta de activación normal ante un hecho estresante, de una respuesta desadaptativa de estrés crónico. Cabe aclarar que en la bibliografía un mal funcionamiento del eje se asocia a un perfil chato del mismo en la curva matutina de cortisol48,49. Por lo tanto, en trabajos futuros se prevé realizar el perfil matutino. Además se prevé incorporar la medición del nivel de cortisol en el cabello. Puesto que el pelo crece aproximadamente 1cm por mes, se ha postulado que 3cm de cabello reflejarían los niveles de cortisol a los que estuvo expuesto el individuo en los últimos 3 meses, con lo cual se dispondría de un biomarcador de estrés crónico50,51.
La tercera limitación fue el modo de selección. La selección voluntaria supone inevitablemente un sesgo de autoselección. Es de suponer que los que se inscriben en el programa es porque lo necesitan, y de alguna forma se consideran estresados. Por otro lado una selección de tipo aleatorio podría generar una respuesta de no participación por aquellos que no lo necesitan, y de alguna forma se estaría sesgando también la muestra.
Finalmente, si bien este trabajo sugiere que los programas son efectivos, ya que los participantes mejoran su respuesta psicoendocrina, no mide cómo repercuten estos conocimientos en el paciente, o si mejoran la actuación farmacéutica. Se prevé, en un futuro, diseñar y poner a punto un protocolo de atención farmacéutica que incluya seguimiento de factores de riesgo, como la presión arterial y la reactividad al estrés. La implementación del mismo contribuirá a que la población tome conciencia del problema de enfermedades como la HTA, su incidencia y su relación con el estrés.
En cualquier caso, los resultados de este trabajo deben tomarse con precaución y teniendo en cuenta todas las limitaciones antes expuestas.
Para concluir, este estudio piloto evidenció ser efectivo en estudiantes, estableciendo las bases para futuras investigaciones. Consideramos útil contar con programas extracurriculares relacionados con las ciencias sociales, humanísticas y de la comunicación que complementen la formación profesional.
FinanciaciónEste trabajo fue financiado por la Facultad de Farmacia y Bioquímica-Proyecto de Subsidio de Extensión.
Conflicto de interesesNo existe conflicto de intereses.