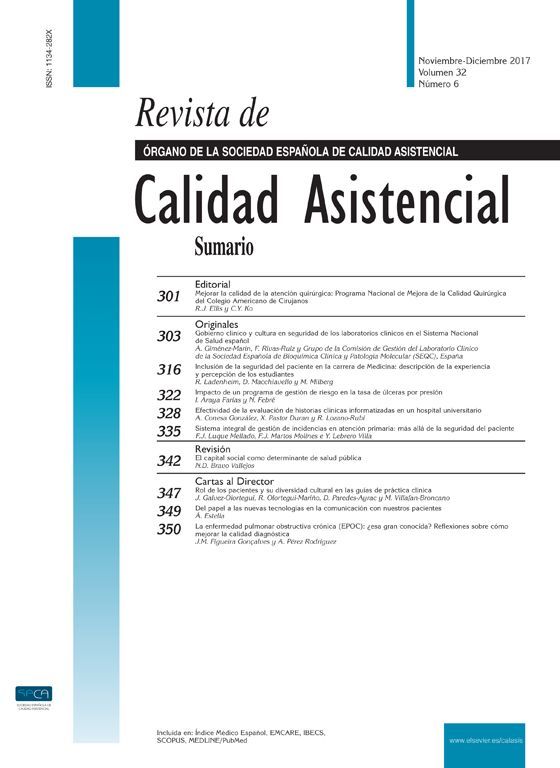Determinar la proporción de reintervenciones, mortalidad, incidencia, gravedad y grado de evitabilidad de eventos adversos posquirúrgicos (EAP) en un hospital de tercer nivel.
MétodosRevisión retrospectiva de una muestra aleatoria de 350 cirugías realizadas en 2009 en pacientes mayores de 14 años. Para identificar los EAP, determinar su gravedad y establecer su grado de evitabilidad se utilizaron clasificaciones preestablecidas.
ResultadosSe detectaron 113 EAP en 61 pacientes, el 17,4% de los 350 pacientes estudiados. El 4,3% de los pacientes fue reintervenido y la mortalidad a los 30 días fue del 2,6%. Los EAP más frecuentes fueron: infección de herida quirúrgica (15,0%), hematoma o hemorragia de herida (9,7%) y anemia por sangrado (8,8%). Los factores asociados a los pacientes que adquirieron un EAP fueron el uso anestesia general, grado ASA≥3, estancia media, edad media y servicios con cirugía de mayor repercusión sistémica. Cerca del 70% de los EAP estaban recogidos en el informe de alta. El 72,6% de EAP fueron de gravedad leve, el 11,5% de gravedad moderada y el 15,9% muy graves. Un 39,9% de EAP tenían una probabilidad alta de haberse evitado. No se encontró relación entre la evitabilidad y la gravedad de los EAP.
ConclusionesLa alta proporción de pacientes intervenidos con EAP, las reintervenciones consecuentes y la mortalidad en el postoperatorio inmediato señalan la importancia de implantar acciones para reducir la magnitud y el impacto de los eventos adversos, teniendo en cuenta que más del 40% de los EAP podría ser evitado.
To determine the proportion of reoperations, mortality, incidence, severity and degree of preventability of postoperative adverse events (PAE) in a teaching hospital.
MethodsRetrospective review a random sample of 350 surgical interventions realized in 2009 in patients over 14 years. To identify PAE, determine its severity and its degree of preventability, we used a previous classification.
ResultsWere detected PAE 113 in 61 patients, 17.4% of the 350 patients studied. 4.3% of patients were reoperated and mortality at 30 days was 2.6%. The most frequent PAE were: infection of surgical wound (15,0%), hematoma or hemorrhage of wound (9,7%) and anemia for bled (8,8%). The factors associated with the patients who acquire a PAE were the use general anesthesia, ASA>3, average stay, average age and more complex surgical services. About 70% of CP were included in the discharge report. The 72.6% of PAE were classified as mild in severity, 11.5% of moderate severity and 15.9% as very serious. 39,9% of the PAE had a high probability of having been avoided. One did not find relation between the preventability and the gravity of the PAE.
ConclusionsThe high proportion of patients surgically operated with PAE, the consequent reoperations and the mortality in the post operatory immediate indicates the importance of implementing actions to reduce the magnitude and impact of these adverse events, especially considering that over 40% of same could be avoided.
Los eventos adversos asociados a la asistencia sanitaria constituyen una importante causa de morbilidad y mortalidad. Su incidencia afecta al 3-17% de los pacientes hospitalizados1–11 y en más de la mitad de los casos se corresponde con enfermos ingresados en un servicio de tipo quirúrgico12–14. En los estudios específicos realizados con pacientes quirúrgicos se han descrito tasas de mortalidad perioperatoria entre el 0,4-3,6% y una incidencia de eventos adversos posquirúrgicos (EAP) mayores entre el 6,1-25%13–18. Algunos trabajos realizados en España apuntan a que esas cifras son similares en nuestro país19,20.
Se estima que cada año se realizan alrededor de 234 millones de cirugías en el mundo21 y que su complejidad es creciente, lo que favorece la aparición de EAP. Si trasladamos a ese volumen de actividad las anteriores cifras de incidencia podremos hacernos una idea de las dimensiones del problema de los EAP y comprender el argumento esgrimido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que estos deberían ser considerados como un problema relevante de Salud Pública, máxime teniendo en cuenta que cerca de la mitad de los mismos podrían ser evitados12,14.
La OMS publicó en 2008 la Lista de Verificación de Seguridad Quirúrgica (LVSQ), una herramienta recomendada a supervisar y garantizar de forma sistemática los elementos más significativos relacionados con la seguridad de los pacientes durante la realización de un procedimiento quirúrgico22. La LVSQ contribuye a una disminución significativa de la incidencia de los EAP, las reintervenciones y la mortalidad, según se ha demostrado de forma fehaciente en estudios bien diseñados16,23,24. En ese sentido, el principal objetivo de este estudio es medir la mortalidad, las reintervenciones y la incidencia de los EAP, así como su gravedad y grado de evitabilidad en un gran hospital universitario, antes de la implementación de la LVSQ en el centro, para tener datos de referencia con los que estimar la magnitud del problema que se trata de abordar con esta iniciativa y poder realizar comparaciones a posteriori, una vez que la aplicación de la LVSQ quede asimilada como estándar de trabajo de los equipos quirúrgicos.
Material y métodosDiseño del estudioSe trata de un estudio descriptivo y transversal de revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes intervenidos quirúrgicamente entre enero y diciembre de 2009 en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Para su inclusión solo se tomaron en consideración cirugías de pacientes mayores de 14 años y cuya intervención hubiera generado al menos un día de estancia hospitalaria, excluyendo cualquier otro tipo de cirugía. Los servicios quirúrgicos estudiados fueron: Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía General, Cirugía Torácica, Dermatología, Ginecología, Neurocirugía, Obstetricia, Otorrinolaringología, Oftalmología, Traumatología y Urología. Este estudio se realizó durante el primer cuatrimestre de 2011.
Tamaño de la muestraDe un total de 10.485 cirugías con ingreso realizadas durante 2009, se descartaron 32 casos por pertenecer a Cirugía Plástica y Clínica del Dolor, se eliminaron 213 cirugías realizadas en pacientes menores de 14 años y por último se descartaron 176 casos con menos de un día de estancia hospitalaria, quedando un total de 10.064 cirugías que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos en el estudio. Se realizó un muestreo aleatorio simple mediante un programa informático generador de números aleatorios, tomándose para su análisis una muestra final de 350 cirugías. Dicho número se calculó a partir de la formula de estimación del tamaño muestral para una proporción, estableciéndose un nivel de confianza del 95%, una desviación del 4,4% y una proporción inicial esperada del 23% de pacientes con complicación, calculada a partir de la revisión de las primeras 60 historias clínicas.
Criterios del estudioSe definió como EAP todo resultado no deseado relacionado con el procedimiento quirúrgico que ocurre dentro de los primeros 30 días del postoperatorio, que afecta al paciente y supone una desviación no favorable en el proceso de curación del mismo. Para identificar los EAP (tabla 1) y clasificarlos en función de su gravedad (tabla 2) se utilizaron clasificaciones elaboradas a partir de otros estudios internacionales previos25–27. La evitabilidad de los EAP se estableció por grados de probabilidad en función de la mayor o menor evidencia de que en las mejores condiciones ideales posibles dicho evento podría haberse evitado (tabla 3), esta clasificación se elaboró determinando una escala de graduación y unos ejemplos orientativos para ayudar a situar por comparación cada EAP presentado. En el momento de detectar un EAP, 3 evaluadores médicos leían el resumen clínico, valoraban todas las circunstancias del caso y discutían abiertamente las posibilidades de prevención de cada evento, estableciendo por acuerdo entre los 3 el grado de evitabilidad tomando como referencia la escala preestablecida.
Clasificación de los eventos adversos posquirúrgicos (EAP)
| Categoría | Evento adverso | |
| Cardiaco | - Arritmia | - Infarto de miocardio |
| - Crisis hipertensiva | - Insuficiencia cardiaca | |
| - Estado de choque | - Paro cardiaco | |
| - Hipotensión | ||
| Gastrointestinal | - Colestasis hepática | - Íleo paralítico |
| - Diarrea/infección | - Lesión del conducto biliar | |
| - Fístula | - Obstrucción intestinal | |
| - Fuga anastomótica | - Pancreatitis | |
| - Hemorragia gastrointestinal | - Perforación de tubo digestivo | |
| General | - Arrancamiento de material o instrumentación medica | - Eventración/Evisceración |
| - Bacteriemia | - Fiebre de origen desconocido | |
| - Caída intrahospitalaria | - Hematoma de la herida | |
| - Celulitis | - Hemorragia ginecológica | |
| - Complicación inherente a la colocación de implante u otro dispositivo | - Infección de herida | |
| - Complicaciones metabólicas | - Lesión de estructura adyacente | |
| - Cuerpo extraño en herida | - Mediastinitis | |
| - Dehiscencia de herida | - Náusea/vómito | |
| - Disfonía | - Reacción medicamentosa | |
| - Error en el diagnóstico | - Reacción transfusional | |
| - Error en el sitio quirúrgico | - Reapertura de zona quirúrgica | |
| - Error en la medicación | - Reintervención | |
| - Seroma | ||
| - Úlcera por presión | ||
| Hematológico | - Anemia posquirúrgica | - Hemorragia de herida quirúrgica |
| - Coagulación vascular diseminada | ||
| Neurológico | - Ataque isquémico transitorio | - Ictus |
| - Cambios del estado mental | - Lesión de un nervio | |
| - Estado de coma | ||
| Pulmonar | - Derrame pleural | - Neumonía por aspiración |
| - Distress respiratorio | - Neumonía | |
| - Edema agudo pulmonar | - Neumotórax | |
| - Embolismo pulmonar | - Ventilación prolongada > 24 h | |
| Urinario | - Hematuria | - Retención urinaria |
| - Infección urinaria | - Urinoma | |
| - Insuficiencia renal aguda | ||
| Vascular | - Flebitis | - Tromboflebitis |
| - Isquemia de órgano | - Trombosis de injerto | |
| - Pérdida de tejidos o amputación | - Trombosis venosa profunda | |
| - Síndrome compartimental | ||
Fuente: Pomposeli J et al.25.
Clasificación de la gravedad de los eventos adversos posquirúrgicos
| Grado | Definición |
| Grado i | Alguna desviación del postoperatorio normal sin necesidad de tratamiento farmacológico, quirúrgico o endoscópico e intervención radiológica. Están permitidos algunos tratamientos terapéuticos como medicamentos antieméticos, antipiréticos, analgésicos, diuréticos, electrolitos y fisioterapia. Este grado también incluye infecciones de la herida, dehiscencia de la misma |
| Grado ii | Requerimiento de tratamiento farmacológico con otros medicamentos diferentes a los permitidos en el grado i, transfusiones sanguíneas y nutrición parenteral también está incluida |
| Grado iii | Requerimiento quirúrgico, endoscópico o radiología intervencionista |
| Grado iiia | Intervención sin anestesia general |
| Grado iiib | Intervención bajo anestesia general |
| Grado iv | EAP potencialmente mortal (incluidas complicaciones del SNC)a requiriendo manejo de UCI/intermedios |
| Grado iva | Disfunción de un solo órgano (incluyendo diálisis) |
| Grado ivb | Disfunción multiorgánica |
| Grado v | Muerte del paciente |
Fuente: Dindo D et al.27.
Escala de clasificación de la evitabilidad de los eventos adversos posquirúrgicos (EAP)
| Escala | Descripción | Ejemplo |
| 1. Ausencia de evidencia | Si se hubieran puesto al alcance todos los medios técnicos, humanos y organizativos y todo el conocimiento científico disponible en ese momento, no existe ninguna evidencia de que el EAP se hubiera evitado | Reacción alérgica medicamentosa desconocida |
| 2. Mínima probabilidad | Si se hubieran puesto al alcance todos los medios técnicos, humanos y organizativos y todo el conocimiento científico disponible en ese momento, la probabilidad de haber evitado un EAP es menor del 20% | Retención aguda de orina después de una cirugía/Arritmia |
| 3. Ligera probabilidad | Si se hubieran puesto al alcance todos los medios técnicos, humanos y organizativos y todo el conocimiento científico disponible en ese momento, la probabilidad de haber evitado un EAP es entre un 21 y 40% | Crisis hipertensiva/Derrame pleural/Trastorno metabólico postanestésico |
| 4. Moderada probabilidad | Si se hubieran puesto al alcance todos los medios técnicos, humanos y organizativos y todo el conocimiento científico disponible en ese momento, la probabilidad de haber evitado un EAP es entre un 41 y 60% | Infección de herida posquirúrgica en una herida limpia-contaminada |
| 5. Muy probable | Si se hubieran puesto al alcance todos los medios técnicos, humanos y organizativos y todo el conocimiento científico disponible en ese momento, la probabilidad de haber evitado un EAP es entre un 61 y 80% | Hematoma de herida/Infección profunda u órgano espacio en intervención limpia |
| 6. Total evidencia | Si se hubieran puesto al alcance todos los medios técnicos, humanos y organizativos y todo el conocimiento científico disponible en ese momento, la probabilidad de haber evitado el EAP es mayor del 80% | Olvido de una gasa en el sitio quirúrgico/Lesión de estructura o órgano adyacente durante la cirugía |
Fuente: elaboración propia.
Antes de proceder a la recolección de datos se realizó un análisis de concordancia entre los revisores a partir de 24 historias clínicas seleccionadas al azar. El índice Kappa obtenido fue de 0,83 indicando un grado de acuerdo del 83% por encima del azar, lo que puede interpretarse como muy aceptable.
Estrategia de análisisLos análisis estadísticos se realizaron con el uso del paquete de software estadístico SPSS, versión 15.0 Para el análisis descriptivo se determinaron intervalos de confianza del 95%, para tener una idea más precisa del verdadero valor de las principales variables estudiadas en la población diana (incidencia de EAP, % de reintervención, tasa de mortalidad posquirúrgica, gravedad y evitabilidad). Por otro lado, se realizó también un pequeño estudio analítico bivariante para tratar de descubrir los principales factores asociados a la incidencia, gravedad y evitabilidad de los EAP detectados. Por último se utilizó un modelo de regresión logística para ajustar las variables más relevantes que se relacionaban con una mayor probabilidad de desarrollar un EAP. En todas las comparaciones estadísticas se estableció un riesgo de error alfa del 5%.
ResultadosDescripción de la muestra estudiadaLa edad media de los 350 pacientes de la muestra estudiada fue de 60,2±18,7 años, predominaban las mujeres (53,1%), su estancia media era de 9,8±18,0 días y su estancia prequirúrgica de 2,8±5,8 días. La mayoría de las intervenciones realizadas eran programadas y el 96,3% de los pacientes intervenidos fueron dados de alta por mejoría. Se realizó una comparación entre la población diana y la muestra de estudio en relación con las principales variables definitorias de la misma para evaluar su representatividad (tabla 4). No hubo diferencias significativas en ninguna de las variables analizadas, por lo que en principio puede decirse que la muestra era representativa de dicha población.
Resultados de comparación entre la población y la muestra estudiada
| Variable en estudio | Población número (%) | Muestra número (%) | Test | p-valor |
| Edad | X=58,6 ± 19,2 años | X=60,2 ± 18,6 años | Mann-Whitney | 0,123 |
| Sexo | ||||
| Hombres | 4.828 (46,9) | 164 (46,9) | Chi-cuadrado | 0,681 |
| Mujeres | 5.236 (52,0) | 186 (53,1) | ||
| Días de estancia | X=8,4±12,8 días | X=9,8±18,0 días | Mann-Whitney | 0,270 |
| Días de estancia prequirúrgica | X=2,6±5,9 días | X=2,8±5,8 días | Mann-Whitney | 0,568 |
| Tipo de cirugía | ||||
| programada | 8.089 (80,4) | 273 (78,0) | Chi-cuadrado | 0,272 |
| urgente | 1.975 (19,6) | 77 (22,0) | ||
| Tipo de anestesia | ||||
| general | 5.677 (56,4) | 189 (54,0) | Chi-cuadrado | 0,372 |
| loco-regional | 4.387 (43,6) | 161 (46,0) | ||
| Motivo de alta | ||||
| Curación | 9.773 (97,1) | 337 (96,3) | ||
| Exitus | 234 (2,3) | 12 (3,4) | Chi-cuadrado | 0,325 |
| Traslado | 57 (0,6) | 1 (0,3) | ||
| Servicio quirúrgico | ||||
| Angiología y cirugía V | 899 (8,9) | 43 (12,3) | ||
| Cirugía general | 2.020 (20,1) | 74 (21,1) | ||
| Ginecología | 756 (7,5) | 31 (8,9) | ||
| Neurocirugía | 372 (3,7) | 11 (3,1) | ||
| Obstetricia | 903 (9,0) | 29 (8,3) | Chi-cuadrado | 0,445 |
| Oftalmología | 1.142 (11,3) | 39 (11,1) | ||
| Otorrinolaringología | 770 (7,7) | 27 (7,7) | ||
| Traumatología | 1.327 (13,2) | 33 (9,4) | ||
| Urología | 1.297 (12,9) | 44 (12,6) | ||
| Otros Servicios | 578 (5,7) | 19 (5,4) | ||
| Total | 10.064 (100) | 350 (100) | ||
Doce pacientes fallecieron después de ser intervenidos quirúrgicamente, el 58,3% eran hombres y el 41,7% eran mujeres, con una edad media de 76,7 años, aunque solo 9 de esas defunciones se produjeron dentro de los 30 días siguientes a la intervención. De acuerdo con esos datos, la mortalidad posquirúrgica general fue del 3,4% [IC95%: 1,5-5,3] y la tasa de mortalidad a los 30 días de la intervención fue de 2,6% [IC95%: 0,9-4,2]. La cirugía urgente y el incremento en el nivel de riesgo anestésico ASA fueron las variables que se asociaron de manera significativa (p<0,001) con la mortalidad.
ReintervencionesOcho de las 350 intervenciones de la muestra estudiada fueron realizadas como consecuencia de un EAP precedente (2,28%). Por otro lado, otros 15 pacientes fueron reintervenidos dentro de los 30 días del postoperatorio establecidos como período de seguimiento en el estudio, lo que significa que la tasa de reintervenciones fue del 4,3% [IC95%: 2,2-6,4]. El incremento en el nivel de riesgo anestésico ASA (p=0,027) y la utilización de anestesia general (p=0,033) fueron las variables que se asociaron de manera significativa con las reintervenciones.
Eventos adversos posquirúrgicosIncidencia. Se detectaron 113 EAP en 61 pacientes diferentes, lo que representa una Incidencia Acumulada de Pacientes con EAP del 17,4% [IC95%:13,4-21,3] y una Incidencia Acumulada de EAP de 32,3% [IC95%:26,8-36,5], con una media de 1,85 EAP por paciente. La edad media de los pacientes que desarrollaron un EAP fue de 69,6±17,1 años, el 62,3% eran mujeres y, por término medio, estuvieron ingresados durante 20,8±18,3 días, con una estancia media prequirúrgica de 4,6±7,5 días. El uso de anestesia general (p<0,001), el incremento en el nivel de riesgo anestésico ASA (p<0,001), la cirugía no laparoscópica (p=0,018), la cirugía urgente (p=0,022), la estancia media general (p<0,001), la estancia preoperatoria (p<0,001), la edad del paciente (p<0,001) y el servicio de ingreso (p<0,001), fueron las variables que se asociaron de manera significativa con el desarrollo de EAP.
Los EAP más frecuentes fueron: infección de herida quirúrgica con 17 casos (15,0%), hematoma o hemorragia de herida con 11 casos (9,7%), anemia por sangrado con 10 casos (8,8%) y las complicaciones metabólicas con 6 casos (5,3%). Cuando los EAP se agrupan por aparatos, el 47,8% [IC95%: 42,6-53,0] de las mismas se correspondieron a EAP de carácter general (infecciones de herida, dehiscencia de suturas, etc.), mientras que el 52,2% [IC95%: 47,0-57,4] restante fueron específicas de un aparato o sistema, principalmente del hematológico, cardiaco y pulmonar (tabla 5).
Relación de eventos adversos posquirúrgicos (EAP) detectados en el estudio
| Categoría(n.° y %) | Tipo de evento adverso | Número (%) |
| Cardiaco | Arritmia | 4 (3,5) |
| Hipotensión | 3 (2,7) | |
| Crisis hipertensiva | 3 (2,7) | |
| Otros EAP de tipo cardiaco | 3 (2,7) | |
| Subtotal EAP de tipo cardiaco | 13 (11,5) | |
| Gastrointestinal | Fuga anastomótica | 3 (2,7) |
| Otros EAP de tipo gastrointestinales | 5 (4,4) | |
| Subtotal EAP gastrointestinales | 8 (7,1) | |
| General | Infección de herida quirúrgica superficial | 16 (14,2) |
| Hematoma de la herida | 8 (7,1) | |
| Complicaciones metabólicas | 6 (5,3) | |
| Lesión de estructura adyacente | 3 (2,7) | |
| Bacteriemia | 3 (2,7) | |
| Alergia o reacción medicamentosa | 3 (2,7) | |
| Complicación relacionada con la colocación de un implante | 3 (2,7) | |
| Otros EAP de tipo general | 12 (10,6) | |
| Subtotal EAP de tipo general | 54 (47,8) | |
| Hematológico | Anemia por pérdida de sangrado | 10 (8,8) |
| Hemorragia de herida | 3 (2,7) | |
| Subtotal EAP hematológicos | 13 (11,5) | |
| Pulmonar | Derrame pleural | 5 (4,4) |
| Neumonía | 2 (1,8) | |
| Ventilación Mecánica>24h | 2 (1,8) | |
| Otros EAP pulmonares | 4 (3,5) | |
| Subtotal EAP pulmonares | 13 (11,5) | |
| Urinario | Retención urinaria | 4 (3,5) |
| Insuficiencia renal aguda | 3 (2,7) | |
| Otros EAP de tipo urinario | 3 (2,7) | |
| Subtotal EAP urinarios | 10 (8,8) | |
| Vascular | Otros EAP de tipo vascular | 2 (1,8) |
| Subtotal EAP vasculares | 2 (1,8) | |
| Total EAP | 113 (100,0) | |
Gravedad. El 72,6% [IC95%: 67,8-77,1] de los EAP solo necesitaron de tratamiento médico o farmacológico, mientras que el 11,5% [IC95%: 8,2-14,8] de los mismos tuvieron una gravedad moderada que requirió de la realización de alguna prueba diagnóstica o una reintervención quirúrgica; por último el 15,9% [IC95%: 12,1-19,7] de los casos necesitaron de una Unidad de Cuidados Intensivos o fallecieron al tratarse de un EAP muy grave. La mortalidad tras un EAP (complicación grado v) en el total de pacientes de la muestra fue del 0,57%. El hecho de tener un EAP de carácter más grave tenía relación con el servicio de ingreso (p=0,03), principalmente servicios que practican procedimientos de mayor envergadura, el motivo de alta (p=0,021) y con una estancia media mayor (p=0,05).
Evitabilidad. El 19,5% [IC95%: 15,4-23,6] de los EAP fueron clasificados como poco evitables (menos del 20% de probabilidad de haber sido evitados); el 40,7% [IC95%: 35,6-45,8] como moderadamente evitables (entre 21 y 60%) y, por último, el 39,8% [IC95%: 34,7-44,9] de los EAP se clasificaron como muy evitables (una probabilidad>del 60% de haber sido evitados). No se encontró significación estadística entre la gravedad y el grado de evitabilidad de los EAP (p=0,18).
Regresión Logística. Se realizó un análisis de regresión logística mediante el método «hacia delante», para determinar los factores asociados con una mayor o menor probabilidad de desarrollar un EAP, introduciendo en el modelo aquellas variables que resultaron tener una asociación estadísticamente significativa con esa circunstancia en el análisis bivariante inicial. En el modelo final (tabla 6) quedaron como factores asociados a una mayor probabilidad de EAP la edad del paciente, la estancia media, el riesgo ASA, el tipo de anestesia y el servicio de ingreso. Sin embargo, la capacidad explicativa del modelo no era muy alta (R2=0,22).
Factores asociados a la probabilidad de desarrollar un evento adverso posquirúrgico. (Modelo de regresión logística)
| Variable | P -Valor | Exponencial (B) | Intervalo de confianza al 95% para exponencial (B) | |
| Inferior | Superior | |||
| Constante | 0,010 | |||
| Tipo de anestesia | ||||
| General | 0,01 | 4,179 | 1,789 | 9,764 |
| Loco-regional (referencia) | - | 1 | - | - |
| Servicio de ingreso | ||||
| Angiología | 0,031 | 3,227 | 1,113 | 9,353 |
| Cirugía general | 0,008 | 3,162 | 1,356 | 7,374 |
| Traumatología | 0,000 | 8,831 | 3,349 | 24,00 |
| Otro servicio (referencia) | - | 1 | - | - |
| Riesgo ASA | ||||
| ASA ≥ 3 | 0,017 | 2,529 | 1,181 | 5,416 |
| ASA ≤ 2 (referencia) | - | 1 | - | - |
| Edad | 0,015 | 1,028 | 1,005 | 1,051 |
| Días de estancia | 0,007 | 1,020 | 1,006 | 1,035 |
Registro de los EAP en el informe de alta. Por último, de los 113 EAP, 77 (68,1%) estaban presentes en el informe de alta [IC95%: 63,2-72,9]. La constancia de un EAP en el informe de alta estaba relacionado con la gravedad del mismo (p=0,004), siendo los EAP graves y muy graves los que se especificaban en el informe en una mayor proporción.
DiscusiónHemos encontrado que los EAP afectan en nuestro estudio al 17,4% de los pacientes intervenidos (IC95%: 13,4-21,3), una proporción dentro del rango de la señalada en otros trabajos de referencia14–18,24,27–29 que se han centrado sobre una población similar de estudio. Se ha señalado que el uso de diferentes métodos de detección para los eventos adversos, incluso los validados por organismos de prestigio30, puede acarrear diferentes grados de detección tanto en la cantidad, como en la gravedad o trascendencia de los eventos detectados. De hecho, junto con las diferentes poblaciones de pacientes estudiados, este puede ser uno de los motivos del gran abanico de resultados, entre el 6,1-25%, que ofrece la literatura médica sobre este asunto. Curiosamente, en otro estudio con metodología ligeramente diferente realizado en nuestro mismo centro, en uno de los servicios de cirugía general, la incidencia acumulada de pacientes con eventos adversos era prácticamente igual (17,8%) a los EAP que nosotros hallamos en nuestro trabajo20.
Los factores asociados a los pacientes que adquieren un EAP (anestesia general, grado ASA, estancia media, edad y servicios con cirugía de mayor repercusión sistémica) parecen indicar cierto grado de relación entre la incidencia de estos eventos adversos y la complejidad de base tanto de los propios procedimientos quirúrgicos, como de la patología de los enfermos intervenidos. También en otros estudios se ha encontrado esta misma asociación con factores «proxy» indicativos de ese grado de complejidad como la edad, el tipo de procedimiento, el grado de contaminación del sitio quirúrgico, la duración de la intervención, la anemia o el ingreso urgente19–28. En cuanto al tipo de EAP, muy dependiente del tipo de servicios y especialidades quirúrgicas estudiadas, coinciden nuestros hallazgos con los de otros estudios, situando en primer lugar las infecciones de herida quirúrgica y los problemas relacionados con el sangrado y la hemorragia del sitio quirúrgico12,14,19,28.
De acuerdo con la clasificación propuesta por Dindo D, et al.27, cerca del 16% de los EAP tienen un carácter muy grave, pues pueden acarrear el ingreso en UCI o el fallecimiento del enfermo. En el propio trabajo de esos autores la proporción de EAP de grados iv y v alcanzó al 17,5% de todos los eventos adversos, el 2,3 y el 1,5%, respectivamente, del total de los 6.336 pacientes estudiados, si bien en este caso sometidos exclusivamente a cirugía general. En otros estudios con revisión de historias de pacientes quirúrgicos14,29 la proporción de eventos adversos que requirieron maniobras vitales o que acarrearon una lesión permanente o el fallecimiento del enfermo ha sido del 8,7-17%, aunque el sistema de clasificación empleado para graduar la gravedad de los EAP no es el mismo que el utilizado por nosotros. Si nos centramos exclusivamente en los fallecimientos (gradov), la proporción de EAP que concluyen con la muerte del enfermo, en nuestro caso el 1,7%, ha fluctuado en esos mismos estudios reseñados entre el 2,9-4%. Quizá las diferencias se deban principalmente al tipo de servicios quirúrgicos incluidos en el estudio, de hecho en nuestro estudio esa es una de las variables que se asocia con una mayor o menor gravedad de los EAP detectados.
El dato que ofrece menos discusión es el relativo a la mortalidad posquirúrgica y a las reintervenciones, 2 eventos adversos de una objetividad fácilmente evidenciable y expresivos por si solos de la importancia de los EAP como problema de Salud Pública. Alrededor del 4-7,1% de los EAP pueden desembocar en el fallecimiento del enfermo12,14,17,18 y la mortalidad posquirúrgica en los 30 días siguientes a la intervención puede variar entre el 0,8 y el 4%16, en nuestro caso el 2,6%, siendo dependiente del tipo de hospital, de los procedimientos quirúrgicos practicados y del tipo y complejidad de los pacientes atendidos. Asimismo, las reintervenciones no programadas como consecuencia de un EAP pueden afectar al 0,5-4,6%16 de todos los pacientes intervenidos, al 4,3% en nuestro estudio, pareciendo asimismo asociarse con la complejidad de los procedimientos quirúrgicos practicados (procedimientos con anestesia general) y a la complejidad de la patología de base de los pacientes (ASA≥3).
Si los datos de nuestro estudio fueran aplicables a los más de 2.200.000 intervenciones practicadas en régimen de hospitalización en 2009 en España31 querría decir que al menos 50.000 de esas intervenciones se habrían realizado como consecuencia de un EAP precedente (en nuestro estudio el 2,28% de la muestra eran reintervenciones), alrededor de 389.000 pacientes habrían padecido algún EAP y se habrían producido más de 58.000 fallecimientos en el período posquirúrgico inmediato. Aunque obviamente, la extrapolación carece del rigor metodológico necesario como para tomarla en su literalidad, si que puede servir para hacernos una idea aproximada de la magnitud del problema, en términos de morbi-mortalidad.
Pero una de las cuestiones más importantes es, sin duda, el potencial de intervención que existe para reducir estas complicaciones. Los estudios sobre los eventos adversos en general estiman que más del 40% de los mismos podrían ser evitados11 y en aquellos trabajos que se han centrado específicamente sobre pacientes quirúrgicos incluso han llegado a situar este porcentaje en torno al 50%12–14,17. En nuestro estudio las cifras apuntan en esa misma dirección y aproximadamente el 40% de todos los EAP podrían haberse evitado con un alto grado de probabilidad si se hubieran puesto todos los medios actualmente disponibles (técnicos, humanos, organizativos y de conocimiento) a nuestro alcance. Aunque pudiera parecer que al tratarse de un juicio «a posteriori» las cifras podrían estar sobreestimadas –parece fácil tener las respuestas cuando los hechos ya han sucedido– los resultados del conocido trabajo de Haynes AB et al.16 en el que la introducción de la LVSQ lograba reducir la mortalidad postoperatoria en un 46,6% y la presencia de cualquier tipo de EAP en un 36,3%, parecen indicar que ese margen de mejora es real. Además, tanto en nuestro caso como en otros estudios17 ese margen de mejora es independiente de la gravedad del EAP.
Por último, pudimos confirmar que más del 70% de los EAP, en especial los más graves, están consignados en el informe de alta, documento que suele servir de base para la codificación y digitalización de los diagnósticos de alta. Desde hace ya algunos años se vienen llevando a cabo iniciativas para desarrollar métodos automatizados para la monitorización de estos eventos adversos a partir de bases de datos administrativas32, como el CMBD. Nuestro hallazgo refuerza la conveniencia de persistir en esa línea de trabajo, pues si bien su sensibilidad máxima podría tropezar con ese techo de subrregistro, esa sensibilidad sería mucho mayor para los EAP más graves, los especialmente relevantes, y tendría la ventaja de su comodidad y facilidad de uso, rapidez y bajo coste.
Nuestro estudio tiene varias limitaciones, como la de basarse en la revisión retrospectiva de historias clínicas, que en cualquier caso sesgaría los resultados hacia una infraestimación de los mismos, y la de estar referido a un único centro hospitalario, por lo que su capacidad de generalización es escasa. No obstante, la coincidencia de hallazgos con lo actualmente publicado sobre este tema anima a pensar que la influencia de dichos sesgos no ha sido demasiado relevante.
Las principales conclusiones de nuestro estudio son que las cifras de mortalidad (2,6%), de reintervenciones (4,3%) y la alta proporción de pacientes intervenidos que padece algún EAP (17,4%), principalmente los de edad más avanzada, con una estancia media y un riesgo de base ASA mayor, intervenidos bajo anestesia general y en los servicios con cirugía de mayor repercusión sistémica, sirven para dar una idea de la importancia que tiene implantar acciones, como la LVSQ, tendentes a reducir la magnitud y el impacto de estos EAP en todos los centros sanitarios, sobre todo teniendo en cuenta que más del 40% de los mismos tendría una probabilidad muy alta de ser evitado.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.