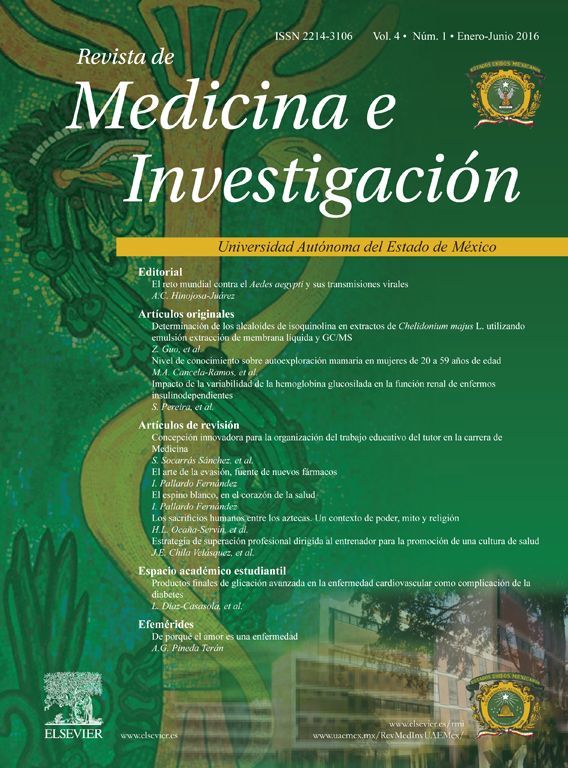El cuerpo es uno de los grandes ausentes de la filosofía médica en México; el cuerpo se instala en un todo y su interpretación es pobre. En Medicina, el análisis del cuerpo transita entre la salud y la enfermedad, aquí se realiza una reflexión en torno al cuerpo, la hipermodernidad y la medicina.
The body is one of the absent from the medical philosophy in Mexico, the body is installed on a whole, and its interpretation is poor. In Medicine, the body analysis passes between health and disease. This paper is a reflection on the body, the hypermoddernity and medicine.
"Hay un objeto más bello, más preciado, más brillante que todos los demás y hasta más cargado de connotaciones que el automóvil que sin embargo, resume a todos los demás: El cuerpo"
Jean Baudrillard
Introducción
La temática de este ensayo gira en torno al tema del cuerpo, un cuerpo inscrito en los tiempos de la hipermodernidad (entendida como la época entre otras muchas cosas, de la
cultura del "Yo", del narcisismo desbocado, de la medicalización de la vida y, como no, la época del imperio del cuerpo y su mercado), en donde se busca moldearlo a través de diferentes mecanismos coercitivos y persuasivos, usando diversas campañas publicitarias que permitan instalarles ideales de moda, alimentación y sobre todo el ideal de un cuerpo sano. Actualmente, el ser humano está sometido a numerosas normativas de control y poder sobre el cuerpo, implantadas por los gobiernos de las ciudades neoliberales.
La hipermodernidad es considerada por algunos autores clásicos, como una nueva época histórica y teórica, que sustituye al modernismo y posmodernismo; su teoría es multivariada pero guarda ciertos elementos claves en común. Para la hipermodernidad el mundo es superficial y carece de profundidad, es el mundo de la simulación1-3; un mundo sin afecto y emoción4; en esta época existe una pérdida de sentido del lugar de uno mismo en la historia: es difícil distinguir entre el pasado, el presente y el futuro5; en lugar de tecnologías productivas, expansivas y explosivas de la modernidad (la cadena de montaje de automóviles), la sociedad está dominada por tecnologías reproductivas, aplanadoras e implosivas (la televisión, la computadora, Internet, etc.). La hipermodernidad es una teoría social y también un momento histórico, en la cual nuestro mundo gira y se debate, esto nos ofrece diversidad de procesos que deben ser explorados.
La sociedad de hoy es la sociedad del individualismo, del dinero todopoderoso, de las leyes, de lo privado por encima de lo público, los mecanismos de poder, control, vigilancia y disciplina sobre el cuerpo de los sujetos y sobre el cuerpo social, fabrican un cuerpo dócil. Es decir, un cuerpo que puede ser sometido, utilizado, transformado y perfeccionado, lo cual implica además, una coerción constante. Foucault6 llamaba a estos métodos, disciplinas, las cuales proceden para distribuir a los sujetos en el espacio y poder controlarlos, ejemplo concreto de nuestro tiempos la medicalización de la vida, la medicalización de la sociedad como lo plantea Talarn.
La noción de cuerpo es producto de una construcción social y cultural, varios autores coinciden en que las actuales concepciones del cuerpo están vinculadas al ascenso del individualismo como estructura social, la emergencia del pensamiento racional positivo y laico sobre la naturaleza, y la afirmación de la medicina como el saber oficial sobre el cuerpo (medicina del cuerpo, no del hombre)7. El cuerpo ha sido abordado desde diversas concepciones y disciplinas a lo largo de la historia. Algunas derivadas de la tradición cartesiana lo han propuesto como un objeto con una calidad propia, contenedor del alma o como una máquina8, pero irreductible a ellos, entre otras, como una sustancia diferente, un cuerpo que, aunque orgánico, aparece vinculado íntimamente a su desempeño y en su desarrollo potencial y significativo a las capacidades y potencias del alma. La idea de la unidad entre cuerpo y alma desaparece con descartes, la independencia del cuerpo respecto al alma lo equipará con una máquina que se mueve por sí misma.
Desde la antropología se ha subrayado el análisis del cuerpo como conjunto de prácticas sociales, disciplinas corporales y habitus9, el cuerpo en tanto producto social, proviene de la conjunción de diferentes mediaciones: fundamentalmente hábitos de consumo y condiciones de trabajo, brindando a su vez categorías de percepción y clasificación, relacionados a la distribución de bienes simbólicos y materiales entre las clases sociales, la perspectiva del cuerpo como sistema de signos, vehículo de significados y símbolos, en donde el cuerpo aparece como una fuente de metáforas sobre la organización de la sociedad y los enfoques semióticos del cuerpo10.
Bryan Turner desarrolla una sociología del cuerpo, un estudio histórico del problema del orden social a través de cuatro dimensiones: reproducción, regulación, restricción y representación; recupera el uso de categorías marxistas, enfatizando la correspondencia entre el modo económico de producción y lo que él llama un "modo del deseo", en donde se inscribe una determinada representación del cuerpo. En la hipermodernidad, el proyecto de persona como principal legado del individualismo se ha convertido en el proyecto del cuerpo. El cuerpo se transformó en posesión: "tenemos un cuerpo", "somos dueños de un cuerpo". Menciona Baudrillard11 que: "Uno administra su cuerpo, lo acondiciona como un patrimonio, lo manipula como uno de los múltiples significantes del estatus social".
El cuerpo se asocia al poseer y no al ser. Según Le Breton (1995), el origen histórico de este dualismo puede encontrarse en los primeros trabajos de los anatomistas. El cuerpo empieza a concebirse como algo escindido y distinto de la "persona"7. El imaginario que prima actualmente subordina el cuerpo a la voluntad por encima del deseo; esta contradicción entre el rigor de las disciplinas corporales (básicamente dieta y ejercicios) y el hedonismo de "la liberación del cuerpo y los sentidos", convierte al sujeto en un administrador de diversas dosis de ascetismo y placer. Menciona Baudillard (2009: 55) que: "Los desfases entre el modelo corporal cultural y el cuerpo real de cada individuo concreto serán, forzosamente, fuente de malestar, de ansiedad"11.
La emergencia de una nueva "sensibilidad narcisista"7 o "hedonismo calculador"12, se ejerce a través del consumo, así el cuerpo se reconoce como ámbito de intervenciones y la voluntad por dominarlo constituye un valor social con implicancias morales, contribuyendo a su vez a tornar más rígidas las exigencias de la apariencia corporal. El cuerpo es nuestro más auténtico representante en la sociedad hipermoderna en la que vivimos. El cuerpo como un discurso del "Yo".
Menciona Talarn12 que: "Vivimos en una sociedad somática, una sociedad en la que el cuerpo se constituye como uno de los campos preferentes de acción cultural, política y económica". Esta concepción se muestra compatible con la lógica de la eficiencia y el costo-beneficio, que rige las actividades del mercado en general.
Lo anterior nos permite dimensionar el caso de la medicina alópata y este "boom" mediático en cuanto a la oferta de medicamentos ya sea por televisión, radio, espectaculares etc. Menciona Menéndez (1990) que, la automedicación forma parte de un fenómeno más amplio estructurado alrededor de la autoatención, que supone la realización de una serie de actividades orientadas directa o indirectamente a asegurar la reproducción biológica y social a partir de la unidad doméstico-familiar, dichas actividades en lo que respecta a los procesos salud-enfermedad, integra alimentación, limpieza e higiene (cuerpo) curación y prevención de enfermedades, daños y problemas14. Estos procesos se inscriben en fenómenos económicos y políticos con señaladas características en la estratificación social y en la suma de saberes, que poseen los conjuntos sociales. Baudrillard podría ayudarnos a entender mejor esto; él plantea un cuerpo funcional y "personalizado", un cuerpo que se transforma en exigencia funcional de estatus, cuando se le concibe en virtud de una representación instrumental del cuerpo.
Así, la salud entra en la lógica de la competencia que se traduce en una demanda virtualmente ilimitada de servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, un imperativo social vinculado con el estatus, todo un abanico de consumos secundarios "irracionales", sin finalidad terapéutica práctica y que llegan a transgredir los imperativos económicos11 (Así podemos ver los comerciales en televisión abierta de "Información que cura", en donde Lolita Ayala promociona "La buena salud", recomendando medicamentos que estratégicamente "curan" la "enfermedad" a la cual hizo alusión el comercial, dichos medicamentos se pueden adquirir sin prescripción médica). Menciona Baudrillard2 que es una demanda compulsiva de remedios, en las clases "inferiores" los medicamentos y el médico pasan a adquirir una "virtud cultural" más que una función terapéutica, y se consumen como "maná virtual"11. A esto, Talarn13 menciona que la profesión médica es la principal correa de transmisión de políticas sanitarias y empresariales con respecto a los procesos de salud y enfermedad de la población.
Así el cuerpo es un proyecto que requiere inversiones y cálculos para obtener un rendimiento óptimo. Tal como lo expresa Le Breton (1995), "el cuerpo más que un objeto de deseo es un objeto de obsesión, y más que objeto de gozo es una obligación"7. Vivimos en una sociedad instalada en un mito: el de que la medicina puede, o podrá con todo.
En cualquier cultura el modo de organización de la relación con el cuerpo, refleja el modo de organización de la relación con las cosas y el modo de organización de las relaciones sociales. Así en esta sociedad hipermoderna, el estatuto general de la propiedad privada se aplica igualmente al cuerpo, a la práctica social y a la representación mental que se tenga sobre ellos, el cuerpo pasa a ser vivido como un objeto más, no un ente natural. Así la enfermedad, el dolor, la limitación y la muerte son vistos por una inmensa mayoría de ciudadanos como enemigos que batir sin paliativos y sin negociación alguna13. Menciona rudinesco (2005) que: "La misma psiquiatría se convirtió en la única referencia para clasificar las enfermedades mentales y los trastornos psíquicos"15, incidiendo en las políticas de salud, en donde están sometidas a un doble imperativo, el biológico y el de seguridad, donde persiguen la anomalía psíquica y aparece un cientificismo policial.
Menciona sibilia que fue Foucault quien analizó uno de los fenómenos más significativos de las sociedades industriales, la adquisición de poder sobre el hombre en tanto ser vivo: una suerte de "estatización de lo biológico". Esa especie de secuestro de la vida fue implementada de manera sistemática y racional a través de las biopolíticas, es decir, toda una gama de dispositivos de poder en tanto planificación, regulación y prevención, con el objetivo de intervenir en las condiciones de vida para imponerles normas y adaptarlas a un determinado proyecto nacional16.
El objetivo del control es "hipermodernizar" y "purificar" los cuerpos: higiene, normas de conducta, salud, disciplinalimpieza, orden. Es decir, el cuerpo humano, el cuerpo máquina, sirviendo como modelo de funcionamiento. Este sometimiento y control del cuerpo se trata de imponer desde diferentes instancias, ya sea desde la secretaría de salud y sus campañas que condenan el embarazo antes de los 19 años como de alto riesgo (biopolítica), o la relación de la evolución corporal con el vestido (el trabajo de Baudrillard "Cuerpo, vestido y papel social de la mujer", permiten un acercamiento más profundo respecto al tema), que tratan de homogeneizar gustos, modas, actitudes, y claro, estéticas corporales, relacionando la delgadez con la buena salud. Generando nuevas patologías como la vigorexia, la bulimia, la anorexia. Hemos llegado a creer que nuestros cuerpos son moldeables, alquilables, modificables, modulables a nuestro antojo. La apariencia estética se encuentra asociada a rasgos de personalidad con sus consecuentes evaluaciones positivas de éxito, poder, salud, y negativas como fracaso, insano, desprestigio, "cada cuerpo y forma de vida están supeditados a las formas de representación que se imponen socialmente"17. A su vez, éstas son el reflejo de atributos morales positivos como el autocontrol, el sacrificio, el esfuerzo, la voluntad, la disciplina, etc., y sus atributos morales negativos donde la autoindulgencia y la ausencia de los atributos positivos mencionados culpabilizan al individuo o le conllevan algún cargo de conciencia, ya que "lo normal es comúnmente definido como lo quees conforme a la regla, es decir regular"18.
Menciona Talarn que "si modificamos el cuerpo, creemos ingenuamente que nos modificamos a nosotros mismos, el narcisismo desde el más patológico hasta el más saludable, pasa hoy día por la senda obligada del cuerpo"13, controlando y sometiendo así al cuerpo humano, en la era de la hipermodernidad.
En lugar de una conclusión
Los médicos, junto con la industria farmacéutica de la mano de los medios dotan de un menú de enfermedades y medicamentos, así fomentan el autodiagnóstico y la automedicación; este incremento de diagnósticos y de medicamentos se da en una sociedad fuertemente consumista, con exceso de demanda de productos y servicios sanitarios. Así la falta de energía, la timidez, la fobia social, el insomnio, la muerte de un familiar, la soledad, el divorcio, la pérdida o ganancia rápida de peso, la tristeza, los problemas laborales, el estrés, el vivir y habitar la ciudad, es decir, los "problemas de la vida cotidiana" son presentados como generadores de un estado de ánimo decaído y son vendidos como problemas médicos, nos venden los riesgos como enfermedad, nos generan una ilusión de que el proceso natural del cuerpo, el envejecimiento, es un problema de salud. Los cuerpos se vuelven dóciles, son controlados, autodiagnosticados y automedicados, en definitiva cuerpos y padecimientos mercantilizados.
Parece que la investigación de las enfermedades ha avanzado tanto, que cada vez es más difícil encontrar a alguien que esté completamente sano decía Huxley. Ahora cada quien puede elegir las enfermedades que a uno le sean afines a su estilo de vida.
Financiamiento
No se recibió patrocinio para llevar a cabo este artículo.
Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
* Autor para correspondencia:
Av. Chimalhuacán, esquina Av. López Mateos,
Colonia el Palmar, Cd. Nezahualcóyotl, Méx., México.
Teléfonos: 5735 3580, 5735 3322, ext. 51407.
Correo electrónico: capo730211@yahoo.es (I. Casas).