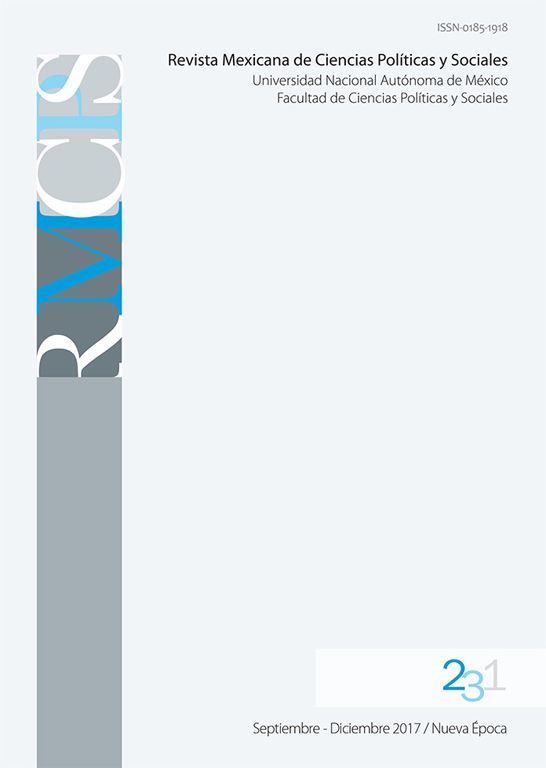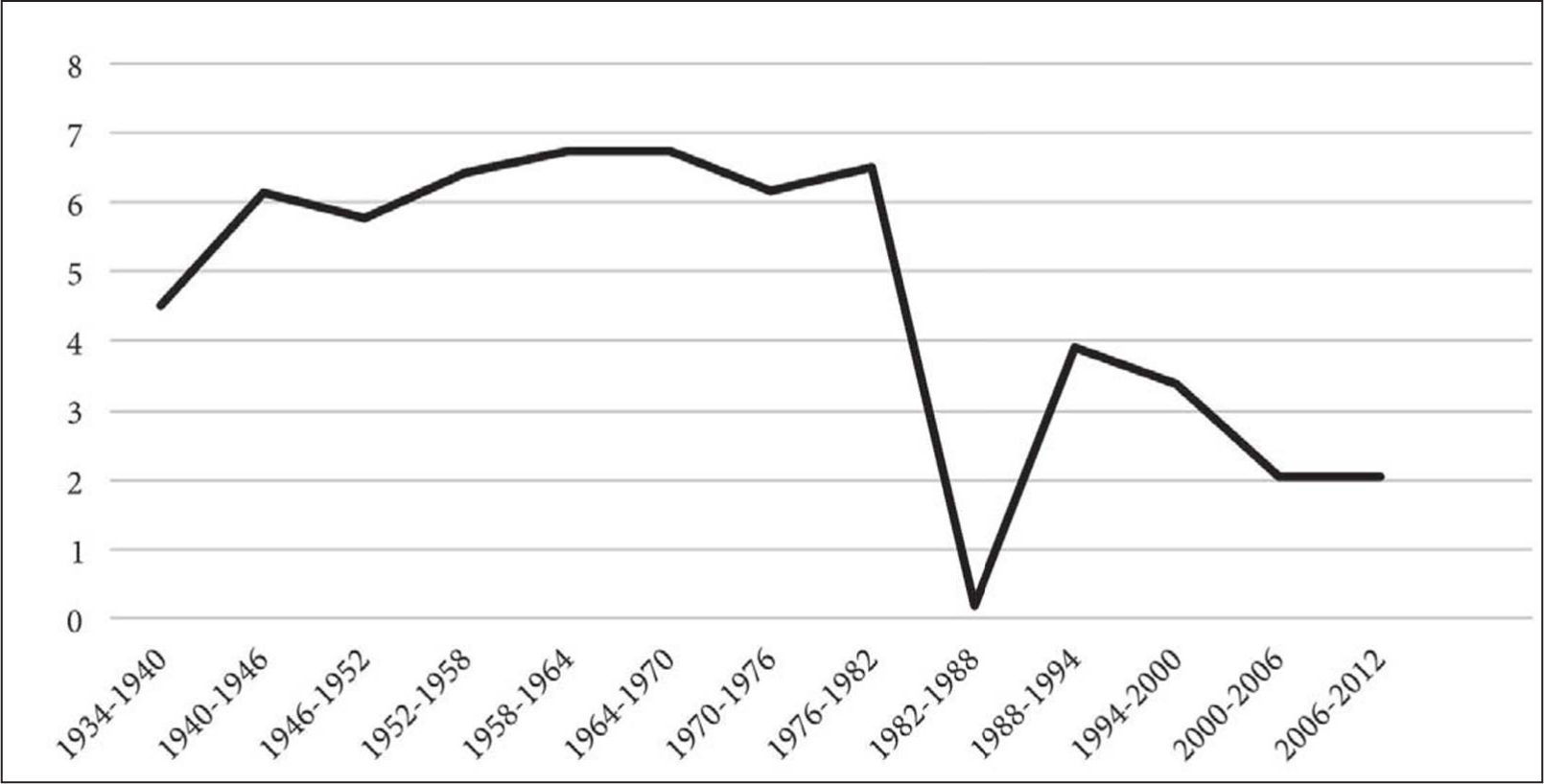Desde los años ochenta del siglo pasado la élite tecnocrática ha operado la economía mexicana sin importar si gobierna el país el Partido Revolucionario Institucional o algún partido de oposición. Además de no manifestar ningún compromiso ideológico o partidario, la élite ha mantenido un estricto control de las finanzas públicas nacionales generando importantes consecuencias políticas y electorales en el país. Al margen de si existen o no otras opciones económicas, el principal problema ha sido que esa élite no ha sido capaz de captar el apoyo de la sociedad. La racionalidad que caracteriza a esta élite no admite la comunicación con la sociedad, ni considera la aprobación de sus medidas, lo que ha llevado a politizar en extremo las decisiones económicas por parte de los partidos políticos. El presente ensayo se propone mostrar las características de la tecnocracia mexicana, su desarrollo y sobrevivencia durante la transición así como las fallas de intermediación que han impedido la comunicación entre la sociedad y las autoridades gubernamentales en el diseño y aplicación de las medidas económicas.
Since the 1980s the technocratic elite has controlled the Mexican economy, regardless of whether the country is governed by the Partido Revolucionario Institucional or an opposition party. On top of showing an uncommitted stance in ideological or party terms, the elite has maintained a strict control of national public finances thus generating considerable political and electoral consequences in the country. Regardless of whether there exist or not different economic options, the main problem lies in that this elite has been unable to gain the society's support. The rationality that characterizes this elite does not admit communication with society nor does it take into consideration its opinion concerning the decisions they take. This has led to an extreme politicization of economic decisions of political parties. This article intends to expose the features of the Mexican technocracy, its development and survival during the transition, as well as the mediation flaws that have impeded communication between the society and governmental authorities concerning the development and implementation of economic measures.
Uno de los aspectos poco atendidos en la discusión sobre la gobernabilidad democrática es el de las tensiones sociales que se generan en las jóvenes democracias por los magros resultados económicos que, en buena medida, resultan de la aplicación de políticas eficaces en el control del gasto público, los déficits presupuestales y la inflación, pero que no son capaces de producir desarrollo y beneficios sociales. Los avances en el terreno político y con más precisión en el de la competencia electoral, por más que aseguran la equidad y la transparencia en sus resultados y, más aún, que pueden confirmarse con la alternancia política, no sólo son considerados secundarios sino que, como es el caso de México, pueden llegar a ser conflictivos porque se han convertido en la vía para cuestionar las políticas económicas y, en especial, los llamados modelos de desarrollo que eventualmente generen bienestar social.
Los problemas de gobernabilidad parecieran entonces derivar de una equivocada política económica (el llamado y muy criticado neoliberalismo) que se propone fundamentalmente la disciplina financiera. Sin embargo, y muy al margen de las discusiones especializadas sobre las reales opciones de política económica, el problema radica en una insuficiente o inexistente comunicación entre la autoridad gubernamental y la sociedad que convierte al consenso político en un aspecto tan conflictivo como las decisiones económicas. En tanto que la economía internacional se encuentra dominada por criterios de control y eficiencia de recursos –por definición– limitados, las tensiones sociales parecerían resultado únicamente de la aplicación de sus políticas y no de una falla esencial de intermediación social. La discusión valorativa sobre el llamado neoliberalismo pone el acento en las políticas y sus consecuencias y deja de lado un aspecto que, significativamente, fue central en los años ochenta y noventa del siglo pasado acerca de los mecanismos que en los países democráticos y desarrollados permitían crear consenso político en torno precisamente de las decisiones económicas. Para algunos autores el neocorporativismo era un privilegiado recurso social que ponía no sólo en comunicación sino que permitía la participación directa de la sociedad organizada en la toma de decisiones gubernamentales lo que, en el corto plazo, permitía el consenso político en el funcionamiento cotidiano del gobierno.
Este aspecto cobra particular relevancia en las jóvenes democracias porque la extrema competencia electoral ha coincidido con una tenaz aplicación de medidas económicas que no consiguen generar desarrollo y bienestar social. En México, estas medidas se han aplicado consistentemente desde los años ochenta del siglo pasado por una tecnocracia reconocida por su especialización, que ha dominado las finanzas públicas e incluso ha controlado el gobierno, con plena independencia del partido político que haya ganado las elecciones federales. La ausencia de una efectiva intermediación social se vuelve crítica debido a que esa tecnocracia ha demostrado que no tiene compromisos ideológicos o partidarios y que, por el contrario, está convencida de que su racionalidad debe continuar orientando las decisiones económicas. El sólo hecho de que esa tecnocracia haya manejado la economía nacional ya sea con gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (pri) o del Partido Acción Nacional (pan), revela que la democracia, como competencia y alternancia probadas, tiene un serio desafío en su sistema de intermediación social.
El presente ensayo se propone mostrar las características de la tecnocracia mexicana, su desarrollo y sobrevivencia durante la transición, y las fallas de intermediación que han impedido la comunicación entre la sociedad y las autoridades gubernamentales en el diseño y aplicación de las medidas económicas. Una característica del caso en estudio es que esa intermediación existía en el pasado, pero fue eliminada por su extrema vinculación política con el pri durante el proceso de transición democrática. La racionalidad que caracteriza a esta élite no admite la comunicación con la sociedad ni considera la aprobación de sus medidas, lo que ha llevado a politizar en extremo las decisiones económicas por los partidos políticos.
La racionalidad tecnocráticaLo que caracteriza a la tecnocracia es una forma particular de razonar y tomar decisiones, no las disciplinas donde se forman sus miembros. Para esta élite, lo determinante es el conocimiento especializado, científico o técnico, que se aplica racionalmente para solucionar problemas o, en general, para obtener resultados específicos. Las medidas que se toman deben basarse en datos objetivos, comprobables y no en valoraciones o intereses grupales. Por definición, este tipo de razonamiento es propio de las ciencias puras y aplicadas, pero ha sido adoptado desde hace décadas por el pensamiento económico que, más aún, considera que es ciencia en la medida que emplea herramientas y metodologías cuantificables (Fisher, 1990; Babb, 2001). La economía se ha convertido, para sus principales expositores, en una disciplina que debe buscar resultados empíricamente comprobables, y para ello debe diseñar medidas y programas que objetivamente las consigan. La relación básica en este pensamiento es la que se establece entre los medios y los fines, es decir, en la búsqueda racional, instrumental, técnica de los medios indispensables que lleven a soluciones específicas.
Si las medidas deben estar libres de valoraciones, en particular políticas, lo que califica los resultados es la eficacia con la que se consiguen los objetivos. Esta premisa tiene dos implicaciones relevantes. La primera es que la Administración Pública en su conjunto, pero prioritariamente su sector financiero, debe orientarse hacia la eficacia, entendida como resultado de esa relación racional y, la segunda, que la legitimidad de sus acciones y decisiones no está sujeta a consideraciones sociales o políticas sino al procedimiento técnico, a la misma eficacia con la cual diseñó las medidas que, hipotéticamente, deben dar resultados. La opinión y en general las percepciones y juicios que formulen los grupos sociales no son relevantes para la tecnocracia porque se parte del principio de que nadie más que ellos poseen el conocimiento especializado para entender las decisiones. En ese sentido, lo importante para la tecnocracia es el reconocimiento profesional de sus pares, aquellos capaces de comprender y valorar las medidas. Como es fácil entender, para la tecnocracia no es necesaria la comunicación con la sociedad la cual, por el contrario, es la beneficiaria natural de sus medidas. La tecnocracia que domina las finanzas las entiende como el principal recurso de los gobiernos para mantener sana la economía y, por lo tanto, capaz de poner en marcha programas que tarde o temprano beneficiarán a la sociedad.
La importancia que ha adquirido la tecnocracia ha sido consecuencia directa de la persistencia de los problemas económicos, que en sus primeros y más delicados episodios, fueron provocados por los políticos que manejaron irresponsablemente las finanzas públicas. Los años de expansión económica que caracterizaron los setenta del siglo pasado y que una década más tarde sumieron a varios países en las crisis, fueron resultado de políticas que emplearon el gasto público para alcanzar objetivos electorales y partidarios, que desatendieron la disciplina financiera (Dornbusch y Edwards, 1991; Gil Díaz, 1984).1 La severidad de la crisis en México y el desprestigio de los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo (1970–1982), fueron determinantes para que una nueva generación dentro de la élite llegara al poder. Hasta los años setenta, los economistas y las mismas autoridades financieras, si bien tuvieron un importante fortalecimiento profesional, estuvieron siempre sometidos a las orientaciones políticas de los gobiernos que buscaron tanto bienestar social como, sobre todo, estabilidad política. Desde luego que esa estrategia, que fue muy exitosa en las décadas de los años cincuenta y sesenta, paulatinamente hizo del Estado y del gasto público los principales responsables del crecimiento (Cárdenas, 1996). Al comenzar los años ochenta, una nueva generación formada en la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México, llegó a la Presidencia de la República y desde entonces se mantuvo en el poder –significativamente hasta el año 2000 cuando el pri perdió las elecciones presidenciales– (Rousseau, 2001; Hernández Rodríguez, 1992).
Miguel de la Madrid llevó consigo a un grupo de funcionarios con largas trayectorias en las áreas financieras de la Administración Pública. De hecho, el mismo De la Madrid se había formado en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, y con sus amigos y ex colaboradores formó su gabinete. La razón de que integrara un cuerpo de funcionarios tan homogéneo se debió a la necesidad de imponer no sólo un programa de rectificación económica basada en una estricta disciplina, sino en el desplazamiento de la vieja élite priísta, caracterizada por su amplia experiencia política, pero que resultaba la responsable directa de la crisis. El nuevo mandatario eliminó la práctica tradicional que se había desarrollado en los sexenios anteriores, de designar secretarios de Estado con conocimiento y experiencia en cada una de las áreas del sector público. De la Madrid, convencido de que era indispensable la coincidencia de objetivos, designó a expertos financieros en prácticamente todas las áreas gubernamentales.
Con él comenzó una transformación radical de los objetivos y prácticas de la Administración Pública Federal. Desde entonces, la economía se convirtió en el centro de atención y desarrollo del gobierno, y dada la severidad de la crisis, se mantuvo una estricta disciplina en las finanzas públicas y, en especial, en la aplicación del gasto. Las tareas sociales fueron consideradas secundarias y subordinadas al control presupuestal, lo que llevó consigo descuidar las consecuencias sociales, las protestas y los efectos que pudieran presentarse en la estabilidad política. Debido a que el proyecto suponía una rectificación profunda, tanto de la política económica como de la misma Administración Pública, el nuevo grupo desplazó de todos los puestos de decisión a la vieja élite política y de la misma manera que se hiciera en el pasado, controló la sucesión presidencial para que De la Madrid fuera seguido por otro profesional con su mismo perfil. Este propósito se cumplió exitosamente porque tanto Carlos Salinas como Ernesto Zedillo lo sucedieron en el cargo y afianzaron el modelo económico.
El proyecto se siguió disciplinadamente, pero a costa de graves conflictos políticos que, al coincidir con el proceso de cambio democrático, transformaron al país. Desde 1980 al 2000 tuvieron lugar acontecimientos que el sistema mexicano había superado desde principios de siglo, como los asesinatos políticos, o desde los años setenta, como fue el surgimiento de la guerrilla. La estrategia de marginar a los políticos del poder llevó a uno de los enfrentamientos más delicados dentro de la élite dominante. El empeño de De la Madrid por controlar la sucesión para asegurar la selección de Salinas, provocó la más importante disidencia interna que fracturó al entonces partido dominante de la que surgió, en 1988, el Frente Democrático Nacional y poco después construyó el Partido de la Revolución Democrática, principal opción de izquierda electoral que en 1988 fue capaz de presentarse como una auténtica opción electoral que estuvo a punto de vencer al pri.
El contraste entre disciplina económica y conflictos políticos será una característica que definirá la actuación de la élite tecnocrática.2 Que, si bien se formó durante los años de dominio priísta, nunca se declaró comprometida con ese partido ni con ningún otro. Desde los años ochenta, fiel a su principio de conocimiento especializado, objetivo y separado de la política, se ha mantenido sin compromisos ideológicos o partidarios. La mejor prueba de ello es que después de derrotado el pri en el año 2000, la tecnocracia siguió manejando las finanzas públicas sin interrupción. Durante los dos sexenios que gobernó el pan (2000–2012), tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México fueron dirigidos por destacados tecnócratas, todos ellos formados durante los años ochenta y noventa del siglo pasado, cuando De la Madrid, Salinas y Zedillo gobernaron el país.3 En el segundo gobierno de alternancia, encabezado por el panista Felipe Calderón, la tecnocracia se extendió a otras áreas de la Administración Pública, como las comunicaciones y la energía.4 Su permanencia en la conducción de las finanzas, con plena independencia del partido gobernante, es lo que ha hecho posible que la economía mexicana se mantenga estable, sin crisis como en el pasado reciente, pero sin producir el desarrollo esperado. En rigor, esa élite tecnocrática apenas ha acertado en estabilizar la economía, pero no ha logrado recuperar su crecimiento y menos aún ha creado los satisfactores sociales que demanda la sociedad. Los resultados han sido pobres en cuanto a la economía y sumamente peligrosos en lo político.
Como puede observarse en el cuadro 1, el crecimiento económico de México tiene claramente dos períodos. El primero, de 1940 a 1982, con tasas promedio de más de 6% anual, y el segundo –que cubre las últimas dos décadas del siglo– apenas rebasa 2%. La gráfica es todavía más elocuente pues revela una caída pronunciada entre 1982 y 1988, que corresponde al gobierno de De la Madrid, y que si bien se recupera a partir de la presidencia de Carlos Salinas, no logra repuntar nunca. La gráfica muestra que este pobre desempeño de la economía no está asociado al cambio de partido en el gobierno federal, sino a la permanencia de la tecnocracia en el manejo de las finanzas. Es verdad que los gobiernos panistas tienen, comparativamente, el peor resultado económico (apenas superado por el de De la Madrid), pero se corresponden al mismo patrón iniciado en los años ochenta. Lo que es constante en este período no es la identidad partidaria sino la presencia de la tecnocracia y su control sobre la política económica.
Producto Interno Bruto. Promedio de crecimiento anual, 1934–2012
| Administración | Promedio de crecimiento |
|---|---|
| Lázaro Cárdenas (1934–1940) | 4.52 |
| Manuel ávila Camacho (1940–1946) | 6.15 |
| Miguel Alemán Valdés (1946–1952) | 5.78 |
| Adolfo Ruiz Cortines (1952–1958) | 6.42 |
| Adolfo López Mateos (1958–1964) | 6.73 |
| Gustavo Díaz Ordaz (1964–1970) | 6.75 |
| Luis Echeverría álvarez (1970–1976) | 6.16 |
| José López Portillo (1976–1982) | 6.51 |
| Miguel de la Madrid Hurtado (1982–1988) | 0.18 |
| Carlos Salinas de Gortari (1988–1994) | 3.91 |
| Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000) | 3.39 |
| Vicente Fox Quesada (2000–2006) | 2.03 |
| Felipe Calderón Hinojosa (2006–2012) | 2.04 |
Los recientes resultados electorales permiten confirmar la hipótesis. En 2012 tuvieron lugar nuevos comicios para renovar la Presidencia de la República y, como en los casos anteriores, la competencia partidaria fue intensa. En esa ocasión, el pri logró recuperarse de sus fracasos y venció no sólo al pan, gobernante desde el 2000, sino al Partido de la Revolución Democrática (prd) y su popular candidato. Más allá de la importancia política que tiene el regreso del pri, lo relevante para este ensayo es que esa victoria no ha significado el retiro de la tecnocracia y menos aún una modificación de sus criterios básicos. Todo lo contrario, tanto en la Secretaría de Hacienda como en el Banco de México se mantienen reconocidos, nacional e internacionalmente, especialistas en las finanzas públicas (Luis Videgaray y Agustín Carstens, respectivamente) y, como había pasado durante el gobierno panista de Calderón, la élite se ha extendido a otras áreas, ahora y de manera muy significativa, a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al frente de la cancillería ha sido designado José Antonio Meade, con una larga trayectoria en la Secretaría de Hacienda, de la cual fue su titular de 2011 a 2012, después de serlo de Energía en 2011. Meade no sólo confirma que la tecnocracia no tiene compromisos ideológicos que le impidan colaborar en gobiernos del pan o del pri, sino que demuestra que su influencia ha llegado hasta una de las áreas más distantes de la economía como es la diplomacia. Su nombramiento revela que el nuevo gobierno priísta está convencido de que la política económica debe afirmarse y ahora orientarse hacia el comercio internacional. La presencia en la cancillería de un especialista reconocido en las finanzas indica que tanto la diplomacia como las relaciones internacionales estarán si no determinadas sí fuertemente influidas por la lógica económica que domina el mundo.
Parece indiscutible que la tecnocracia seguirá al frente de las áreas financieras, y aunque ya no ocupa la presidencia, como sucedió entre 1982 y 2000, la economía se ha convertido en el centro de la atención gubernamental. Como ha sido constante desde los años ochenta, las finanzas, el control presupuestal, la rígida relación entre el ingreso y gasto público, han determinado el comportamiento de los gobiernos. Bajo la premisa de que el equilibrio económico es indispensable, los gobiernos han subordinado sus políticas a la estabilidad macroeconómica. No obstante, los resultados siguen siendo pobres, pues el crecimiento del producto interno bruto (pib) en el año 2013, el primero del nuevo gobierno priísta, fue apenas de 1.3%, y durante el primer trimestre de 2014 alcanzó 1.8% (inegi, shcp, 2013–2014). Si bien resta mucha vida al sexenio de Enrique Peña Nieto, estas cifras no parecen prever una mejoría sustancial de la economía mexicana.
El punto medular es que sin desarrollo la política social seguirá siendo deficiente y el gobierno seguirá sin convencer de su eficacia. No ha habido hasta ahora ninguna forma de que la tecnocracia convenza de que sus medidas y procedimientos son necesarios. Pero quizá lo más importante es que tampoco ha hecho nada para intentar convencer, más allá de las declaraciones de que es indispensable la estabilidad económica. Al final, existe un enorme vacío entre el funcionamiento del gobierno, sus propósitos y políticas, y la percepción de la sociedad. Sin mecanismos para que la sociedad tenga alguna injerencia en las acciones gubernamentales, la única manera de expresar su descontento es por la vía electoral. No es casual que desde el año 2000, cuando el pan logró canalizar la oposición al priísmo, las dos siguientes elecciones presidenciales hayan mostrado una aguda confrontación en la que se han opuesto proyectos de nación y no programas partidarios.
En el año 2006 la polarización fue extrema porque los electores eliminaron al pri como posible opción y centraron sus preferencias en el pan y el prd, situados en los extremos ideológicos de derecha e izquierda. El centro de la disputa fue el modelo económico, que el pan y su candidato propusieron continuar y que Andrés Manuel López Obrador, candidato de la izquierda, ha responsabilizado hasta ahora de la pobreza y la caída del bienestar social. El resultado de la votación demostró claramente que el país estaba dividido en partes casi iguales y que una mínima diferencia (0.6% de la votación) podía decidir el rumbo del país. Aunque seis años más tarde la disputa electoral no fue tan aguda, volvió a enfrentar el modelo económico y de nuevo tuvo como principal expositor a la izquierda, con el mismo candidato y el mismo discurso. La diferencia fue el énfasis que el candidato del pri puso en el proyecto a seguir, esta vez al menos formalmente, centrado en el posible crecimiento y ya no en la disciplina económica. Lo relevante es que, en la práctica, el nuevo gobierno no ha cambiado en nada la estructura básica de la política económica.
La rigidez del modelo va de la mano del convencimiento de la élite tecnocrática en su conocimiento, que ha permitido diseñar las medidas, y de su firme idea de que si se aplica disciplinadamente, el desarrollo será posible. Se trata claramente del principio de legitimación tecnocrática en el que prima la eficacia con la que se aplica la política. La tecnocracia ha afirmado la marginación de la política y de la que fue por décadas su principal objetivo: el manejo del conflicto social. No sólo se ha desplazado la política como recurso útil para la convivencia social, sino que se ha eliminado el principal recurso que el sistema político había creado para acercarse a la sociedad, el corporativismo. Fue la misma tecnocracia la que se hizo cargo de destruir esa forma de intermediación bajo el argumento de que era un instrumento de control de la vieja élite priísta, que anulaba la participación ciudadana.
Corporativismo e intermediación socialComo lo señalara Schimitter (194) en su clásico ensayo, el corporativismo es un sistema de organización social, pero también y prioritariamente, de intermediación entre los sectores de la sociedad –organizados conforme a sus intereses– y el Estado –materializado en las políticas públicas de la administración gubernamental– (Schmitter, 1974). La formulación de Schmitter admitía que podían privilegiarse las funciones de control social y político del corporativismo y relegar a un segundo plano la comunicación, lo cual, como fue comprobable en el caso mexicano, serviría como instrumento de manipulación al partido del Estado. Como lo mostraron los estudios especializados (Bizberg, 2003), el corporativismo fue esencialmente control sindical, lo que terminaría por minar su sobrevivencia electoral al servicio del pri. No obstante, el corporativismo también cumplió su tarea de intermediación que, en la práctica, fue la principal base de sustento de la obra social del Estado y fuente de su legitimación.
El destacado desarrollo económico y social que México mantuvo desde 1940, que se extendió hasta finalizar los sesenta, privilegió la formación de capital pero no logró producir los beneficios sociales suficientes para elevar la calidad de vida de la población (Villarreal, 1976). Gracias a ese desarrollo sostenido (ver cuadro 1), que llegó a bordear 7% de crecimiento anual, fue posible poner en marcha la destacada política educativa, de atención de salud, vivienda, salarial, etc. que caracterizó aquellos gobiernos. No obstante, el Estado mexicano haría llegar los beneficios por medio de las organizaciones corporativas, lo que daba legitimidad a los dirigentes y les permitía manipular a los agremiados, política y electoralmente. Sobre esta base se desarrolló el Estado de bienestar que en México adoptó su versión paternalista.
La relación fue funcional para ambas partes: para los dirigentes y las corporaciones, porque les garantizaba poder, y para el pri y el sistema, porque les daba apoyo político y les servía para mantener la estabilidad en el país. El punto débil, sin embargo, estaba en que era por completo dependiente del desarrollo económico, que le permitía generar beneficios y repartirlos. Como era previsible, al comenzar los años setenta y producirse la crisis del modelo, el corporativismo perdió su papel de intermediario y conforme el descontento social se agudizó, adoptó cada vez más el de control. Esos años muestran un deterioro acelerado de la economía y las condiciones sociales que paulatinamente van a encaminarse hacia la demanda por la apertura democrática mediante la competencia electoral. Existe ya un claro acuerdo entre los analistas en que el cambio político en México tuvo como principal vía de expresión el sistema electoral (Merino, 2003). Esta vía tuvo la virtud de mantener el proceso dentro de la civilidad política, de tal manera que al producirse la alternancia no se arriesgaron ni la estabilidad, ni la convivencia social, pero en contraste, no se creó otra opción participativa que no fuera la partidaria y electoral.
Uno de los objetivos principales de la tecnocracia fue el de eliminar a las corporaciones del terreno político y del propio partido dominante. Por un lado, los gobiernos de De la Madrid y Salinas terminaron con el paternalismo hacia los sindicatos mediante la flexibilización de las relaciones obrero-patronales, procurando que fuera la lógica de mercado y la productividad las que determinaran las negociaciones. Sin apoyos directos a los líderes sindicales pronto se perdió el control de los agremiados. Esta estrategia económica y laboral se completó con otra de índole política. Carlos Salinas, después de su cuestionada elección presidencial, puso en marcha una reforma interna en el pri, encaminada fundamentalmente a eliminar a las corporaciones del control del partido (Bizberg, 2003; y Hernández Rodríguez, 1998). La estrategia, en ambas facetas, tiene como premisa el control de los líderes, la estrecha relación de las corporaciones con el pri y su función electoral, cada vez más cuestionadas y, como fue claro en la elección de 1988, cada día menos eficaz. Aunque formalmente se buscaba eliminar un obstáculo a la productividad, al sujetar a los sindicatos a negociaciones de acuerdo con las condiciones del mercado la principal motivación era política, porque Salinas reprocharía a las corporaciones integradas al pri no haber respaldado su candidatura. Para la nueva élite el corporativismo debía eliminarse para que el ciudadano tuviera contacto directo con la política.
La tecnocracia atacó el corporativismo con la misma decisión que combatió a los políticos tradicionales. Terminó efectivamente con el corporativismo electoral, de manipulación gremial y al servicio del priísmo, pero también con las funciones de intermediación y comunicación que había desempeñado en el pasado. Es cierto que el sistema se sirvió políticamente del corporativismo pero también le fue útil para mantener una comunicación eficaz con los grupos mejor organizados de la sociedad. La tecnocracia acabó con la dependencia electoral del corporativismo, pero se llevó consigo la intermediación y no fue capaz, por contraste, de crear un sistema equivalente que reconstruyera la comunicación. Si bien hubo motivaciones políticas, también es posible identificar la premisa racionalista de justificar acciones por la simple eficiencia. Bajo esa idea, ni el gobierno ni el Estado necesitan explicar o negociar, bastan los resultados y ellos derivan de la racional aplicación de medidas.
Una circunstancia excepcional ayudó a sepultar el corporativismo. La sociedad y los partidos no objetaron nunca las medidas gubernamentales contra las organizaciones y sus funciones porque coincidían en que el corporativismo era un recurso más del priísmo para mantenerse en el poder. Para la oposición al pri, el corporativismo era un medio de manipulación gremial y electoral que favorecía el dominio del partido, la preservación del autoritarismo y garantizaba la falta de democracia. Para ellos, terminar con el corporativismo era una condición básica para alcanzar la democracia, porque limitaba la participación y las reales preferencias de los agremiados. Para la oposición, tanto de derecha como de izquierda, el corporativismo no tenía otra función que no fuera la manipulación y el control, de ahí que, al igual que la tecnocracia, demandaron solamente su desaparición y no crearon ninguna forma alternativa de intermediación social. Si acaso, se veía en las entonces organizaciones no gubernamentales una opción pero con la desventaja, al presente muy clara, de que ese tipo de organismos no logra una representación adecuada por la variación profunda de sus agremiados y de sus intereses. Por razones distintas, tanto la tecnocracia como la oposición coincidieron en que el corporativismo debía extinguirse.
Corporativismo y gobernabilidadLa propuesta de Schmitter sobre el corporativismo tuvo mayor recepción en América Latina que en los países desarrollados, a pesar de que el autor proponía su variante societal para países pluralistas. Mientras en América Latina el corporativismo parecía adaptarse por completo a las variantes de control, en el mundo desarrollado la participación abierta, en organizaciones sociales lo mismo que en partidos y elecciones libres, hacía que el corporativismo fuera poco atractivo para los analistas. No obstante, desde fines de los años setenta algunos autores –y de modo destacado Gerhard Lehmbruch– subrayaron el papel central que el corporativismo desempeñaba no sólo como forma eficaz de intermediación social sino como fuente de consenso político al permitir la intervención de grupos de intereses organizados en la formulación y desarrollo de políticas públicas (Lembruch, 1977 y 1988).
Lo que Lehmbruch llamó neocorporativismo o corporativismo liberal, era un sistema que además de intermediar intereses (como lo había definido Schmitter en su momento), servía como mecanismo de acción directa de organizaciones fuertes, especialmente de trabajadores y empresarios, para establecer negociaciones frecuentes con las autoridades gubernamentales, en particular aquellas encargadas de formular la política económica. Su intervención no se limitaba a negociar medidas sino a diseñarlas e incluso ponerlas en práctica, de tal suerte que al ser desarrolladas en la sociedad ya contaban con la aprobación de los principales interesados. Al disminuir la posibilidad del rechazo social, se creaba el consenso político al legitimar las acciones cotidianas de los gobiernos, algo imposible de crear en las elecciones. El consenso no sustituía el proceso de legitimación política, propia de partidos y elecciones, sino que la complementaba.
Muy ortodoxo, el autor señalaba que la democracia, en tanto procedimiento, solamente garantizaba la participación ciudadana en la elección de gobernantes, pero no permitía que los ciudadanos intervinieran en el funcionamiento cotidiano del gobierno, cuyas decisiones, en particular las económicas, son por definición polémicas en la medida que afectan diferencialmente a la sociedad. Para Lehmbruch, el neocorporativismo era el recurso más efectivo para que la sociedad superara la limitación de la democracia confinada a las elecciones y tomara parte activa en los gobiernos (Lehmbruch y Schmitter, 1982; Berger, 1981, Schmitter y Lehmbruch, 1979).
Sobre esa base se desarrollarían otros estudios que avanzaron en probar la relación estrecha entre un fuerte corporativismo, crecimiento económico y democracia. De acuerdo con los estudios de Crepaz y Lijphart (Lijphart y Crepaz, 1991; Crepaz, 1992), que comprenden los principales países desarrollados en Europa occidental y Norteamérica, resulta que la democracia es más estable, con mejores rendimientos sociales y económicos en aquellos países en los cuales el corporativismo es más fuerte y tiene mayor participación en las decisiones públicas, de ahí que en los primeros lugares aparecieran los países nórdicos, seguidos por Bélgica, Países Bajos y Austria, y en los últimos figuran Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. La intervención corporativa tiene diversos grados, que van desde la negociación reconocida y frecuente, hasta la incorporación de representantes de sus organizaciones en los ejecutivos y parlamentos. El caso extremo es Suiza, donde partidos y corporaciones están estrechamente relacionados con las comunidades regionales y tienen intervención directa en el gobierno (Lehmbruch, 1993).
Desde luego que, como lo han advertido los autores y en especial Lehmbruch, esta forma de intermediación responde a tradiciones culturales y políticas singulares que incluso siendo semejantes, no producen las mismas prácticas; como lo prueba el autor al comparar Suiza con los Países Bajos y Bélgica. Es natural que con esa tradición a cuestas, el modelo no pueda replicarse con los mismos buenos resultados en otros países. Sin embargo, sí parece indispensable reconocer, por un lado, que la organización de la sociedad de acuerdo con intereses comunes es necesaria, útil y no conduce irremediablemente a la manipulación estatal, y por otro, que existen países con alguna tradición organizativa que facilitó las relaciones del Estado con la sociedad. Dicho de otra manera, contra la mala fama y funcionamiento del corporativismo en muchos países, puede ser un sistema eficiente para sustentar la democracia. Si, como ha sido repetidamente destacado desde hace al menos una década, las democracias enfrentan desafíos en su gobernabilidad –derivadas en buena medida por la rigidez y falta de resultados en la economía– se vuelve indispensable la negociación.
Contra lo que a simple vista podría pensarse, este problema no es privativo de las jóvenes democracias sino que cada vez afecta más al mundo desarrollado, en la medida que las economías encuentran más limitaciones (Beausang, 2002). La gobernabilidad ha dejado de ser un asunto interno de las naciones para involucrar las relaciones entre Estados. Sea cualquiera el modelo que trate de aplicarse (la autora, por ejemplo, desarrolla tres enfoques diferentes) en todos, la variable central es reconocer que las instituciones gubernamentales deben considerar negociaciones y transacciones con los principales grupos sociales que resultan afectados por sus decisiones. Si este dilema ha llegado a ser considerado por los organismos internacionales es porque la economía cada vez provoca más conflictos sociales y políticos, que no pueden dejarse de considerar cuando se diseñan las políticas gubernamentales. La economía ya no puede continuar siendo un asunto privativo de la tecnocracia, del conocimiento especializado, que sólo es entendible y aceptable para los pares.
México atraviesa por tensiones delicadas. La democracia, entendida como procedimiento de competencia ha alcanzado un notable grado de institucionalidad, comprobable en sus dos principales consecuencias, participación y alternancia. No obstante, no parece ser convincente porque de ella se espera más que competencia. Siguen pendientes los beneficios sociales y económicos que, en rigor no dependen de la competencia sino de las políticas que puedan poner en marcha los gobiernos. De ahí que la advertencia de Lehmbruch, de que es indispensable crear mecanismos de comunicación con las autoridades gubernamentales, sea digna de tomarse en cuenta. El problema de funcionamiento de las jóvenes democracias no está, al menos no en el caso mexicano, en sus instituciones y sistema electoral. Se encuentra en la incomunicación del gobierno, marginado por una tecnocracia convencida de su conocimiento. Contra la tendencia que se fortaleció desde los años ochenta del siglo pasado, en el sentido de que la política era perversa e irresponsable, los resultados económicos, precisamente aquellos que deberían probar la capacidad tecnocrática, muestran que es indispensable traer de vuelta a la política, entendida como negociación y solución de conflictos. La economía debe ser manejada con criterios especializados, técnicos y racionales, pero no puede permanentemente dejar de considerar las consecuencias sociales y políticas. Si, como dicen los especialistas, la economía no admite variaciones radicales, al menos debería diseñar políticas que cuenten con la participación y anuencia de los principales sectores organizados. La tecnocracia debería admitir que la política es necesaria, que es conveniente la negociación y que la sociedad espera beneficios de sus decisiones. Política e intermediación social podrían ser las soluciones a los desafíos de la gobernabilidad en tendencias con fuertes democracias financieras.
Doctor en Ciencia Política, Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor-Investigador del Centro de Estudios Internacionales, El Colegio de México, (México). Sus líneas de investigación son: élite y sistema político, cambio institucional. Entre sus últimas publicaciones destacan: “Strongmen and State Weakness” (2014); “La democracia en México y el retorno del pri” (en coautoría) (2012) y El centro dividido. La nueva autonomía de los gobernadores (2008).
Esta última referencia es particularmente importante porque el autor, Francisco Gil Díaz, tuvo una destacada trayectoria en la Secretaría de Hacienda desde los años setenta: fue subsecretario de Ingresos en el gobierno de Salinas y secretario de Hacienda en la administración panista de Vicente Fox.
Esta afirmación es aplicable a diversas experiencias, especialmente en América Latina y además casi al mismo tiempo (Oxhorn y Starr, 1999; Nelson, 1990 y 1994).
Se trata de Francisco Gil Díaz, Agustín Cartens y José Antonio Meade.
Los primeros secretarios de Comunicaciones y Energía en ese gobierno fueron Luis Téllez y Georgina Kessel, ambos economistas formados en Hacienda desde los años ochenta, durante los gobiernos de Salinas y Zedillo (Hernández Rodríguez, 2011).