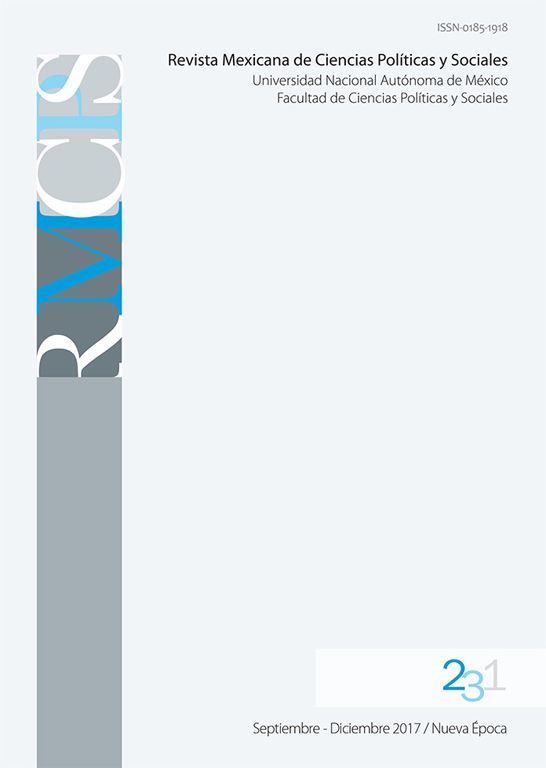En este capítulo quisiera analizar la cristalización de los patrones institucionales distintivos de las Américas, como los primeros casos de “modernidades múltiples”.1
La noción de “modernidades múltiples”2 denota cierta perspectiva del mundo contemporáneo -de hecho, de la historia y de las características de la era moderna- que va contra los puntos de vista que han prevalecido largo tiempo en el discurso académico y en el general. Esta noción se opone a la perspectiva de las teorías “clásicas” de la modernización y de la convergencia de las sociedades industriales, prevalecientes en los años 1950 y, en efecto, se opone a los análisis sociológicos clásicos de Marx, Durkheim y (en gran medida) incluso de Weber, cuando menos de una lectura de su obra. Todos asumían, así fuera de manera tan sólo implícita, que el programa cultural de la modernidad que se desarrolló en la Europa moderna, y las nociones institucionales básicas que ahí surgieron, dominarían en última instancia en todas las sociedades modernas y en vías de modernización; con la expansión de la modernidad, prevalecerían en todo el mundo.
La realidad que nació ya en los primeros marcos de la modernidad, y en especial después de la Segunda Guerra Mundial, no cumplió estos supuestos. Los desarrollos tal como se dieron en las sociedades en vías de modernización han refutado los supuestos homogeneizadores y hegemónicos de este programa occidental de modernidad. En tanto que se desarrolló una tendencia general hacia la diferenciación estructural en la mayor parte de estas sociedades a lo largo de una amplia gama de instituciones -en la vida familiar, en las estructuras económica y política, en la urbanización, en la educación moderna, en la comunicación masiva y en las orientaciones individualistas- los modos en los que estas arenas se definieron y organizaron variaron enormemente en distintos periodos de su desarrollo, dando paso a múltiples patrones institucionales e ideológicos. De manera significativa, estos patrones no constituyeron en la era moderna simples continuaciones de las tradiciones de sus respectivas sociedades. Tales patrones fueron claramente modernos, aunque en efecto recibieron una gran influencia de las premisas culturales, tradiciones y experiencias históricas específicas de cada una de las sociedades en las que cristalizaron. Todas éstas desarrollaron dinámicas y modos de interpretación claramente modernos, para los que el proyecto occidental original constituyó el punto de referencia crucial (y a menudo ambivalente). Muchos de los movimientos que se desarrollaron en las sociedades no occidentales articularon sólidos temas antioccidentales, o incluso anti-modernos, pero todos fueron distintivamente modernos. Esto fue cierto no sólo en los diversos movimientos nacionalistas y tradicionalistas que surgieron en estas sociedades desde cerca de la mitad del siglo XIX y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, sino también en los movimientos contemporáneos más fundamentalistas. Todos estos desarrollos dieron cuenta de la continua cristalización de diversos patrones institucionales y culturales modernos; de múltiples modernidades.3
La idea de múltiples modernidades supone que la mejor manera de entender al mundo contemporáneo -en efecto, de explicar la historia de la modernidad- es verlo como una historia de constitución y reconstitución continua de una multiplicidad de programas culturales. Estas constantes reconstrucciones de múltiples patrones institucionales e ideológicos fueron promovidos por actores sociales específicos en cercana conexión con activistas sociales, políticos e intelectuales, y también por movimientos sociales en busca de diferentes programas de modernidad que sostienen puntos de vista muy distintos sobre qué hace modernas a las sociedades. Mediante el compromiso de estos actores con sectores más amplios de sus respectivas sociedades, se cristalizaron distintos patrones de modernidad. Estas actividades no se han limitado a una sola sociedad o Estado, aunque ciertas sociedades y Estados mostraron ser las arenas principales en las que los activistas sociales fueron capaces de llevar a cabo sus programas y perseguir sus metas. Distintas comprensiones de la modernidad se han desarrollado no sólo en el seno de los diferentes Estados-Nación, y dentro de grupos étnicos y culturales diferentes, sino también en los grandes movimientos sociales que se desarrollaron en las sociedades modernas, entre los movimientos comunistas, fascistas y fundamentalistas que, sin importar qué tan distintos fueron unos de otros, han sido, en muchos sentidos, internacionales.
Una de las implicaciones más importantes del término “múltiples modernidades” es que la modernidad y la occidentalización no son idénticas; los patrones occidentales de modernidad no son las únicas modernidades “auténticas”, aunque disfrutan de primacía histórica y siguen siendo punto de referencia básico para otras.
IIDe importancia central para el análisis de las modernidades múltiples en constante cambio es el hecho de que tales patrones distintivos, radicalmente diferentes de los europeos “originales”, cristalizaron no sólo en sociedades no occidentales, esto es, en sociedades que se desarrollaron en el marco de las grandes civilizaciones -musulmana, india, budista o confuciana bajo el impacto de la expansión europea y en su consiguiente confrontación con el programa de modernidad europeo, sino también -de hecho, en primer lugar- dentro del marco de la expansión occidental en sociedades en las que en apariencia se desarrollaron marcos institucionales estrictamente occidentales: en las Américas.
Resulta, en efecto, de importancia central en el análisis de las múltiples modernidades, que en estos marcos culturales e institucionales occidentales, derivados y en cierto sentido traídos de Europa, se desarrollaran no sólo variaciones locales del modelo o modelos europeos, sino patrones ideológicos e institucionales radicalmente nuevos. En tanto que en ocasiones se asumía que los patrones europeos de desarrollo moderno se habían repetido en las sociedades de las Américas, es claro que Norteamérica, Canadá y América Latina se desarrollaron, desde el principio, de manera distintiva. En efecto, en todos los escenarios de las Américas podemos rastrear la cristalización de nuevas civilizaciones y no sólo, como sostuvo Louis Hartz, de “fragmentos” de Europa (Hartz, 1964; Eisenstadt, 1982).4 Es muy posible que éste haya sido el primer caso de cristalización de nuevas civilizaciones desde las Grandes Civilizaciones “Axiales”, y también el último, hasta la fecha. La cristalización de la modernidad de las Américas da cuenta del hecho de que, aún dentro del amplio marco de la civilización occidental -como quiera que se defina- se desarrolló no sólo uno, sino múltiples programas culturales y patrones institucionales de modernidad.
IIIDe este modo, la cristalización de distintas modernidades, de distintos patrones de los programas culturales y políticos modernos, de las formaciones institucionales modernas, de autoconcepciones y patrones de conciencia colectiva de las Américas da cuenta, de manera integral, del hecho de que casi desde el principio mismo de la expansión de la modernidad, y sin duda a partir del siglo XVIII, se desarrollaron de manera continua múltiples modernidades que, para fines del siglo XIX, abarcaban prácticamente al mundo entero. De hecho fue en las Américas -en las colonias inglesas del norte que más tarde dieron paso a los EUA; en Canadá, donde los asentamientos franceses e ingleses se entretejieron; y en las Américas Latinas, en los imperios español y portugués, así como en el Caribe- donde tales patrones distintos de modernidad cristalizaron primero. Se diferenciaban no sólo unos de otros, sino también de los europeos.
Alexis de Tocqueville, por supuesto, vio lo anterior: éste fue sin duda el empuje de su análisis en La democracia en América (Tocqueville, 1966). América Latina no tuvo un Tocqueville, pero Alexander von Humboldt (1851 y 1953) en el siglo XIX y figuras literarias y académicas de la talla de Octavio Paz, Richard Morse, Howard Wiarda, Tulio Halperin Donghi, Roberto Da Matta y otros en el siglo XX,5 han ofrecido importantes indicaciones respecto a tal cristalización de nuevas civilizaciones en América Latina. De manera semejante, la obra de Harold Innis, en sus estudios de los alimentos básicos y las comunicaciones, de Seymour Lipset en La división continental, y las contribuciones de historiadores y politólogos canadienses, dan clara cuenta de la singularidad de los casos del Canadá inglés y quebequense (Lipset, 1989; Francis, Jones y Smith, 1992). Por último, algunos de los casos caribeños ofrecen mayores indicios del desarrollo de sociedades y culturas que se convirtieron en una realidad diferente, tanto del modelo europeo metropolitano, como de otras modernidades americanas (Menéndez, 1998).
En este capítulo exploraré, de manera tentativa y en perspectiva histórica comparativa, cómo se desarrolló, mediante procesos institucionales determinados, la interpretación específica de la modernidad, de premisas modernas del orden social y político, de concepciones de identidad colectiva, de conciencia colectiva que se desarrolló en los EUA, y de manera distinta -hasta cierto punto, como imagen especular de los EUA- en aquello que se llamaría o designaría América Latina, en especial en los imperios español y portugués.
IVLas distintas civilizaciones americanas surgieron mediante la continua retro alimentación entre, por un lado, las premisas civilizatorias y los patrones institucionales de las sociedades europeas, tal como éstas se cristalizaron con el surgimiento de las sociedades y entidades políticas modernas después de la Reforma (en especial de los patrones absolutistas de España y Portugal de la Contrarreforma y los patrones más constitucionales de Inglaterra y de los Países Bajos, tal como se transformaron en las Américas); y, por otro lado, los procesos de Conquista, con los asentamientos de europeos en América y su encuentro con las poblaciones nativas, y con las realidades ecológicas de ese lugar.
Los ejes centrales en torno a los que cristalizaron estos dos amplios patrones en Europa fueron aquellos de jerarquía-igualdad, y las concepciones relativamente pluralistas “ex-parte” contra las homogéneas “ex-toto” de los órdenes sociales (Baum, 1979).
En Europa protestante, tales patrones se formaron mediante, cuando menos, la incorporación parcial al centro mimso de las enseñanzas y grupos heterodoxos, implicando la introducción de componentes relativamente fuertes de igualdad en las arenas religiosa y política, aunque estos componentes fuesen continuamente cuestionados (Eisenstadt, 1987; Lindsay, 1962; Luthy, 1988; Kolakowski, 1973; Kossmann, 1989; Kossmann, 1987). En la Europa católica de la Contrarreforma, sobre todo en España y en Portugal, los nuevos regímenes se formaron mediante la erradicación de tales grupos sectarios heterodoxos. Estos regímenes se basaron en la negación fundamental de la validez de las enseñanzas heterodoxas -por medio de una creciente monopolización de la promulgación de las premisas culturales básicas por la Iglesia y el Estado, a la par que de un fuerte énfasis en la jerarquía (Elliott, 1963 y 1989; Domínguez Ortíz, 1988; Kamen, 1983; Menéndez Pelayo, 1965; Maravall, 1965 y 1972; Gallagher, 1976 y 1977).
Las tendencias características de estos ejes en las sociedades europeas se intensificaron durante la “europeización” de las Américas, donde se transformaron de manera radical, dando nacimiento a nuevas formaciones civilizatorias. El punto decisivo de tales transformaciones radicales en las Américas se originó en los encuentros, asociados a los procesos de conquista de las Américas y al asentamiento en su territorio. Los conquistadores y colonos europeos interpretaron y proyectaron diferentes componentes de sus tradiciones culturales hacia las nuevas realidades en las Américas, donde interactuaron con las poblaciones nativas y con los esclavos importados de África. Los distintos patrones institucionales e ideológicos que cristalizaron en las Américas evolucionaron como consecuencia de las características de los colonos, de las agencias colonizadoras, de las condiciones político-ecológicas del asentamiento, y del tipo de encuentro con la población nativa.
En las colonias de Norteamérica, y más tarde en especial en aquellas que se volverían los Estados Unidos, este proceso fue llevado a cabo por grupos autónomos dispersos, muchos de ellos sectas protestantes, diversos grupos de la semi-aristocracia o alta burguesía, como colonos y comerciantes, donde la ilglesia anglicana y el gobierno británico jugaron sólo un papel secundario (aunque sin duda no desdeñable).
La conquista y colonización de América Latina se llevó a cabo por actores sociales con motivaciones y orientaciones culturales diferentes. Después de la primera ola de conquista y colonización por los conquistadores, estos procesos tuvieron lugar bajo la égida centralizada de la Corona (o Coronas) y la Iglesia, quienes monopolizaron el acceso a los principales recursos de las colonias (fuerza de trabajo y tierra) y en principio negaron a los colonos cualquier posibilidad de autogobierno más allá del nivel municipal. Este es el marco en el que cristalizaron, en América Latina, los transplantes y transformación de las premisas, de las orientaciones socioculturales, y de los patrones institucionales europeos.
Las características y orientaciones básicas de los colonos en América Central y del Sur también difirieron en mucho de aquellas de los colonos establecidos en América del Norte. Muchos eran aventureros, como los conquistadores españoles o los bandeirantes brasileños, que Vianna Moog contrastó con los pioneros norteamericanos en su sugerente, aunque impresionista libro, en los años 1960 (Moog, 1964; Morse, 1965). Los colonos mismos vinieron en busca de riqueza, de mejores condiciones económicas, o de ascensos en la nueva administración colonial, donde la Iglesia y los órdenes eclesiales también jugaron un papel importante. El mayor empuje era por lo general social y económico -la búsqueda de un medio económico nuevo, mejorado, y una combinación de tales consideraciones con un apremiante deseo de prestigio y poder-. Otros elementos ideológicos, como fue la propagación del cristianismo, jugó un papel determinado, pero no constituyó la fuerza impulsora que moldeó las instituciones centrales. Éstas tomaron forma principalmente por el empuje imperial estatista, por la dominación, y por ideologías cristianas misioneras a cargo de la Iglesia y de las distintas órdenes cristianas, por lo general en cercana cooperación con la Corona y sus agentes.
VLos encuentros en el Nuevo Mundo y los modelos cambiantes de orden social y cultural, así como los grupos de conquistadores y colonos, fueron ampliamente influidos por las maneras en que las tensiones entre igualdad y jerarquía o entre un acceso autónomo o controlado al centro administrativo y a los mercados -de importancia central en Europa- se transformaron en las Américas.
En Norteamérica, muchos de los colonos eran portadores de orientaciones religiosas y culturales que ponían énfasis en la igualdad excluyente de manera sin precedentes, cuestión que gradualmente evolucionó para volverse las premisas de la civilización norteamericana -en especial de aquello que después fue Estados Unidos- (Hatch, 1977; Miller, 1956; véanse también Heimart y Delbanco, 1985; Fielding y Campbell, 1964; Hofstadter, 1973). Ultimadamente, surgieron en Norteamérica dos patrones institucionales principales, uno en los EUA y el otro en Canadá, que tuvieron un carácter dual en los contextos del Canadá inglés y de Quebec. El primero se desarrolló desde el principio como una civilización distinta, el último fue inicialmente un “fragmento de Europa” (Hartz, 1964). Las civilizaciones latinoamericanas se extendían desde Nueva España (posteriormente México) hasta el Río de la Plata y al Imperio Portugués en Brasil y, en su interior, se podían encontrar una gran variedad de patrones institucionales. Sin embargo, aún dentro de esta variedad -que se volvió mucho más pronunciada con las reformas borbónicas del siglo XVIII y después de las guerras de independencia a principios del XIX- se desarrollaron, entre ellos, ciertas premisas básicas en común. Se puso énfasis en la jerarquía en lugar de la igualdad metafísica, en grado mucho mayor que en la España de la Contrarreforma (Siebzehner, 1990; Wiarda, 1974). Aun en las áreas de frontera abierta, como las pampas argentinas, en Uruguay y en las regiones brasileñas de Rio Grande do Sul, donde se desarrolló un ambiente social y económico mucho más “democrático”, a menudo se percibía la igualdad como parte de un problema, y no como la solución. El desarrollo de tales fisonomías distintas continuó, incluso transformadas, predominando durante un muy largo tiempo, posiblemente hasta hoy día (véanse Morse, 1974; Wiarda, 1974).
En tanto que la combinación de sus respectivos antecedentes europeos y los caracteres de los colonos fue lo que dio cuenta, en gran medida, de las premisas institucionales específicas y las concepciones del orden político y social que se desplegaron en las sociedades americanas, la dinámica social y política que se desarrolló hacia el interior se vio influida en gran medida también por otros factores. El más importante de ellos fue el encuentro e interacción constante entre los colonos europeos, los nativos americanos y la población esclava de África. De especial importancia, en este contexto, resultó el modo de incorporación de las poblaciones “nativas” a los marcos coloniales: el lugar de los esclavos importados y los patrones de las plantaciones que se desarrollaron en estas sociedades. Los americanos “nativos” no tuvieron un papel económico muy significativo en las colonias norteamericanas, donde la esclavitud tuvo una importancia relativamente pequeña; pero en los estados sureños, donde las plantaciones con base en el trabajo esclavo tenían importancia crucial, sí lo tuvieron. En la mayor parte de las regiones del Imperio Español durante su periodo formativo, aunque con diferencias relevantes, sus economías se fundamentaron en el trabajo forzado, para el cual la esclavitud tuvo una importancia relativamente menor. El Imperio Portugués y las sociedades caribeñas, con base en las plantaciones, muestran características aún diferentes.
La composición de estas poblaciones, en especial las relaciones entre los representantes de las madres patrias, los colonos blancos que se asentaron en estos nuevos territorios, los indios y los africanos, se desarrollaron de maneras notablemente distintas en estas sociedades. Estas diferencias han afectado en gran medida el desarrollo y la dinámica política de las distintas sociedades americanas, en particular los patrones de formación y transformación de los criterios de pertenencia y exclusión a éstas, las comunidades nacionales; los cambios en los patrones de clase y de estratificación étnica; y los cambios en los patrones de inclusión y exclusión social y política.
VIPese al hecho de que se desarrollaron diferencias de gran alcance entre estas civilizaciones americanas (en especial las estadunidenses y las latinoamericanas) que, como veremos más tarde, constituyen en ciertos sentidos imágenes especulares una de la otra, estas civilizaciones compartieron algunas características que se originan en los procesos de asentamiento y colonización europeos y en el encuentro con las varias poblaciones nativas y esclavos negros traídos de África.
Una de las diferencias más importantes que distinguen a las civilizaciones americanas, tanto de las sociedades europeas como de las asiáticas, fue la relativa debilidad de los criterios primordiales en la definición de sus identidades colectivas. En fases iniciales, los vínculos ancestrales de los colonos tenían su raíz principalmente en los países europeos de origen y, en mucho menor grado, en el nuevo medio. Con el paso del tiempo y con la consolidación de las nuevas colonias, sí se desarrollaron sólidos vínculos con el nuevo territorio, pero se definieron en términos distintos de aquellos que describían los lazos que progresivamente se cristalizaban en Europa. Se desarrolló una combinación más débil de elementos territoriales, históricos y lingüísticos como componentes de la identidad colectiva. Como compartían lenguas con sus países de origen, la definición misma de la distinción primordial era difícil tanto en América del Norte como en la mayor parte de la América española (en menor grado en Paraguay y en partes de México y, por supuesto, en Brasil). Así, en estas sociedades se desarrolló, desde el principio de la colonización, un giro relativo hacia una territorialidad definida en términos administrativos, con implicaciones importantes para el desarrollo posterior de las fronteras “nacionales” (véase Herzog, 1988; y su contribución en Roniger y Waisman, 2002).
El encuentro con las poblaciones nativas por supuesto generó nuevas posibilidades de reformulación de tradiciones, de lenguas y comunidades, así como problemas distintos de delimitación de fronteras de identidad entre los colonos, en relación con la población indígena. Al mismo tiempo, se incrementaron las tensiones constantes entre los ingleses, franceses, españoles y portugueses nacidos en las Américas, y aquellos que vinieron como representantes de las respectivas coronas.
De manera concomitante, las orientaciones hacia la Madre Patria, hacia los centros de la cultura occidental, más tarde hacia los centros culturales europeos, constituyeron modelos y puntos de referencia continuos, a un nivel quizá sin precedentes en cualquiera otra sociedad. Para los colonos en las Américas, la confrontación con la modernidad, con “el Occidente”, no implicaba una confrontación con una cultura ajena que se les imponía desde afuera, sino un ejercicio reflexivo para reconciliarse con sus propios orígenes. Dichos encuentros a menudo se fusionaban con una búsqueda por encontrar su propio y claro lugar dentro del marco más amplio de la civilización europea, u occidental.
Dicha búsqueda se llevaba a cabo mediante un discurso de enfrentamiento con Europa. Mientras que no era común formular los argumentos desarrollados en este discurso en términos de interpretaciones discrepantes de la modernidad, éstos se enfocaban en las ventajas y desventajas de los patrones institucionales que se desarrollaron en los Estados Unidos, que eran claramente diferentes de los europeos.
VIIPero más allá de sus rasgos en común, se desarrollaron grandes diferencias entre los patrones de modernidad que cristalizaron en las Américas. Dentro de las civilizaciones o modernidades americanas, cristalizaron distintas premisas de orden social y político, patrones de identidad colectiva y discursos estatales: los patrones de resistencia, protesta y del discurso y la dinámica política. Al tiempo que estas premisas y marcos cambiaron continuamente, incluso las modalidades de su cambio -y las dinámicas ideológicas institucionales que se desarrollaron a su interior- mostraban algunas características distintivas que las separaban de las que se desarrollaron en las sociedades europeas, así como unas de otras.
Estos patrones y dinámicas institucionales en efecto se relacionaron de manera estrecha con las diferencias en las premisas básicas de orden social y político que se desarrollaron en su interior. Las premisas básicas del modelo norteamericano evolucionaron a partir de la transformación de los aspectos “mesiánico” y milenario del primer emprendimiento sociopolítico americano (posteriormente Estados Unidos). Un aspecto crucial de esta nueva civilización americana fue la construcción de un molde basado en una ideología política con sólidas raíces en conceptos religiosos puritanos, en una orientación política lockeana, y en la Ilustración. El puritanismo subrayaba con fuerza la alianza especial entre dios y el pueblo elegido, alianza orientada a la creación de una entidad política profundamente religiosa, pero estructurada cada vez más sobre la separación entre Iglesia y Estado (Heimart, 1966: Becker, 1958; Haskins, 1985; Little, 1969; Fielding y Campbell, 1964; Hofstadter, 1973; véase también Seligman, 1982) y en torno a la lucha por tener acceso igualitario al centro político. La combinación particular de solidaridad e individualismo como componentes centrales de la identidad colectiva, con una fuerte orientación antiestatista, dio lugar a una nítida nueva religión civil (Bellah, 1975 y 1970, en especial el Capítulo 9; Marty, 1987).
Una diferencia crucial entre las premisas civilizatorias básicas de los Estados Unidos y las de Europa y muchos de los dominios, en especial el Alto Canadá y Québec, ha sido el fuerte énfasis del primero sobre la igualdad metafísica de todos los integrantes de la comunidad (analizado brillantemente por Tocqueville), sobre el individualismo igualitario y sobre la negación casi total de la validez simbólica de la jerarquía (Tocqueville, 1952; sobre las diferencias entre Estados Unidos y Canadá, véase Lipset, 1989).
La entidad política que se desarrolló en los Estados Unidos se caracterizó por un fuerte énfasis sobre el individualismo igualitario, el logro y sobre las libertades republicanas, con una negación casi total de la validez simbólica de la jerarquía, por el desestablecimiento de la religión oficial, la debilidad de cualquier concepción sobre el “Estado”, por premisas fundamentalmente antiestatistas, y por la cuasi-santificación de la esfera económica.
En conexión con esto, la confrontación entre Estado y sociedad, tan central para la experiencia europea, se debilitó conforme la sociedad se volvió predominante y, en cierto sentido, subsumió al Estado. En los EUA, esto resultó evidente en la debilidad de conceptos e ideologías del Estado (en tanto se distingue de aquellas del pueblo y la república) o -para utilizar la expresión de R. Nettl- su muy pequeño grado de “estatalidad” (stateness en el original) en comparación con la gran importancia que se otorga a tales concepciones en Europa continental y de manera más moderada, en la idea británica de la “corona” o “Corona en el Parlamento” (Nettl, 1968).
Uno de los aspectos más importantes de esta civilización americana ha sido la apertura del centro político -cuando menos en principio- a todos los miembros de la comunidad. El acceso político no fue, como sí lo fue en Europa, un centro de lucha ideológica continua. Esto tuvo implicaciones de largo alcance sobre la estructura de la protesta y la conciencia orientadas hacia la abolición o transformación de la jerarquía y la reconstrucción del centro político que, con la excepción crucial de la Guerra Civil, fueron muy débiles. En lugar de esto, surgió una combinación única de una política altamente moralista y clientelista, con una oscilación constante entre éstas y, en palabras de S. P. Huntington, la continua “promesa de desarmonía, basada en la aceptación total de las premisas políticas” (Huntington, 1981). La reconstrucción del centro, durante los periodos jacksoniano y del New Deal, se llevó a cabo mediante intentos por restablecer dicha armonía a través de la revisión de sus políticas, no de sus premisas básicas.
Estas características de la civilización americana transformaron muchas de las instituciones traídas de Europa, pero también difirieron, tal y como S. M. Lipset ha mostrado en detalle, del escenario canadiense (Lipset, 1989). De este modo, para dar tan sólo un par de ilustraciones, los principios de separación de poderes, de equilibrio entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial, la separación entre iglesia y Estado, y sobretodo el supuesto de la soberanía popular, fue mucho más allá que el uso que tuvieron en Inglaterra o en Canadá.
Al mismo tiempo, las instituciones representativas y legales, así como las asociaciones religiosas o educativas, adquirieron una autonomía que excedió por mucho la que tuvieron en el país natal. Se volvieron las arenas principales en las que se desplegaron las implicaciones institucionales de los valores del nuevo orden y donde adquirieron un lugar central, de manera relativamente temprana, en el marco general de la sociedad, sin paralelos en cualquier país europeo.
VIIILas premisas básicas del orden político y de la identidad colectiva cristalizaron en las Américas Latinas en patrones distintos. En cercana relación con las características de los colonos y las instituciones “colonizantes”, se llevó a cabo en América Latina (aunque en grados divergentes) una transformación de gran alcance de los componentes jerárquicos prevalecientes en las premisas de las sociedades europeas, incluyendo aquellas de España y Portugal. En América Latina, se comenzó a ver un fuerte énfasis sobre los principios jerárquicos, con al menos una transposición inicial de las orientaciones igualitarias sobre todo hacia esferas religiosas místicas, a diferencia de las sociedades europeas, en las que ni siquiera la Contrarreforma pudo deshacerse por completo de los componente igualitarios, autónomos o comunales, presentes en la arena política.
De muchos nodos, fue en Latinoamérica donde los conceptos jerárquicos tomistas adquirieron una institucionalización completa, no sólo en la curricula de las universidades, sino también -mucho más allá de las prácticas en España o Portugal- en la concepción general del orden social y del ámbito de lo político (Wiarda, 1974; Siebzehner, 1990; Elliott, 1989, en especial la parte 1, pp. 7-27; Haring, 1963 [1947]; Parry, 1973 [1966]). Posteriormente, conforme se desintegraba el Imperio español y las guerras de independencia movilizaban a amplios estratos sociales, surgió una nueva combinación de principios jerárquicos e igualitarios, en especial a partir de la promulgación de las constituciones, con su reconocimiento de la igualdad formal en las repúblicas independientes, a la vez que se mantenían las estructuras jerárquicas en la mayor parte de las arenas de la vida social.
La primera transformación fue la cristalización del Estado patrimonial, caracterizado por un contraste fundamental -así como por una tensión- entre los intentos por lograr una centralización administrativa intensa, y una descentralización de facto, así como un continuo incremento del poder de las fuerzas locales. De manera paradójica, a la luz de la amplia dispersión geográfica de los imperios y de la falta de acceso autónomo de las cohortes activas de la población a los centros de poder y de recursos, surgió, al interior de este Estado patrimonial centralizado, una alta medida de facto de autonomía local (Góngora, 1951; Wiarda, 1974; Harrell, 1966; Hannef, 1986; Taylor, 1979; Phelan, 1960; Zavala, 1971 [1935]; Anna, 1978), aunque sin ningún acceso autónomo reglamentado al centro, por ejemplo, en la forma de instituciones representativas. En lugar de esto, se construyó el acceso con base en conexiones y en avenidas clientelistas que se desarrollaron a lo largo de las divisiones de clase, en comunidades en extremo estratificadas.
Esta transformación se acompañó de algunos cambios muy relevantes en algunas arenas institucionales principales latinoamericanas, en comparación con las de España y Portugal. De este modo, se abolió una de las instituciones políticas primordiales europeas, y fue reemplazada por una combinación de audiencias reales y de varios acomodos locales (Zavala, 1971; Góngora, 1977). El resultado fue una cultura profundamente legalista, a la que se incorporaron instituciones legales dentro de la estructura, así como concepciones patrimoniales jerárquicas. El Imperio español trajo instituciones legales, culturales y educativas (incluyendo universidades), bajo control real, en un grado mucho mayor del que existía en España misma, en un intento por figurar entre los promotores más importantes de las doctrinas absolutistas.
IXEn paralelo con las diferencias en cuanto a las premisas de orden social y dinámica institucional que se desarrollaron en estas sociedades, también hubo diferencias de gran alcance en los patrones de identidad colectiva en las Américas.
La nueva identidad colectiva cristalizó en los EUA en torno a una ideología política originada en una combinación de puritanismo (en particular su ideología sobre la alianza) y las premisas (especialmente legales) de un derecho natural y de un derecho consuetudinario, la tradición inglesa del racionalismo de la Ilustración y el pensamiento radical de la Mancomunidad Británica de Naciones (véanse Bailyn, 1967; White, 1978; Ball y Pollock, 1988). Esto transformó las concepciones y premisas señaladas arriba en componentes de una nueva identidad colectiva, un nuevo orden constitucional y, en última instancia, una nueva “religión civil”. Dicha transformación fue lo que constituyó el punto decisivo de la Revolución estadunidense, así como lo que la distinguió de otras guerras de independencia.
Ciertamente, cobijados por esta creencia estadunidense, los conceptos de territorio y de pertenencia a un pueblo fueron en efecto muy sólidos -promulgados en los términos bíblicos de “Tierra Prometida” y “Pueblo Elegido”-. Pero, a diferencia de la tradición judía y del movimiento sionista, aquellos términos se formularon básicamente en conceptos religioso-ideológicos, y no primordiales. La tierra nueva no era la de los Padres, a la que uno volvía. Los colonos concibieron la constitución misma de este nuevo orden político como un acto de gran innovación y de importancia universal -no como la continuación de la historia previa de sus países de origen-.
La construcción de esta identidad implicaba delinear límites muy nítidos y en extremo exclusivistas del colectivo, estructurado según las premisas básicas de la religión civil estadunidense. Aquí se podían permitir orientaciones primordiales o principios jerárquicos en un lugar secundario e informal, pero no como componentes de las premisas y símbolos centrales de la sociedad. Así, la religión civil estadunidense no podía ubicar fácilmente a los nativos americanos, cuya identidad primordial no se relacionaban en absoluto con el nuevo marco ideológico, y reclamaba una totalidad propia. De este modo, los indios quedaron, en esencia, fuera del nuevo colectivo.
Los patrones de identidad colectiva que se desarrollaron en las Américas Latinas difirieron en gran medida de los que surgieron en Norteamérica. Aunque los imperios español y portugués aspiraban a establecer identidades colectivas homogéneas, centradas en la Madre Patria, se desarrolló una condición significativamente más diversificada (Elliott, 1987; Schwartz, 1987; Pagden, 1987; véase también Eisenstadt, 1992). Aparecieron desde el principio componentes múltiples de identidad y conciencia colectivas -españoles, católicos, diversos “criollos” locales, y “nativos”-.
Al mismo tiempo, la fuerte orientación jerárquica estatista que enraizó en la mayor parte de los países latinoamericanos, no se vinculaba con el desarrollo de un fuerte compromiso con el ámbito político como centro principal de implementación de las premisas de orden trascendental, o de conciencia colectiva. Así, lado a lado con los principios jerárquicos formales, se desarrollaron múltiples espacios sociales estructurados según distintos principios e identidades, tales como marcos e identidades locales con fronteras móviles y la posibilidad de incorporar a muchas de estas identidades en la arena fundamental. Tal posibilidad se debía al hecho de que esta modalidad de construcción de la identidad colectiva implicaba una amplia posibilidad de inclusión que no sólo permitía que las identidades católica y local en general incorporaran a amplios sectores de la población indígena, sino que también posibilitaba que éstos desarrollaran un tipo muy especial de resurgimiento cultural, e incluso reintegración al centro, después de las traumáticas experiencias de la Conquista (cuando menos en México, Brasil y, en menor medida, en Bolivia y Colombia).
XEstas características de las premisas de los patrones sociales e institucionales fueron epítome de los rasgos distintivos de estas civilizaciones modernas como diversas modernidades múltiples y se relacionaban de manera cercana con la estructura de la élite y de otros grupos gobernantes que se desarrollaron en las Américas. En Norteamérica -en las colonias tanto como en los Estados Unidos- por lo general grupos de élite de gran autonomía podían convertirse en los portadores de las principales orientaciones y premisas culturales en todas las arenas de la vida social, y, en principio, se garantizaba el acceso a las actividades de élite a todos los integrantes de la comunidad. Todos los actores sociales podían potencialmente volverse élite; las bases de adscripción al estatus eran débiles, y más tarde se deslegitimaron casi por completo. Además, se desarrolló una fuerte tendencia populista que minimizó la peculiaridad de las posiciones de élite y subrayó el “elitismo” potencial de todos los miembros de la comunidad. Y se desarrolló sólo una débil distinción entre la élite central y las periféricas, así como una continua interpenetración entre éstas.
En cambio, en América Latina hubo una muy extensa “desautonomización” de las principales élites; en lugar de la aristocracia, con algunos derechos autónomos de acceso al centro, como en Europa, las oligarquías, dependientes en principio del Estado -no sólo para lograr acceso oficial, legítimo, a los recursos “materiales”, sino sobre todo a prestigio y a los centros del poder-, se volvieron predominantes. Las élites principales eran internamente débiles -como resulta evidente en su grado relativamente bajo de solidaridad interna y en la autonomía simbólica, y en ocasiones también organizativa de los centros, de las mismas élites principales y de los grupos más amplios de la sociedad-. Aquí se desarrollaron pocas élites políticas, profesionales o culturales autónomas por completo, y la mayoría de las que tuvieron esta autonomía tendían a estar sólidamente incorporadas a grupos de adscripción más amplios, con poca auto definición u orientación autónoma, pese a que ya tuvieran un alto nivel de especialización (por ejemplo, profesores o cuadros administrativos). Los grupos profesionales u ocupacionales gremiales se veían a sí mismos como portadores de una posición social especial respecto a ciertos atributos importantes del orden social, como defensores de estilos de vida y tradiciones distintivas, definidas según cierta adscripción. Su percepción de estatus a menudo se limitaba a ubicaciones locales. Estos grupos tendían a auto-segregarse incluso de grupos de ocupación similar, así como de la mayor parte de las esferas de la vida social y de la participación en ellas, y a utilizar la mayor parte de sus recursos en mantener metas y estilos de vida tradicionales.
En este contexto es necesario mencionar, incluso si sólo a manera de hebras para una mayor investigación sistemática, las grandes diferencias entre las propias sociedades latinoamericanas. Un buen punto de partida sería una diferenciación en términos de la composición étnica y cultural de sus poblaciones. En dichos términos, existen diferencias significativas entre los países indoamericanos, Perú, México, Ecuador y Bolivia, entre otros, con composiciones muy jerarquizadas que incluían clases bajas de indígenas, clases medias mestizas y élites predominantemente españolas (y en algunos casos mestizas); países euroamericanos como Argentina y Uruguay, que atrajeron inmigración en los siglos XIX y XX; los más homogéneamente mestizos, Chile y Colombia; y las complejas sociedades multirraciales con un pronunciado elemento afroamericano, como Brasil, Cuba y algunas áreas del Caribe.
XILa transformación radical de los componentes básicos de la civilización europea en las Américas, la cristalización de civilizaciones manifiestamente americanas, y los diferentes patrones de identidad colectiva tal y como fueron transmitidos por los respectivos tipos de élite influyeron sobre las maneras en las que evolucionó la conformación de los límites sociales y las esferas públicas en estas sociedades, con implicaciones de largo alcance para la dinámica política.
El ethos igualitario, enraizado en una orientación puritana profundamente religiosa en los Estados Unidos, estaba estrechamente relacionado con una concepción lineal sólida de la relación entre roles y espacios sociales, originada en las tradiciones más racionalistas del enfoque ilustrado, respecto a la realidad ontológica y social (Toulmin, 1990). Este ethos implicó una nítida delincación de las fronteras básicas de los espacios sociales -público y privado, familiar y laboral, etcétera-, de definiciones sólidamente formales-legales de las relaciones sociales y las arenas institucionales, así como de la completa institucionalización del concepto general y abstracto de ciudadanía, todo ello en cercana armonía con un individualismo y pragmatismo en extremo utilitarios.
El ethos jerárquico de América Latina se fundamentó en una combinación de principios jerárquicos, totalizantes, con fuertes tendencias hacia lo que se podría llamar maneras topológicas, a diferencia de otras tan sólo lineales, de construir el espacio social. En consecuencia, surgió una férrea inclinación al traslape entre tales espacios y al desdibujamiento de los límites entre ellos, y a preferir definiciones relacionales, más que formales-legales, de los nexos sociales. Las definiciones formales-legales se incrustaban en las relaciones interpersonales, en las relaciones formales, a la vez que, estaban desincorporadas de, por ejemplo, la ciudadanía, con una connotación notablemente negativa, como se muestra en el dicho brasileño, “Todo para los amigos, para mis enemigos, la ley”, y “¿Sabes con quién estás hablando?”. Entre las definiciones formales e informales, entre los criterios jerárquicos “relacionales” y los igualitarios e individualistas, adoptados formalmente en las constituciones y los sistemas legales, existía una irresuelta y permanente tensión, que a menudo se desarrollaba para volverse una disyuntiva entre los apuntalamientos formales y las reglas básicas, prácticas, de la sociedad (véanse Roniger, 1990; Roniger y Sznajder, 1999).
Al considerar estas diferencias en la construcción de las identidades colectivas en las Américas desde la perspectiva de Brasil, el antropólogo Roberto da Matta presenta el siguiente contraste que vale la pena citar en extenso: En ambos países [Estados Unidos y Brasil], negros, blancos e indios jugaron papeles importantes en la conquista territorial, la colonización y la creación de una conciencia nacional; pero en los Estados Unidos no se construyó la identidad sobre una fábula de las tres razas que muestra que negros, blancos e indios fueran simbólicamente complementarios. De hecho, Estados Unidos se fundó sobre la ideología del elemento blanco. Así, para poder ser estadunidense uno debe ser incluido en los valores e instituciones del mundo “anglo”, que mantiene la hegemonía y opera en términos de una lógica bipolar fundamentada en la exclusión. En Brasil, la experiencia de la esclavitud y de las diversas tribus indígenas que ocuparon el territorio colonizado por los portugueses, generó un modo de percepción radicalmente distinto. Esta perspectiva se basa en la noción de un “encuentro” entre las tres razas, que ocupan posiciones diferenciadas, pero equivalentes, en un triángulo ideológico. Divide a la totalidad brasileña en tres unidades complementarias e indispensables, que da pie a una compleja interacción entre ellas. En Brasil, por tanto, “los indios”, “los blancos”, y “los negros” se relacionan a través de una lógica de inclusión que se articula sobre planos de una oposición complementaria. De este modo, se puede leer a Brasil como “blanco”, “negro” o “indio”, dependiendo de los aspectos de la cultura y sociedad brasileñas que uno pueda desear acentuar (o negar). Los brasileños pueden decir que, en el plano de la felicidad y el ritmo, Brasil es “negro”; es “indio” respecto a la tenacidad y sincronía con la naturaleza, y todos estos elementos se articulan por la lengua y las instituciones sociales del elemento “blanco” (portugués) que, en esta concepción ideológica, funge como catalizador que los combina… [En Brasil] los valores de la complementariedad, la inclusión y la jerarquía reciben énfasis. La ideología racial sigue la misma lógica que otras instituciones sociales, en las que un pacto ideológico esconde o disfraza las diferencias, haciendo complementaria, con esto, a la ideología. Pero en los Estados Unidos la diferencia no se puede disfrazar y produce un verdadero dilema, tal como Gunnar Myrdal nos mostró. En otras palabras, en la sociedad con un credo igualitario, las relaciones raciales reintroducen la jerarquía por medio de un código natural (“racial”). Pero en una sociedad cuya vida cotidiana se fundamenta sobre la desigualdad, la experiencia de etnicidades distintas no se desborda más allá de la esfera personal y cotidiana y, por tanto, da pie a la creación de una fábula que trata a las tres razas como si fueran complementarias (Da Matta, 1990; véanse también Da Matta, 1991 y Merquior, 1979: 153-4).
Las premisas básicas del orden político que cristalizaron en las Américas también han tenido gran influencia sobre la dinámica política, en especial sobre el desarrollo de las modalidades no hegemónicas del orden social y político, así como sobre los modos de resistencia. Condicionaron la lucha por la definición de las identidades colectivas y las esferas públicas, así como las modalidades de incorporación de distintos grupos al cuerpo político y su participación en la esfera pública.
Estas diferencias se relacionaron de manera cercana con algunos aspectos centrales de la dinámica política, en especial los procesos de incorporación de sectores sociales a la esfera pública, y de los movimientos de protesta que se desarrollaron en las Américas. Para dar tan sólo algunos ejemplos: en los Estados Unidos las elecciones comenzaron tempranamente, conforme la red de vida asociativa “de las bases hacia arriba” constituyó componentes continuos y relativamente ordenados del orden constitucional-democrático. Los parámetros elitista y populista cristalizaron en América Latina; más tarde se transformaron en patrones corporativistas y en olas de participación popular masiva, que desestabilizaron a las entidades políticas y generaron olas recurrentes de represión y democratización en estas sociedades. En Canadá, encontramos un patrón de conformación del orden político elitista y bastante ultramontano en Quebec, cuando menos hasta la Revolución tranquila de la década 1960, así como un claro patrón de gobierno representativo elitista pero responsable en Canadá de habla inglesa, en particular en Ontario y en Canadá occidental, y patrones más tradicionales, proclives al clientelismo, en las provincias marítimas.
Las orientaciones y características de los principales movimientos de protesta y las concepciones y prácticas de las revoluciones, han diferido considerablemente en las civilizaciones americanas. El modelo estadunidense tomó forma por rutas que redujeron el atractivo de las ideas izquierdistas, socialistas, de la revolución y dinamizaron el potencial de incorporación de la protesta al establecer patrones institucionales, tal como se identificó en la pregunta de Werner Sombart, “¿Por qué no hay socialismo en los Estados Unidos?”. A la vez, los movimientos sociales que se desarrollaron en los Estados Unidos se caracterizaron por tener orientaciones sólidamente religiosas y moralistas. Al interior de la mayoría de estos movimientos existía la clara posibilidad de que se desarrollaran orientaciones fuertemente utópicas, con robustas tendencias hacia un absolutismo totalizante y la restricción, erigidas sobre las potencialidades más generales, inherentes al discurso político estadunidense, en especial durante periodos de gran turbulencia. La cacería de brujas, por ejemplo, tenía una larga tradición en América y constituyó un componente continuo de la vida política y el discurso estadounidenses que podía florecer con facilidad en muchos de los movimientos fundamentalistas y populistas.
Tales tendencias totalizantes no se legitimaron en los Estados Unidos -como sí lo hicieron en Europa- en términos primordiales o nacionales, ni en términos de jacobinismo revolucionario universalizado, como fue el caso en Francia, sino más bien en alguna versión de jacobinismo utópico, con énfasis sobre los peligros de contaminar al Estado utópico, epitomizado por la Mancomunidad americana. En efecto, tales tendencias totalizantes se desarrollaron continuamente en la vida estadunidense, en especial en la arena pública, y pudieron dar pie a una orientación y a actividades sólidamente legal-moralistas-fundamentalistas, en la arena política central.
En el contexto latinoamericano, el socialismo y otras ideologías radicales de izquierda atrajeron con ímpetu, entre otros, a intelectuales y a las generaciones jóvenes, e influyeron sobre las modalidades específicas de incorporación de la protesta y de represión, como consecuencia de tensiones persistentes entre el modo jerárquico del orden político y la sólida presión igualitaria sobre la esfera pública. En marcado contraste con el patrón estadunidense de continuidad del orden democrático constitucional, los patrones latinoamericanos se caracterizaron por aperturas políticas recurrentes, seguidas de colapsos de los regímenes democráticos y la instalación de gobiernos autoritarios encabezados, ya fuera por líderes personalistas, o por las cabezas de las fuerzas armadas. De manera bastante interesante, los rasgos elitistas, jerárquicos, del patrón canadiense, permitieron el surgimiento de protestas de izquierda y de partidos mediadores que movilizaban agravios específicos y suscitaban programas de reforma con base en una conciencia de clase. Pero esta influencia se ha articulado en fuerzas políticas y partidos como la Cooperative Commonwealh Federation y el ndp(New Democratic Party) que, desde el principio, silenciaron su crítica radical de la sociedad canadiense y en raras ocasiones han planteado un reto radical al orden político de ese país. Por ello, no afectaron la estabilidad institucional básica de la sociedad, pese a los espinosos conflictos inter-provinciales y, recientemente, las crisis constitucionales.
En este contexto, resulta de especial interés el estudio comparativo del populismo, sus movimientos y sus temas en la dinámica política de las distintas Américas. En este sentido, en tanto que sus contrapartes norteamericanas parecían más igualitarias y, en algunos casos, con mayor orientación a la expansión de las libertades civiles, las variantes latinoamericanas siguieron orientaciones jerárquicas que subrayaban el lugar central del liderazgo presidencial o cuasi-presidencial en la movilización de las masas, y un patrón de movilización y de políticas redistributivas centrado en el Estado. En muchos países latinoamericanos, los movimientos y líderes populistas fueron agentes muy importantes para la incorporación de sectores sociales y en la reestructuración del orden público, muy a menudo bajo los auspicios de gobiernos y regímenes de estilo autoritario.
Muy cercano a estas diferencias en cuanto a la dinámica política, se encuentra la evolución en las Américas de conceptos sociales y políticos originados en Europa, tal como izquierda, derecha, liberalismo, conservadurismo, socialismo. Resulta ilustrativo, en este contexto, la naturaleza relativamente elitista de las fuerzas y políticas “liberales” en la mayor parte de la América española, donde las élites republicanas promulgaron un programa liberal que buscó reemplazar a las poblaciones nativas con inmigrantes europeos, en un esfuerzo por modernizar sus sociedades. En este contexto, el sentido de liberalismo llegó a contradecir al europeo, o las formas norteamericanas de liberalismo se desasociaron de la formación de una fuerte sociedad civil, y se vincularon cercanamente a los patrones corporativista, pretoriano y conservador, de control político.
XIIIEn paralelo, en las Américas se desarrollaron distintos discursos de modernidad, estrechamente relacionados con las autoconcepciones culturales de estas sociedades. En los discursos modernos que se desarrollaron en las localidades del Nuevo Mundo, desde el periodo colonial a lo largo de los periodos de independencia y de los concomitantes movimientos de protesta, resultó de importancia central su orientación hacia la Madre Patria y los centros culturales de Occidente. En la mayoría de estas sociedades, tales orientaciones constituyeron modelos y puntos de referencia a un grado que no tuvo precedentes en otras sociedades, incluyendo las que se encontraron posteriormente en Asia. En las Américas, la confrontación de las élites con la modernidad, con el Occidente, no implicó una confrontación con una cultura ajena impuesta desde afuera, sino una confrontación con sus propios orígenes. Tales encuentros a menudo se entretejieron con una búsqueda para encontrar un sitio distinto dentro del marco más amplio de la civilización europea u occidental. Pero aquí también se desarrollaron diferencias significativas entre estas sociedades, que tuvieron gran influencia sobre las percepciones mutuas. La distinción principal se da entre los Estados Unidos, que rápidamente desarrollaron una auto-concepción en la que su propia sociedad era distinta -incluso, en cierto sentido, un centro autosuficiente de modernidad- y las sociedades latinoamericanas, para las que la orientación hacia los centros externos y la preocupación por el grado en el que en efecto fueran modernas, se vinculaban con frecuencia con búsquedas de modernidades alternativas, lo que constituyó un componente constante de su auto-concepción.
En América Latina, tales puntos de referencia “externos” -aún cuando a menudo fueran ambivalentes- permanecieron como algo crucial. La importancia duradera de estos puntos de referencia, primero europeos -España, Francia e Inglaterra- y posteriormente, quizá de manera periódica, los Estados Unidos, fue crítica en términos tanto asociativos como reactivos, para la auto-concepción de las sociedades latinoamericanas, tal como los intelectuales y los actores sociales y políticos lo promulgaron. Tales consideraciones perdieron importancia de manera gradual en los Estados Unidos, que se consideró así mismo, cada vez más, como el centro de la modernidad y portador de modelos a emular por otras sociedades occidentales.
Las indicaciones previas, tentativas como podrían ser, sobre las características distintivas de las principales civilizaciones americanas, ofrecen algunas ilustraciones de los parámetros culturales e institucionales en torno a los cuales cristalizaron diferentes modernidades, así como de los procesos mediante los que cristalizaron, en principio no sólo en las Américas, sino también en otras partes del mundo.
Acerca del autorShmuel N. Eisenstadt
Eminente sociólogo de renombre internacional, S.N. Eisenstadt se doctoró en Sociología por la Universidad Hebrea de Jerusalem En 1959 fue nombrado Profesor en el Departamento de Sociología de la de la misma Universidad, mismo que dirigió y de donde fue Profesor Emérito. Investigador del Instituto Van Leer, en Jerusalem Fue profesor invitado en las más destacadas universidades del mundo: Universidad de Chicago, Harvard, Zurich, Viena, Berna, Stanford y de Heidelberg, entre muchas otras. Recibió un sinnúmero de premios, incluyendo el premio Balzan, el Max- Planck y el Mclver de la American Sociological Association, entre muchos otros. Miembro de numerosas academias, incluyendo la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Entre sus obras destacan: The Political System of Empires (1963), Patterns of Modernity (2 vol., 1987), Order and Transcendence: The Role of Utopias I the Dynamics of Civilizations (1988), Modernization, Protest, and Change (1966), Revolution and the Transformation of Societies (1978) European Civilization in a Comparative Perspective (1987), Japanese Civilization. A Comparative View (1996) y Comparative Civilizations and Multiple Modernities (2003).
Partes del texto presentado aquí se fundamentan en el documento base preparado por Luis Roniger y el autor, para la Conferencia Erfurt
Este texto fue originalmente publicado en inglés en Luis Roniger y Carlos H. Waisman (eds.), (2002) Globality and Multiple Modernities. Brighton y Portland, Sussex Academic Press, pp. 8-28. Agradecemos a los editores de la obra por su compromiso con la Nueva Época de nuestra Revista. Traducción: Lucía Rayas. Cuidado de edición: Judit Bokser Misses-Liwerant, Lorena Pilloni Martínez y Eva Capece Woronowicz.
Para mayor detalle, véanse Eisenstadt (1998, 2000 y 2000a).