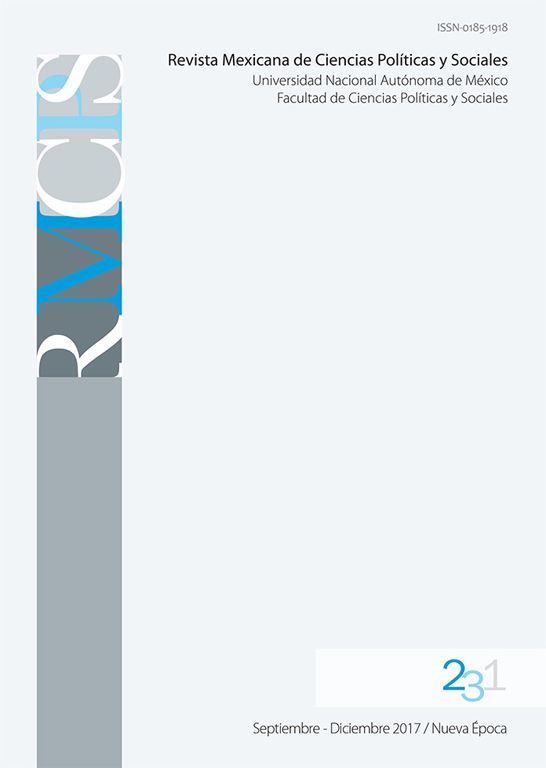Si los investigadores en ciencias sociales de todos los países debieran unirse dejando a un lado sus innumerables diferencias, ¿cuál sería el sentido de un compromiso semejante? ¿Qué causa ameritaría que ellos tomaran ese riesgo?
La respuesta es simple, al menos en teoría. Ese sentido, esa causa, es la verdad. La verdad acerca de la vida social. Esta respuesta, aparentemente ingenua, no está de moda y sin embargo, de lo que se trata es justamente de la verdad. Ésta nunca está garantizada, puede variar de acuerdo a la perspectiva adoptada, expresarse con matices infinitos, en distintos idiomas. Y si bien es legítimo criticar las pretensiones de verdad absoluta, no podemos poner en duda la centralidad de la búsqueda incansable de una comprensión honesta y de conocimientos bien informados.
Los investigadores en ciencias sociales tienen la pasión por el saber. Son científicos que pretenden producir conocimientos precisos y rigurosos; también son humanistas preocupados por comprender en toda su diversidad la vida social, sus transformaciones históricas y sus particularidades culturales. Rompiendo con las ideas preconcebidas y el sentido común, en lucha contra las ideologías políticas y los consejos prodigados por los gurús del mundo empresarial, ellos develan y hacen comprensible lo real. Consideran que el conocimiento es útil, que aumenta la capacidad de acción y que contribuye de manera positiva a las transformaciones de la sociedad.
A veces, en el ánimo de los pensadores sociales, el cinismo o el pesimismo se sobrepone a sus aspiraciones a un mundo más justo, más solidario y a los valores morales del humanismo. Pero, si las ciencias sociales existen, ¿acaso no se debe, precisamente a que el análisis de la acción, de las instituciones, de las relaciones sociales y de las estructuras puede ayudar a construir un mundo mejor? Incluso los más conservadores reconocen la existencia de presiones a favor del cambio y admiten que aquello que existe no agota las posibilidades de aquello que podría ser o devenir. Le debemos mucho a aquellos que, en el siglo XIX, se inquietaban al ver a las antiguas instituciones, la familia y la Iglesia, socavadas por la expansión de los mercados, por la idea de la primacía del interés personal y por la concentración del poder en el Estado; también debemos mucho a la acción del movimiento obrero y a su rechazo a considerar inevitables las desigualdades sociales. Asimismo, estamos en deuda con los pensadores radicales que refutaron los análisis conservadores y mostraron cómo el capitalismo producía el cambio, revolucionaba la tecnología, desarraigaba a los individuos y los extraía de sus comunidades a cambio de empleos en sitios más o menos lejanos.
Las ciencias sociales no pueden ser reducidas a ideologías políticas, pues las primeras identifican las realidades susceptibles de ser cabalmente alteradas. Las ciencias sociales consideran que el mundo es moldeado por la acción humana; que el mundo es lo que es gracias a la creación y renovación de las instituciones humanas y que, por lo tanto, puede ser transformado. Asimismo, consideran que pueden hacer que la acción sea más eficaz mediante la luz que arrojan sus análisis y sus investigaciones empíricas. No subestiman las consecuencias no deseadas de la acción y ven a esta última, no de manera aislada, sino como parte de los sistemas e innumerables relaciones en los que aquélla está encapsulada, así como con su capacidad, mediante la repetición, para forjar estructuras sociales resistentes al cambio.
La complejidad, la diversidad cultural y la maleabilidad histórica del mundo social son tales que a los investigadores en ciencias sociales les resulta difícil ser tan precisos como lo son los químicos o los ingenieros. Pero eso no debe impedirles ser claros.
Las ciencias sociales pueden aportar los conocimientos necesarios para pensar mejor la acción, lo que incluye prever sus efectos no intencionales, ya se trate, por ejemplo, de movimientos sociales, de la política, del poder público, la empresa o el mundo de los negocios o bien, incluso, de las ong. Y ellas podrían hacer mucho más y mejor. Tal es nuestra convicción. Comunicando, difundiendo más sus resultados, reafirmando cada vez más el carácter “público” de sus orientaciones, dirigiéndose a audiencias cada vez más numerosas y diversas, siempre sobre la base de los conocimientos que producen. Y, sobre todo, acelerando su propia renovación.
Hoy, las ciencias sociales están presentes en casi todo el mundo, con la suficiente autonomía como para desarrollar análisis originales, a la vez globales y atentos a las particularidades locales o nacionales. Pero no siempre tienen la voluntad o la capacidad para abordar las cuestiones más candentes de manera frontal, en el momento mismo, justo cuando ocurren. Cuando lo hacen, a menudo sucede que dudan en conjugar una visión general -con fuerte carga teórica- con el aporte de conocimientos acotados, empíricos, fruto básicamente de la investigación de campo. Esta constatación nos lleva a plantear la primera interrogante, que dio origen a este manifiesto: ¿cómo afirmar la capacidad de las ciencias sociales para articular resultados precisos con preocupaciones y aspiraciones más vastas?
¿Cómo comprender el mundo hoy, cómo preparar el futuro, cómo conocer mejor el pasado y proyectarse mejor hacia el futuro? Tales preguntas no pueden ya plantearse a los antiguos clérigos, a los sacerdotes de una religión -cualquiera que ésta sea- y, por otra parte, la figura clásica del intelectual -como se impuso desde la Ilustración hasta Jean-Paul Sartre- está en decadencia. E incluso, tal vez haya ya quedado totalmente rebasada.
Sin embargo, las sociedades contemporáneas no están del todo desprovistas cuando se trata de proponer puntos de referencia, un sentido, orientaciones. En efecto, ellas disponen, con las ciencias sociales, de un bagaje formidable de numerosos y variados instrumentos para producir conocimientos rigurosos y aportar a todos los actores de la vida colectiva una luz útil que les permita elevar su capacidad para pensar y, a partir de ello, actuar.
Los retosAl comienzo, las ciencias sociales fueron el monopolio casi exclusivo de algunos países llamados occidentales. Nacieron, básicamente, en Europa y se organizaron, como lo ha demostrado Wolf Lepenies, en el seno de tres culturas principales: la alemana, la francesa y la británica (Lepenies, 1985). Muy pronto conocieron un auge fulgurante en América del Norte y más tarde se extendieron a otras partes del mundo, sobre todo a América Latina. Hoy en día, no sólo han conquistado al mundo entero, sino, lo que es más importante, Occidente ha perdido su hegemonía casi absoluta en la producción de sus paradigmas.
Las ciencias sociales son ahora “globales” y en muchos países los investigadores proponen nuevos enfoques y dan lugar a nuevos retos, nuevos objetos. Es cierto que las influencias, las modalidades, siguen muy a menudo originándose en algunos países “occidentales” que aún ejercen un liderazgo intelectual y la mayor parte de las “estrellas” de sus disciplinas son originarias de esos países. Sin embargo, en todo el mundo, ya sea en Asia, en África, o en Oceanía, así como en Europa o los Estados Unidos, la investigación reafirma su capacidad para definir de manera autónoma sus objetos, sus campos, sus métodos, sus orientaciones teóricas, sin ser necesariamente tributaria de Occidente y, por ende, encerrada en lógicas de emulación, aunque ello no implica que se aparte de los grandes debates internacionales y se repliegue tras la bandera de un país o de una región. Lo mejor de las ciencias sociales en China, en Japón, en Corea, Singapur o Taiwán, por ejemplo, se niega a ser encapsulado en paradigmas que no tendrían validez más que para Asia o para cada uno de esos países en lo individual: afirmando al mismo tiempo un anclaje local o nacional, participa en el movimiento mundial de las ideas. Un movimiento complejo: los Subaltern Studies, por ejemplo, antes de propagarse, sobre todo en Estados Unidos, nacieron en los años 1980 en India, bajo el impulso del historiador Ranajit Guha y se vieron enriquecidos por un grupo fuertemente marcado por el marxismo de Antonio Gramsci, que rompió con la historiografía británica del colonialismo y también, con la del marxismo clásico.
El compromisoEl déficit de visión o de pensamiento integral en las ciencias sociales no es sólo teórico. El problema radica más bien en que requieren de perspectivas generales que les permitan integrar, más allá de su diversidad, las diferentes visiones que son capaces de proponer y, en todo caso, dotarse a sí mismas de un marco, de referencias que les permitan ir más allá de tal o cual experiencia específica, en un lenguaje común. También se deriva de su relación con la vida colectiva, con la política, ya sea nacional o internacional, regional, mundial, con la historia en su acontecer, con los grandes cambios que ocurren. Desde esta perspectiva, los investigadores en ciencias sociales pueden tener puntos en común con los actores que animan la escena social, cultural, económica o política.
No todos son reacios a la idea de comprometerse, por el contrario, como lo demuestra la repercusión que ha tenido la idea de la public sociology promovida por Michael Burawoy y sus avatares, la public anthropology.
Pero quienes están dispuestos a hacerlo no quieren más modelos del pasado, se niegan a servir como intelectuales orgánicos de ciertas fuerzas políticas o sociales o de consejeros del Príncipe. Están dispuestos a participar en el espacio público, pero a condición de poder hacerlo como tales, como productores de un saber científico. Ellos no quieren ser los ideólogos del tiempo presente y no confunden su papel con el del experto o del asesor. Debemos reconocer la posibilidad de un compromiso de las ciencias sociales y, por tanto, que los investigadores participen en la vida de la ciudad.
Sociología y ciencia(s) social(es)Los dos autores de este manifiesto son sociólogos y están muy conscientes del riesgo que enfrentan al hablar de las ciencias sociales: de hecho, si bien este texto está principalmente dedicado a la sociología, su contenido concierne en muchos aspectos al conjunto de las ciencias sociales. El hecho de pertenecer a distintas culturas científicas nacionales -estadounidense y francesa- no siempre nos facilitó la escritura en común, como lo vimos de entrada a propósito precisamente de la expresión “ciencia social”, que los franceses utilizan más fácilmente en plural, mientras que los anglosajones prefieren el singular -aunque es cierto que Émile Durkheim en ocasiones lo expresó en singular y que el plural suele también hallarse en la literatura en lengua inglesa–.
Sería un error ver nuestros planteamientos como una tentativa de tomar el poder hegemónicamente y como un proyecto de instaurar la tiranía de nuestra disciplina sobre las ciencias cercanas: digamos, simplemente, que partimos de aquello que conocemos mejor, esperando que nuestros análisis puedan concernir no solamente a quienes se ocupan de la sociología y sus aportes, sino también a quienes producen y difunden conocimientos en el ámbito más amplio de las ciencias sociales, o a quienes constituyen su público.
De hecho, es posible que la sociología esté retrasada con respecto a otras disciplinas. Tal vez, incluso, padezca una especie de patología, un complejo frente a las “verdaderas” ciencias, a las cuales los sociólogos intentan entonces imitar, o frente a la filosofía y a los filósofos poseedores de un mayor prestigio intelectual. Así, en los Estados Unidos de los años cincuenta, hemos sido testigos de la derrota de quienes estudiaban los problemas sociales en Chicago, en beneficio, por una parte de la “gran” teoría -Talcott Parsons-, y por otra, de la investigación puramente empírica -Paul Lazarsfeld–.
La década de 1960 fue una época de oro para los sociólogos. La sociología era casi en todas partes pública y crítica -en realidad, más crítica que constructiva- y estaba presente en los debates públicos. Ese periodo está ya lejos de nosotros. Hoy en día lo importante es pensar no en la hegemonía de tal o cual disciplina, sino en la capacidad de articular sin fusionar los distintos enfoques relevantes que se derivan de las disciplinas de las ciencias humanas y sociales, e incluso de otras más.
Y si acaso hace falta pensar en cierta unidad de las ciencias sociales, no es esperando que se fundan en un melting pot en el que cada una perdería su especificidad, sino reconociendo que están siendo obligadas cada vez más a trabajar en conjunto, lo que exige ciertos desarrollos que las instituciones universitarias, construidas básicamente sobre cimientos disciplinarios, son reacias a llevar a cabo. Su lógica es más bien la de reforzar las pertenencias disciplinarias, de tal suerte que si un joven doctor quisiera hacer carrera en el cruce entre dos o más disciplinas, correría el riesgo de ser rechazado por todas ellas y de no poder encontrar su lugar.
Las distinciones clásicas entre disciplinas tienen su historia hecha de acercamientos y de alejamientos. Émile Durkheim o Marcel Mauss, por ejemplo, eran ambos sociólogos y antropólogos. La escuela de los Annales instaló a la historia en el corazón de las ciencias sociales, pero en muchas universidades esta disciplina se encuentra alejada de ellas. Hubo un tiempo en el que cierta división del trabajo encomendaba a los sociólogos el estudio de las sociedades modernas occidentales y a los antropólogos todo aquello que estaba distante, tanto en el tiempo (con el folclore, visto como una manifestación de prácticas tradicionales que sobrevivieron a la modernidad), como en el espacio (las sociedades “primitivas”). Hoy en día, la antropología estudia también las sociedades que ayer fueron asignadas a los sociólogos, y viceversa; la distinción se ha desvanecido fuera de ciertas referencias a un pasado y a tradiciones particulares, y unos y otros se valen de categorías que son idénticas con más frecuencia y de métodos prácticamente indistinguibles.
En la década de 1950, la sociología -quizá más que otras disciplinas- parecía capaz de hacer frente -incluso con gusto- a ciertos desafíos de los cuales algunos de nosotros aún hoy seguimos ocupándonos. Disponía, con el funcionalismo, de un intento de integración de sus herramientas teóricas: la síntesis parsoniana que pretendía conciliar, en particular, el pensamiento de Émile Durkheim y de Max Weber. Y si el funcionalismo era criticado, lo era casi siempre en nombre de otros grandes enfoques, eventualmente más anclados en la investigación de campo, pero con una visión relativamente general, como la Escuela de Chicago.
Posteriormente, en las décadas de 1960 y 1970, el funcionalismo perdió terreno, al mismo tiempo que en Estados Unidos el movimiento estudiantil y las protestas por la guerra de Vietnam deterioraron la imagen de aquella sociedad estadounidense integrada en torno a sus valores, sus normas, los roles que desempeñaba y las expectativas sobre ellos. De ahí que Alwin W. Gouldner diera por título a una de sus obras The Coming Crisis of Western Sociology (1970).
Esos años fueron también una época de ciertos logros, si consideramos el involucramiento y compromiso de los investigadores, así como su participación intensa en la vida pública -ya fuera del lado de los nuevos movimientos sociales o del movimiento obrero- o bien en formas más directamente políticas, incluso revolucionarias. Se tenía entonces, si no la capacidad para proponer modos de integración comparables a la ambiciosa construcción de Talcott Parsons, sí al menos la posibilidad de contribuir al debate público. Esa participación de los estudiantes, de los investigadores y de los docentes de las ciencias sociales tuvo una fuerte dimensión crítica, a veces radical, que se decía heredera de Herbert Marcuse y de la Escuela de Frankfurt, o incluso de un marxismo renovado que buscaba desprenderse del influjo de los dogmas oficiales, gestados desde Moscú. Y una paradoja de esa época fue ver que investigadores y estudiantes se movilizaban activamente en la vida pública a la vez que se decían seguidores del estructuralismo, en sus diversas variantes: antropológicas (con Claude Lévi-Strauss), psicoanalíticas (con Jacques Lacan), marxistas (con Louis Althusser sobre todo), neomarxistas (Pierre Bourdieu) o explícitamente no marxistas (con Michel Foucault). Esas formas de pensar, que encarnaban en el más alto nivel los grandes nombres de la French Theory de entonces, implicaban la imposibilidad de cambios reales y descalificaban la acción colectiva. Negaban toda importancia a la subjetividad de los actores y reducían la vida social a mecanismos, instancias o estructuras en mayor o menor grado abstractas, a la vez que sus portadores eran intelectuales que aspiraban a transformar el mundo. Sin estar integrados en una visión única, se comunicaban entre ellos, bosquejando una especie de lenguaje común que estaba atento a lo que sucedía en la vida política y social, tanto a nivel de los Estados-nación como del planeta entero.
Esta época no fue en todo momento una edad de oro para las ciencias sociales y no es seguro que haya dejado obras mayores. Marcó, a la vez, el inicio del proceso de fragmentación de sus disciplinas y una fase de intenso involucramiento en la vida de la ciudad. Participación que, cabe subrayar, acercó a los investigadores y a los estudiantes de ciencias sociales a otros universos intelectuales y profesionales, como aquellos de los arquitectos, los urbanistas o los trabajadores sociales.
Evocar esa época no significa lamentarse ni querer regresar a ella. Es dotar a nuestra reflexión actual de un punto de partida. Los años sesenta constituyeron el apogeo de las ciencias sociales clásicas, al definirse ellas mismas por un máximo de integración y de movilización en la esfera pública. A partir de ese momento se inició una mutación, dominada por la descomposición de la mayor parte de los paradigmas disponibles, la fragmentación de las orientaciones teóricas, un cierto relativismo y la retirada masiva de los investigadores, a lo que siguió la renovación o invención de nuevos enfoques y, progresivamente, el retorno del interés por la “gran” teoría, un deseo de universalización y una viva sensibilidad sobre el tema del lugar que ocupa la investigación en ciencias sociales en la esfera pública.
Un nuevo espacio intelectualEntre los cambios que obligaron a las ciencias sociales a transformar sus métodos de análisis, los más espectaculares pueden resumirse sin mucha dificultad en dos expresiones: la globalización por una parte, y el individualismo, por la otra. Dos lógicas que, por sí solas, delimitan el espacio dentro del cual la investigación está cada vez más llamada a ponerse en movimiento.
El término “globalización”, en sentido amplio, incluye dimensiones económicas, pero también culturales, religiosas, jurídicas, etc. Hoy en día, muchos de los fenómenos que abordan las ciencias sociales son “globales” o susceptibles de ser estudiados también bajo ese ángulo. Esta evolución es un proceso de cuya dimensión nos percatamos hasta que ocurren ciertos acontecimientos -así, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre de 2001, el llamado “9-11”, marcaron para la opinión pública mundial la entrada a la era del terrorismo “global”, que de hecho había iniciado desde mediados de los años 1990-. Ello nos obliga a leer la historia (y la historia en su acontecer) la política, la geopolítica y la guerra, lo mismo que la religión, los fenómenos migratorios, la justicia, los nuevos movimientos sociales o el ascenso de las identidades desde perspectivas que ahora dejan de ser etnocéntricas, occidento-céntricas o que todo lo reducen al Estado-nación.
Así, la guerra ha cambiado y quizá también nuestra mirada sobre la guerra, lo que hace que al examinar otros periodos históricos distintos al nuestro, los historiadores puedan ser conducidos a revisar sus análisis. En efecto, hoy la guerra ya no es tan sólo, y lo es cada vez menos, ese enfrentamiento entre Estados-nación que Mary Kaldor (2006) demostró fue una invención que se gestó entre los siglos XV y XVIII. La guerra moviliza a una diversidad de actores, además de los ejércitos regulares: empresas privadas, ong humanitarias, periodistas embedded.2 Involucra a organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana, la Unión Europea, la otan, etc. El terrorismo “global” o localizado, las guerrillas, los enfrentamientos llamados “asimétricos”, las masacres étnicas trazan un paisaje de la violencia que puede ser infra-estatal y supra-estatal, infrapolítico y metapolítico. El interior y el exterior de los Estados dejan de constituir dos dominios netamente distintos, como si la defensa (con respecto al exterior) y la seguridad (interna) tendieran a depender ahora de una sola y única lógica, indivisible. El terrorismo, por ejemplo, ¿no es acaso una amenaza externa e interna, que moviliza tanto a las fuerzas policíacas (en lo interior) como al ejército o la diplomacia (en lo exterior)? Todo ello constituye una invitación no sólo a pensar la guerra de hoy con nuevas categorías, sino también a revisar el relato histórico clásico. Éste, por ejemplo, habla de guerras por los Estados-nación de la Europa del siglo XIX, pero separa esa historia de aquélla relativa a las aventuras coloniales e imperiales, como si estas últimas pertenecieran a otra historia, a otra categoría, no convencional, distinta de la guerra.
La globalización obliga a alejarse de los esquemas de pensamiento derivados del “nacionalismo metodológico” que critica Ulrich Beck (2004). No es un fenómeno homogéneo que disuelva a su paso todas las particularidades. El mundo actual es multipolar, conformado por antiguas potencias y países emergentes, no sólo los bric (Brasil, Rusia, India y China). En el pasado, los sociólogos encuadraban lo esencial de sus investigaciones dentro del marco del Estado-nación. A veces se dedicaban a hacer comparaciones entre países que también eran vistos dentro de ese mismo marco, a riesgo de abandonar la cuestión del Estado propiamente dicho a las ciencias jurídicas y políticas. En ocasiones, también se interesaban por las llamadas relaciones internacionales. Luego, la política entró masivamente en el espacio intelectual de la sociología, las fronteras se difuminaron entre algunas concepciones propias de las ciencias políticas y jurídicas y otras que provenían de la sociología, y se habló entonces de la sociología política. Hoy en día, un reto crucial es introducir los cambios del mundo en las ciencias sociales en general, y sobre todo en la sociología, la cual también ha sido llamada a pensar “global”.
La globalización nos invita a analizar los hechos sociales considerando sus dimensiones mundiales. Pero también hay que tomar una gran distancia y contemplar un segundo fenómeno no menos importante, pero más difuso, que ha modificado y modificará cada vez más el trabajo de las ciencias sociales: el ascenso del individualismo en todas sus dimensiones. En la investigación, este ascenso se tradujo muy pronto en un interés constante por las teorías de la elección racional pero también, y más recientemente, por la consideración cada vez más frecuente de la subjetividad de los individuos. Éste debilita los enfoques holistas y constituye una de las principales expresiones, por no decir fuentes, de la debacle de los enfoques estructuralistas a partir de los años setenta. También introdujo una nueva mirada sobre todo lo relacionado con el cuerpo.
Ya no se trata, o no solamente, como era el caso de muchos de los enfoques de los sesenta del cuerpo maltratado por el poder colonial, utilizado por el trabajo rural o industrial y por la explotación, la sobreexplotación y las malas condiciones de higiene o de alimentación. Ese cuerpo se vuelve, o vuelve a ser indisociable del espíritu y se lo valora como una dimensión esencial de la personalidad, aquello mediante lo cual y en lo cual ésta se muestra, se perfecciona y se realiza, en el deporte, la danza, las artes marciales, o con el tatuaje, el piercing, el body-building o la cirugía estética.
La liberación del cuerpo comenzó en los años sesenta, cuando las mujeres empezaron a luchar por el derecho al aborto, contra la violencia de los hombres y la violación, al grito de “nuestro cuerpo, nosotras mismas”, en un contexto en el que la música de los jóvenes, el rock, la informalidad en el vestir y el triunfo de los jeans empezaba a marcar los espíritus. El cuerpo a veces corresponde a un sujeto frágil o roto, como lo vemos con la obesidad y la anorexia, o en los debates en torno al fin de la vida, la obstinación terapéutica, la eutanasia y los cuidados paliativos. Otras veces, el cuerpo puede ser objeto de ataques físicos, pero también simbólicos e imaginarios, que las mujeres son las primeras en padecer, sobre todo en la publicidad o con la pornografía. No hace mucho tiempo, Theodor W. Adorno aparecía como amante de la música que se dirige al espíritu -la de Arnold Schoenberg- y como crítico sin concesiones del jazz, que según él, se había separado del espíritu. Sin embargo, la modernidad contemporánea ha cesado de disociar el cuerpo y el espíritu, y los análisis de Adorno sobre la música han perdido su actualidad.
Los niveles y su articulaciónAyer, Michel Crozier y Ehrard Friedber, entre otros, nos invitaban a articular en el análisis L’acteur et le système, como lo indica el título de su obra de 1977. Hoy, la articulación sigue siendo igualmente necesaria, pero los niveles son más numerosos y van desde el mundo y las lógicas globales hasta el individuo, en su subjetividad -lo que ofrece un espacio para el análisis mucho más vasto que el que iba del actor social a los sistemas que constituyen los conjuntos integrados de sociedad/Estado/nación. El reto, para nuestras disciplinas, consiste en cumplir con ese compromiso.
Si la influencia de C. Wright Mills fue tan considerable, al menos en Estados Unidos, ello se debió no solamente a que hiciera una crítica candente del funcionalismo y llamara a los sociólogos a comprometerse. Fue también porque propuso distinguir y articular los niveles de análisis, pasar de lo más personal, de lo biográfico, a lo más general, a lo político, a lo histórico: “Neither the life of an invididual nor the history of a society can be understood without understanding both”,3 escribía Mills (1959). Casi medio siglo después, cuando los retos son ya “globales”, planetarios, y no sólo a escala de las sociedades, ¿dónde se encuentran las ciencias sociales con respecto a esa exigencia? ¿Son capaces de evitar los dos escollos, el de la fragmentación, que lleva al relativismo, y el de la fusión de registros o niveles, que es a menudo lo propio del universalismo abstracto?
La fragmentación de los saberesMuchos trabajos en ciencias sociales tienen deliberadamente un alcance limitado al ponerse como meta describir un fenómeno, un problema, una situación, un evento o una interacción, o bien aportar algo nuevo al conocimiento, pero tan sólo sobre las causalidades del fenómeno, del problema, de la situación, etc., sin ambición alguna de síntesis o de ascender en la generalización. Algunos, por ejemplo, se interesan por una cuestión ya bastante bien delimitada y se esfuerzan por aportar un valor agregado a los análisis existentes. Así, las grandes revistas de sociología y de antropología incluyen numerosos artículos que pretenden profundizar en la comprensión de un fenómeno dado, sumando una nueva variable explicativa que dé cuenta de una pequeña porción adicional de explicación. El saber, en este caso, tiene la ventaja de ser acumulativo, pero no está hecho para pasar de lo particular a lo general, sino que queda circunscrito a un asunto preciso, sin estar ligado con preocupaciones de conjunto. Y es raro que ese tipo de saber, por satisfactorio que pueda ser para el espíritu, tenga una utilidad social o que alimente el debate público. Contribuirá, en el mejor de los casos, a legitimar a su autor, para el cual las reglas del juego siguen siendo publish or perish; o tal vez sea discutido por sus colegas o bien sea objeto de una ponencia en un congreso o un coloquio. Corresponderá, así, a esa división del trabajo en la cual los esfuerzos parciales y limitados, no forman parte ni de un proyecto o una visión de conjunto, ni de un uso social de la producción de las ciencias sociales.
Una investigación rigurosa implica esfuerzos de definición del objeto y de preguntas que deben corresponder a lo que un investigador o un equipo tendría razonablemente que emprender: clarificación de las hipótesis y de las orientaciones teóricas que sustentan el trabajo; de la elección del método y de las técnicas apropiadas, así como de su aplicación. Pero, ¿cómo evitar la hiperespecialización y su corolario, el parloteo metafísico o ideológico, el ensayismo que sustituye al pensamiento y la teorización? ¿Cómo pasar a lo general sin perder la sutileza del análisis? Las ciencias sociales son ahora capaces de abordar innumerables cuestiones. Parecen, al mismo tiempo, fragmentarse, no tanto entre paradigmas o grandes orientaciones teóricas, sino entre familias de objetos, lo que ha conducido a un relativismo que ya en los años noventa inquietaba a Irving Horowitz (1993): ¿acaso el universalismo de la razón no está cediendo terreno a la avanzada de especializaciones por tema, que tienden a encerrarse cada una en su propio espacio, sin comunicarse con el conjunto de una disciplina y, menos aún, con varias disciplinas? El espectáculo de las grandes bibliotecas universitarias confirma a menudo esta impresión: la sección sociología, en Estados Unidos, es pobre y polvosa, mientras que las secciones de Gay and Lesbian Studies, Genocide Studies, African-American Studies, etc., prosperan, así como todo aquello que concierne a las tesis relativas a la posmodernidad, la cual es ella misma muy a menudo la antesala de tal relativismo.
La organización institucional de los sistemas universitarios en realidad no alienta a luchar contra esta tendencia hacia la fragmentación y al rechazo de inscribir toda investigación en un espacio general y amplio de debates, a pasar de la monografía precisa y aislada o de la identificación de una nueva variable explicativa a una participación en la reflexión filosófica, histórica y política más general. Porque en la universidad, como hemos visto, las ciencias sociales están organizadas por disciplinas y lo que se valora no es la participación intelectual en la vida de la ciudad, sino la integración científica dentro del medio profesional.
Sin embargo, no debemos imputar todo al “sistema” o a las instituciones; los propios investigadores tienen su parte de responsabilidad y ésta se hace especialmente evidente cuando se trata de definir cuál es o cuál podría ser su papel social.
¿Ser investigador en ciencias sociales?Desde el siglo XIX persiste un gran debate para dirimir hasta qué punto es posible afirmar que disciplinas como la antropología o la sociología son ciencias y, de ser así, qué las distingue de las ciencias “exactas”, también llamadas “duras”. Desde Wilhelm Dilthey hasta Immanuel Wallerstein (1996), una fuerte tradición intelectual marca la diferencia que separa a las “ciencias del espíritu” de las de la naturaleza. Esta tradición insiste sobre la reflexividad que aportan las primeras, pero también en la importancia de tomar en cuenta la historia para el análisis de los hechos humanos y sociales, y de no descuidar un punto esencial que el Informe Gulbenkian subraya: lo propio de las ciencias humanas y sociales, también llamadas “ciencias del hombre y de la sociedad” (lo que amplía el espectro con relación a la expresión “ciencias sociales”), es que tienen por objeto a seres humanos, que se interesan por lo que se dice de ellos y son susceptibles de reaccionar ante ello.
Hay ahí un punto de partida muy sólido que reconoce el carácter científico de las disciplinas llamadas “ciencias humanas y sociales” o “ciencias del hombre” sin dejar de insistir en sus particularidades. Nunca debería perderse de vista ese punto de partida: si los investigadores en ciencias sociales poseen cierta legitimidad para intervenir en la esfera pública no es solamente porque sean, casi siempre, docentes que divulgan un conocimiento entre sus alumnos. Esa función es crucial, pero es distinta de la actividad específica de la investigación, la cual debe dar por resultado la producción de conocimientos. Ésta se acerca a ello cuando el profesor-investigador garantiza a sus estudiantes una formación para la investigación, sobre todo cuando esa formación tiene una fuerte dimensión práctica, como por ejemplo, en el trabajo de campo. Pero no confundamos la producción de conocimiento con otras actividades.
Esta producción se deriva, con criterios propios, de la actividad científica. Sobre muchos de los temas que pueden abordar las ciencias sociales, todo el mundo se apresura a expresar una opinión, un punto de vista, eventualmente certezas sin que al parecer sea necesario contar con algunas competencias o un saber particular. Además, existe una tendencia muy poderosa en muchas sociedades a promover un anti-intelectualismo que afecta de lleno a las ciencias sociales, acusadas entonces de ser inútiles o, peor aún, en términos populistas, de participar en la dominación de las élites sobre las clases populares. Pero, la aportación de las ciencias sociales, ¿no consiste acaso en atravesar las apariencias, lo superficial, las representaciones, para proponer análisis informados, competentes y conscientes de sus límites?
Una de sus características importantes es que se mantienen en relación con la opinión pública, con los públicos, con actores que en todo momento pueden juzgar su contribución. Una particularidad del aporte de los investigadores en ciencias sociales a la vida colectiva es que se distingue de la mera opinión, al mismo tiempo que ellos están en contacto con los portadores de dicha opinión. Su trabajo descansa necesariamente en los resultados de investigaciones, las cuales están sujetas a las reglas científicas propias de sus disciplinas. No se le debe colocar en el mismo plano que las opiniones o que un saber espontáneo, a los cuales, sin embargo, siempre tiene que tomar en consideración.
Debemos distinguir entre el respeto de reglas rigurosas y la validez o pertinencia de los resultados obtenidos por los investigadores. En el primer caso, compete al medio profesional determinar si una investigación, un estudio o una encuesta, responde a los cánones y exigencias normativas y deontológicas de la disciplina en cuestión, y si ha sido realizado con rigor. Esto requiere, sin embargo, que ese medio no esté fragmentado en capillas y en sectas que se excluyan unas a las otras; que sea capaz de garantizar la unidad de las disciplinas consideradas a la vez que reconoce la diversidad de las orientaciones teóricas, los enfoques, los métodos, los objetos, y que puede dar cabida, a la vez, a la innovación y a la originalidad. Cada país, por ejemplo, tiene sus temas sales,4 que se consideran sin interés o incluso indignos de ser estudiados, lo que lleva a marginar a los audaces que a pesar de ello se atreven a elegirlos como tema para su tesis o su trabajo posdoctoral, y a que se reduzcan sus probabilidades de conseguir un puesto o un ascenso.
La validez o la pertinencia de una investigación, plantea otros problemas, aún más delicados. Porque no basta con que un estudio, una encuesta, una observación participante, etc., hayan sido realizados con todo el rigor deseable para que pueda afirmarse que son pertinentes. El método empleado en una investigación no es lo único que permite determinar su calidad o su utilidad social. Quienes fetichizan el método, la elección de las técnicas, la seriedad de su aplicación, corren el riesgo de pasar de largo lo esencial: el contenido intelectual de su aportación, el interés de sus hipótesis y de sus afirmaciones, al igual que de sus dudas. La prueba, en este caso, no podría venir del medio profesional de la investigación, o en todo caso, no exclusivamente. Si admitimos que la producción de las ciencias sociales debe tener una utilidad social, basada en su contribución científica, entonces debemos reconocer que su pertinencia radica en lo que habrá de hacerse con esa contribución en esferas distintas a las propias.
Esto refiere muy directamente al tema de la evaluación. La investigación en ciencias sociales tiene un costo que es sufragado por el poder público, por organizaciones internacionales, por instituciones privadas y, particularmente por fundaciones. En todos los casos, es legítimo que los investigadores rindan cuentas y una de las funciones de la evaluación es propiciarlo. Pero también tiene otras funciones. Contribuye a organizar las carreras, a velar por el buen funcionamiento de las universidades y de otros organismos de educación superior y de investigación. Los investigadores en ciencias sociales a menudo se alzan no tanto contra el principio de la evaluación como contra sus modalidades. Critican su carácter normativo, que corre el riesgo de convertirse en un incentivo al conformismo; les preocupa el poder de los juristas, los burócratas o los tecnoburócratas que se empeñan, por ejemplo, en aplicarles los mismos criterios de evaluación que a quienes hacen investigación médica o biológica. A veces, temen ser juzgados por poderes que subordinan la investigación a los intereses de ciertos actores -las grandes empresas, por ejemplo-. ¿Cómo conjugar la necesaria libertad de los investigadores, el reconocimiento del carácter fundamental de las dimensiones críticas de la investigación, con la idea de que ella debe estar al servicio de todos, del bien común, de la capacidad de acción de la sociedad, y que por tanto, los procedimientos de evaluación son necesarios?
Ciencias sociales y democraciaLas ciencias sociales mantienen un vínculo estrecho con la democracia y los valores humanistas. Ello no quiere decir que un saber social sea imposible más allá de este nexo, sino que una relación con diversos públicos no es posible a menos de que reine un espíritu democrático. A falta de ello, los conocimientos son inútiles o sirven para reforzar un poder autoritario, para acompañar a una ideología racista o para manipular a las masas -todo lo cual no podría estar más lejos del proyecto que fundamenta a este manifiesto-. En el pasado, las ciencias sociales se involucraron con regímenes violentos, dictatoriales o totalitarios -el nazismo y el fascismo, por ejemplo-, que en gran medida echaron mano de estas disciplinas para fundamentarse, a veces con la complicidad de los investigadores; a su vez, al comunismo real, sin dejar de controlarlas muy de cerca, le otorgaron también cierta legitimidad. Las ciencias sociales desempeñaron un papel importante en la difusión de las ideas esclavistas o racistas; basta con leer los primeros números del American Journal of Sociology para comprobarlo. Más recientemente, algunos investigadores actuaron como intelectuales orgánicos de movimientos políticos radicales y promovieron o apoyaron ideologías que desembocaron en los peores horrores -una parte de la prosa marxista de los años sesenta, por ejemplo, bajo el manto de las ciencias sociales, legitimó formas extremas de violencia-. Y sin demeritar el pensamiento de Michel Foucault, recordemos su interés por la Revolución iraní en sus inicios, o el apoyo que junto con Jean-Paul Sartre dio, en septiembre de 1977, a Klaus Croissant, el abogado de la Fraction Armée Rouge, en la que él mismo participó.
Las ciencias sociales mantienen una relación ambivalente con el dinero. Hacen falta recursos para llevar a cabo las investigaciones, y éstos pueden provenir del poder público, sea directa o indirectamente, o bien de fuentes privadas a las que el Estado alienta en última instancia para que apoyen actividades de interés general. En una democracia totalmente liberal desde el punto de vista económico, el interés por las ciencias sociales es necesariamente limitado, pues el dinero reina y se invierte allí donde la ganancia constituye el horizonte. No basta entonces con decir que la democracia y las ciencias sociales hacen buena pareja, sino que hay que precisar: siempre que las instituciones de la democracia estén abiertas al conocimiento y a las disciplinas del saber que producen las ciencias sociales, lo valoren y sean conscientes de la necesidad de invertir en ámbitos en los que la rentabilidad económica de corto plazo no es el criterio primordial. El neoliberalismo, como ideología y como práctica, es por esencia antisociológico. La debacle que le significó la crisis financiera iniciada en 2007 debería ser el triunfo de las ciencias sociales y de su interés por las instituciones, por las relaciones sociales y políticas, las mediaciones, la acción colectiva y, de manera más amplia, la vitalidad de la sociedad civil, así como de un papel relativamente importante del poder público. Pero no subestimemos el riesgo de ver que las ciencias sociales son instrumentalizadas por un poder político a fin de enaltecer a través de los medios de comunicación las tendencias más demagógicas, para ceñirse a la opinión pública con ayuda de sondeos, en lugar de proponer visiones políticas de largo plazo. Tales usos son siempre una posibilidad y, así como debemos denunciarlos, también podemos proponer otros, acordes con el espíritu democrático y los valores humanistas.
Los movimientos socialesLas ciencias sociales pueden, en primer lugar, aportar un entendimiento que sea de utilidad a los actores de la vida colectiva. Desde hace tiempo, los investigadores no sólo producen conocimientos sobre los movimientos sociales, sino que también les proporcionan dichos conocimientos para determinar si son pertinentes y útiles desde su punto de vista. Tal fue el caso, en particular, en la década de 1960, cuando las categorías de poder, movimiento social y lucha de clases adquirieron gran importancia en las ciencias sociales propiamente dichas y cuando, en muchos países, los investigadores llevaban a cabo, por ejemplo, observaciones participantes o investigación-acción con los movimientos campesinos, los sindicatos obreros e incluso con los nuevos movimientos sociales que aparecieron al final de ese periodo. Así, la mayor parte del tiempo, la investigación se esforzaba por tomar suficiente distancia de los actores y corría constantemente el riesgo de fusionarse, de ser simplemente un acompañamiento para los actores, de sostenerlos ideológicamente o identificarse con ellos a tal punto que a veces resultaba difícil saber si el investigador era un productor de conocimientos o si él mismo era un actor, un militante. Pero en muchos casos, el preciado vínculo entre la investigación y la acción también contribuyó a elevar el nivel de conocimiento de los actores sobre ellos mismos y sobre el contexto en el que actuaban, lo que ayudó a elevar, igualmente, su capacidad de acción.
Las luchas de las décadas de 1960 y 1970 desaparecieron, declinaron o se transformaron. A menudo fueron asociadas, tanto en el imaginario de la investigación como en el de la vida política, a la idea de progreso -una idea que, desde entonces, se ha deteriorado considerablemente-. Surgieron nuevas movilizaciones con sus significados y concepciones propias sobre la participación individual y colectiva. Si aquí la idea de progreso es menos apremiante, la de justicia está muy presente, lo mismo que una gran sensibilidad hacia todo lo relacionado con el respeto y el reconocimiento, así como con nuevas concepciones sobre la participación en la acción. Los movimientos altermundistas, por ejemplo, pero también las ong humanitarias o las luchas medioambientales, plantean demandas cuyo espacio es global, aun cuando la acción concreta es necesariamente local. Su estudio muestra claramente que los actores son sensibles a la calidad de las relaciones interpersonales o al reconocimiento de las personas y de las identidades colectivas. Así, la cultura, las identidades y la memoria nutren conflictos que en todas partes cobran cada vez más importancia, interpelando a las naciones y a sus Estados. Las “revoluciones” que han agitado al mundo árabe y musulmán desde diciembre de 2010 (como la de los Jazmines en Túnez, e incluso antes, en Irán, con el movimiento de junio de 2009 que surgió a partir de la denuncia de alteración del resultado de la elección por parte del régimen presidencial) indican que, contrariamente a una idea muy difundida, ese mundo no está aislado de las formidables transformaciones contemporáneas: sin importar lo que éstas traigan consigo y, en particular la instauración de regímenes islámicos, estas revoluciones son históricamente tan importantes como la desaparición de las dictaduras en América Latina, a finales de los años setenta, o la caída del muro de Berlín en 1989. Y los movimientos de indignados, o semejantes, son testimonio del resurgimiento de la acción social y democrática en sociedades sumamente diversificadas. Es posible que todas esas luchas y todas esas movilizaciones nunca encuentren un principio de unidad y que pertenezcan a universos de significado fragmentados, sin correspondencia. Pero las ciencias sociales pueden plantear la cuestión de su eventual integración futura en la imagen de una conflictividad relativamente unificada. Después de todo, contrariamente a una idea demasiado simplista, el movimiento obrero no halló nunca una unidad total. A principios del siglo XIX, en Inglaterra y un poco más tarde en Francia y en Alemania, se presenta en formas inconexas: algunos obreros y pensadores sueñan con utopías socialistas en cuartos de servicio o en tabernas; otros intentan formar mutuales o cooperativas. Algunos participan en huelgas, otros inventan las primeras formas del sindicalismo y otros más destruyen las máquinas, a las que acusan de arruinar las formas de trabajo preindustriales a las que ellos están acostumbrados. Algunos militantes políticos y pensadores sociales comienzan a hablar en nombre de estos actores, mientras que ciertos filántropos y novelistas perciben los dramas y los dilemas que se anudan en torno al proletariado obrero. Todo ello, sin embargo, no revelaría una unidad sino mucho más tarde. ¿Será que hoy en día estamos a escala planetaria con esos diversos tipos de movilizaciones que nos parecen inconexos, en una situación comparable a la de las luchas obreras de 1820 o 1830 en Europa? ¿Acaso mañana se revelará en ellos un principio de unidad que podría, por ejemplo, como lo piensa Manual Castells, hallarse en el recurso generalizado a las redes sociales y el Internet? A las ciencias sociales actuales podría resultarles una tarea apasionante plantearse la pregunta sobre la integración eventual de las luchas que ocurren hoy en día e interrogarse sobre la relevancia o no de algunos de sus significados. O reflexionar sobre la capacidad de los actores para definir no sólo su identidad, sino también para definir con claridad los adversarios que pueden o podrían tener y a los cuales, muy a menudo, sustituyen por mecanismos abstractos, fuerzas no humanas. Las presiones y las luchas en torno al clima y el medio ambiente, por ejemplo, ¿deben apuntar a la violencia, valerse del miedo, acusar a las nuevas tecnologías? ¿No deben más bien dotarse de una visión clara de su adversario, a saber, los industriales que contaminan, los accionistas de empresas que pretenden obtener ganancias a corto plazo de sus inversiones, los tecnócratas que refuerzan su poder manipulando para beneficio propio las tecnologías que sólo ellos dominan, etc.?
Las institucionesLas ciencias sociales también pueden aportar su comprensión a las instituciones, organizaciones, administraciones, empresas privadas o públicas -hospitales, universidades, ejército, partidos políticos, entre otros- para colaborar en su mejor conocimiento. Ciertamente, se corre el riesgo de que esa contribución beneficie tan sólo a los dirigentes o refuerce formas de explotación o de dominación, incluso de alienación. Pero la investigación puede también, sobre todo, contribuir a transformar una crisis, un problema, un bloqueo en conflicto y en intercambio, discusión o negociación. Puede definir las condiciones que permiten a una institución pública ser más eficaz sin por ello atropellar a su personal; a que una escuela ofrezca más posibilidades de éxito a alumnos de todos los medios sociales; a que un hospital cure mejor, y así sucesivamente. Puede también evitar que una gran empresa se encierre en lógicas de administración y prácticas de organización voraces.
Los investigadores más críticos, quienes desarrollan enfoques hipercríticos, argumentarán contra la idea de participar en el estudio de ese tipo de problemas internos de una organización. Verán allí una forma de apoyar prácticas de apaciguamiento que permiten, in fine, que quienes dominan aseguren la reproducción de su dominación. Este tipo de argumentación, particularmente vigorosa durante la época del izquierdismo triunfante (en política) y del estructuralismo dominante (en las ciencias sociales), y aún vivo en los tiempos del posmodernismo, en la década de 1980, considera que no hay otra respuesta a los problemas, cualesquiera que éstos sean, que no sea radical y absoluta. De acuerdo con esa perspectiva, en tanto no llegue la revolución o la crisis curativa, nada puede, nada debe cambiar sino en el peor sentido, es decir, en la agudización de las contradicciones.
Salir de la universidadDurante las décadas de 1960 y 1970, las ciencias sociales criticaban ferozmente a la sociedad de consumo, al marketing de las empresas y a la publicidad. Denunciaban la manipulación de las necesidades por un capitalismo amoral y en ocasiones intentaban articular esa crítica con la de las relaciones de producción: ¿hacer que se compren los productos que la industria lanza al mercado no viene acaso a completar la explotación o sobreexplotación de los trabajadores y a extender o generalizar el fordismo? El pensamiento social, con Jean Baudrillard, cuestionaba el sistema de los objetos y relanzaba los análisis ya antiguos de Thorstein Veblen sobre la búsqueda desenfrenada de estatus mediante un consumo ostentoso. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, esas críticas se fueron debilitando y apagando, al mismo tiempo que, paradójicamente, la invasión de la vida cotidiana por la publicidad y el consumo crecía a pasos agigantados, y no solamente en las sociedades occidentales. ¿No ha llegado el momento de conjugar el retorno a cierta crítica y el desarrollo de análisis constructivos? ¿Es absurdo o indecente, por ejemplo, que los antropólogos, psicólogos sociales y sociólogos contribuyan a la concepción y diseño de los objetos que se lanzan al mercado que hagan valer el punto de vista de los usuarios, de los consumidores y no se limiten a ayudar a la definición funcional y técnica de los objetos? ¿Que también nos recuerden que los productos usados exigen soluciones ecológicas para su desecho?
Estas observaciones pueden ampliarse. Las ciencias sociales no tienen necesariamente la vocación de permanecer enclaustradas en el espacio relativamente cerrado de la vida universitaria. De hecho, no nacieron ahí, sino más bien en los movimientos de reforma social o en la implantación de instituciones de ayuda social. No es indigno que los espíritus jóvenes, los doctorantes en busca de empleo, aporten sus competencias, incluida la de investigación, a otros universos distintos de aquel en el que se formaron. Ciertamente, existe el riesgo de que su capacidad se degrade, que se conviertan en asesores mediocres, que se unan a las direcciones de instituciones o empresas para concebir políticas de manipulación o represión. Pero también en la universidad existen riesgos de degradación y, una vez titulado y beneficiado con un “puesto”, el profesor-investigador puede muy bien convertirse en un fruto seco. También, lo que es muy respetable, puede orientarse hacia otras funciones ajenas a la investigación, como por ejemplo la administración, en donde tal vez pierda, aunque no necesariamente, todo vínculo con las ciencias sociales.
Ciencias sociales, medios de comunicación y políticaLas ciencias sociales, cuando salen de la vida académica y de los intercambios científicos entre colegas para intervenir en la esfera pública, pueden producir conocimientos y no solamente difundirlos. Cuando esto ocurre, elevan la capacidad de análisis del público con el que se relacionan, pero también la de los investigadores, quienes al confrontar otros puntos de vista, otros asuntos, otros conocimientos inéditos para ellos, abordarán entonces de otra manera los problemas que tratan.
Las ciencias sociales no aportan las mismas demostraciones que las ciencias de la naturaleza; sólo rara vez pueden, como la psicología social entre otras, realizar experimentos de laboratorio -también es cierto que, simétricamente, las ciencias de la naturaleza no siempre pueden experimentar, como es el caso en materia de tectónica de placas o del cambio climático-. Tampoco pueden hallar en la historia la validación de sus afirmaciones; lo que Karl Marx ([1852] 1997), evocando a Hegel, sugería desde entonces al subrayar que si la historia se repite no es en la forma de una tragedia, sino de una farsa.
Las ciencias sociales permiten ver eso que no es visto o es mal visto. Lo que aportan se manifiesta en la relación del investigador con su objeto y en la relación que teje con el público. Esta última a veces debe mucho a los medios de comunicación, de cuyo estudio los investigadores en ciencias sociales obtendrían un gran beneficio: las tecnologías sobre las que se apoyan, la formidable novedad que ha sido Internet -más que ninguna otra tecnología- y el funcionamiento de las redes a las que éste da lugar, así como la confianza y legitimidad que pueden o no estarle asociadas.
Durante más de un siglo, dos figuras o funciones parecen haber destacado en el seno de las ciencias sociales: el “profesional”, que dialogaba con sus pares y publicaba en revistas exclusivamente científicas, y el “intelectual”, que participaba en el debate público, se expresaba ante los medios de comunicación y estaba en contacto con la vida política. En virtud de su estatus, de su posición académica, del respeto que se tenía por sus obras, el intelectual contaba con legitimidad para expresarse públicamente y, en última instancia, para formar un grupo político. En el pasado, algunos participaron de esta manera, más bien duradera, como Max Weber o, en forma más coyuntural, Émile Durkheim, aunque siempre con el cuidado de destacar la distancia que separa al científico del político. Otros, menos sensibles a esa distinción, se presentaron de manera más directa como actores o ideólogos. También se ha dado el caso de algunos investigadores muy cercanos al poder, como Anthony Giddens, uno de los inspiradores de la “tercera vía” de Tony Blair, en los años 1990, e incluso pueden llegar a ser jefes de Estado, como Fernando Henrique Cardoso, quien fue un influyente sociólogo y presidente de la Asociación Internacional de Sociología (1982-1986) antes de ser elegido, en 1995, para la presidencia de Brasil.
Las ciencias sociales y la políticaLas ciencias sociales no son necesariamente de izquierda y muchas figuras importantes de sus disciplinas manifestaron en el pasado un claro tropismo hacia la derecha e incluso hacia lo reaccionario, como lo demostró Robert Nisbet (1966). De hecho, nos dice Nisbet, las sensibilidades o las orientaciones de las ciencias sociales, abarcan un espectro muy amplio que va del radicalismo al conservadurismo, pasando por el liberalismo.
Fuera de una instrumentalización necesariamente limitada, las ciencias sociales no pueden ser neoliberales, salvo para promover su propia destrucción o subrayar su inutilidad. Pueden, en cambio, ser liberales, pugnar por el cambio, la modernización, o pueden muy bien ser conservadoras, sobre todo si se trata de hablar a favor de las instituciones para mantenerlas intactas. Tal fue, por ejemplo, la postura de Claude Lévi-Strauss.
Este manifiesto se inscribe en una tradición en la que las ciencias sociales contribuyen al progreso y a la emancipación, al proyecto de elevar la capacidad de análisis y, a partir de eso, de la acción de los dominados y de los excluidos, antes que servir a la modernización general de nuestras sociedades y en un contexto en el que los investigadores que podrían sentir simpatía por esta tradición, vacilan en sumarse al campo de la izquierda, unirse a sus filas, o incorporarse en su seno.
Diversos tipos de explicación deben ser puestos en juego. Por una parte, como vimos, existe incompatibilidad entre el compromiso como ideólogos o intelectuales orgánicos a la Gramsci, y la movilización sobre la base de un aporte preciso, que no puede ser sino de orden científico. Los investigadores ya no admiten ser reclutados como tales para servir a otras lógicas distintas de aquellas en las que descansan sus competencias, y eso no es precisamente lo que esperan de ellos los poderes y los contra-poderes políticos.
Por otra parte, no sólo sigue siendo infranqueable el abismo entre la ética de la investigación y la de la acción, entre la ética de convicción y la de responsabilidad -para retomar la oposición que Max Weber volvió clásica- sino que también existe una diferencia considerable entre el mensaje que puede transmitir el científico y aquel que puede esperar el político. Un investigador que ha dedicado meses o años a producir conocimientos en un campo específico necesita disponer, para difundir su saber, de cierto tiempo y de un auditorio atento y sensible a la complejidad y a los matices. ¿Cómo podría presentar los resultados de una investigación en una o dos páginas de texto, en una exposición oral de unos cuantos minutos o incluso en “elementos de lenguaje”, algunas palabras bien dichas que el actor político insertará en su discurso? Por su parte, al político le preocupa la eficacia; él necesita no tanto que le expliquen la complejidad de un problema, sino que le ayuden a hallar soluciones y, de preferencia, con sugerencias simples y robustas. La toma de decisiones políticas está, por naturaleza, bastante lejos de lo que puede aportar el análisis de las ciencias sociales, y reducir esa distancia no es cosa fácil. Las ciencias sociales no pueden aportar respuestas inmediatas y elementales a las preguntas que se plantean los actores políticos; por el contrario, ellas reconstruyen las categorías espontáneas y elaboran otras, y si acaso son útiles para la toma de decisiones políticas ello tal vez sea resultado, precisamente, de las dinámicas que se tejen a lo largo del tiempo, en la tensión entre investigadores y actores políticos.
¿Crisis de la izquierda?Pero otras explicaciones de la distancia que actualmente separa a la política de la investigación en ciencias sociales se pueden hallar en lo que son hoy en día los sistemas políticos. Y esto es particularmente perceptible en el caso de la izquierda. En la década de 1960, e incluso en la de los 70, las ideologías revolucionarias conservaban cierto lustre, y prosperaba entonces lo que Pierre Bourdieu ha llamado una “izquierda de izquierda”. Al mismo tiempo, el comunismo “real”, el de las “democracias populares”, aportaba un modelo aún respetado en el mundo entero por una parte de la izquierda, a la vez que la socialdemocracia constituía una contraparte “reformista” que aún estaba sólidamente respaldada por poderosos sindicatos. Después se desplegó la ofensiva liberal, encarnada durante algún tiempo por Ronald Reagan, Margaret Thatcher y los Chicago Boys y las ideologías revolucionarias perdieron su encanto, al tiempo que la Revolución se volvía islamista en Irán y, más tarde, en Argelia, con lo que se desvaneció en buena medida su poder de seducción. El comunismo real se desplomó, mientras que la socialdemocracia, cuyo basamento obrero se había debilitado considerablemente, empezaba a declinar: así, la izquierda quedó huérfana de sus principales modelos, de sus ideologías que en muchos aspectos fueron fundadoras.
A mediados de los años noventa, Tony Blair en Gran Bretaña, Bill Clinton en Estados Unidos y Gerhard Schröder en Alemania propusieron versiones renovadas de una izquierda que podría calificarse como “social-liberal”, pero hoy en día esas fórmulas están agotadas, al menos en Europa y en América del Norte, sin que se vean emerger claramente las modalidades de una renovación. Así, de pronto, los investigadores en ciencias sociales encuentran menos razones para movilizarse activamente en dirección de las fuerzas políticas de izquierda. Los éxitos de Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008 y 2012 en Estados Unidos, y de François Hollande en Francia en 2012, y los avances en América Latina, sobre todo con Lula y después con Dilma Roussef en Brasil, o con Evo Morales en Bolivia, podrían o pudieron haberlos seducido, lo mismo que el auge de los partidos “verdes”, ecologistas, los cuales en general procuran marcar un fuerte tropismo a la izquierda. Sin embargo en nuestros días, la izquierda le sigue causando a las ciencias sociales, en general preocupadas por participar en la vida pública a partir de los saberes que ellas producen, muy poco entusiasmo.
Quienes entre los investigadores en ciencias sociales, querrían participar en la construcción de proyectos o visiones de izquierda, aportando conocimientos científicos y su espíritu crítico, piensan menos en apoyar directamente a la izquierda -o alguno de sus partidos- que en transformarla y, antes que eso, hacerla existir. En el pasado, la Escuela de Chicago en Estados Unidos ejerció una influencia considerable al contribuir a la difusión de las ideas progresistas. Hoy, en muchos países, los investigadores en ciencias sociales intervienen en el debate público, en asuntos tales como la inmigración, el racismo o la memoria de grupos que demandan reconocimiento; de esa forma, pueden invitar a la izquierda a que presente perspectivas a la vez documentadas y abiertas. Agreguemos, para alejar toda sospecha de sectarismo, que la investigación en ciencias sociales puede también documentar a fuerzas democráticas que no son de izquierda, como en ocasiones ocurre con la democracia cristiana.
La coproducción de conocimientosEn los años sesenta, las ciencias sociales mantuvieron relaciones a veces intensas con campos del saber muy ajenos a ellas. Tal fue el caso de las numerosas y densas relaciones que las acercaron muy pronto al psicoanálisis, en el que tanto se interesaron Talcott Parsons, Claude Lévi-Strauss, Roger Bastide, Norbert Elias, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse y muchos otros. Si bien hoy en día los caminos parecen haberse separado, las problemáticas continúan o se renuevan, lo que obliga a las ciencias sociales a debatir con colaboradores que ahora pueden tomar el papel que encarnó el psicoanálisis hace medio siglo, sin excluir que pueda reconciliarse con este último reconociendo, por ejemplo, la importancia de lo irracional y de las emociones. Abordar la complejidad de la sexualidad o las dimensiones más centrales de la violencia, la crueldad, el sadismo o la violencia por la violencia, todo lo cual requiere de muchos colaboradores y compañeros intelectuales.
Con las ciencias de la naturalezaHoy, las ciencias cognitivas -cuando no se encierran en la pura neurología- nos ofrecen la esperanza de debates fecundos entre ciencias de la naturaleza y referencias a la historia, la cultura y las relaciones sociales. La biología, que ha hecho inmensos progresos en el curso de los últimos cincuenta años, inspira a la demografía, como puede observarse en la genética de las poblaciones, pero también a la historia de grupos y de individuos. En una época en la que el individualismo aumenta y en la que las personas quieren conocer cada vez más sobre sus raíces, la biología, ciencia de la naturaleza, se entrecruza de manera sorprendente con la historia -en particular con los procesos genealógicos- que tanto seducen a innumerables amateurs. Al mismo tiempo, ella permite a la humanidad proyectarse hacia el futuro en forma inédita.
La biología moderna, particularmente de la mano de la genética, aporta nuevas perspectivas a la criminología y al trabajo de la policía y de la justicia, a la agricultura y la ganadería. Modifica el trabajo médico y abre nuevos espacios para todo aquello relacionado con la reproducción de la vida. Ante tales retos, las ciencias sociales no pueden conformarse con estudiar cómo funcionan los laboratorios, con proponer una historia, una antropología o una sociología de la ciencia; en pocas palabras, no pueden contentarse con hacer un objeto de investigación de ese campo de producción del saber en movimiento. Y no deben darse por satisfechas aprovechándose de los avances de la biología, de manera instrumental, para ellas mismas progresar.
La idea de tomar prestados los modelos biológicos que permitirían comprender la vida social resurge periódicamente, como es el caso del proyecto de desarrollar una “sociobiología” que calque los razonamientos biológicos sobre la vida social. Idea inquietante, pues naturaliza lo social. En cambio, la reflexión conjunta de biólogos e investigadores en ciencias sociales sobre todo lo relacionado con la vida y la muerte y las decisiones que las rodean, por ejemplo, es fecunda y está llamada a desarrollarse.
La biología no es la única ciencia exacta a la que atañe la hipótesis de la cooperación con las ciencias sociales. Todo lo relativo al medio ambiente, al agua, a las nuevas tecnologías, exige también diversas modalidades de colaboración, que ya existen -aunque no sea más que en los movimientos que hacen suyos esos temas- pero podrían ser aún más desarrolladas. Así, una catástrofe llamada natural no se trata solamente como tal, sino que comporta necesariamente dimensiones sociales, antes, después y en el momento en el que ésta ocurre. Por ejemplo, los estragos causados por el huracán Katrina, en Nueva Orleans, no se explican tan sólo por el desencadenamiento de fuerzas naturales; se debieron también a la incompetencia del gobierno estadounidense, que no tomó las medidas apropiadas de construcción de represas o de bombeo de las aguas del Mississippi, y afectaron en forma masiva a los negros pobres y mucho menos a los blancos de clase media. De igual forma, tanto en el momento de la tragedia como después de ésta, la forma en que se organizó la ayuda no tuvo nada que ver con la naturaleza. Tenemos aquí un buen ejemplo de cómo los investigadores en ciencias sociales pueden o podrían trabajar con científicos “duros” para prevenir con inteligencia tales estragos o reducir su impacto, aportando a la vez su espíritu crítico y su preocupación por identificar lo que puede ser útil, tomando en cuenta las lógicas de dominación, exclusión o desprecio que exacerba una gran catástrofe.
¿A la retaguardia de otras disciplinas?En ciertos casos, las ciencias sociales van a la zaga de otras disciplinas. Un ejemplo lo hallamos en la forma como se han planteado los grandes debates contemporáneos relativos al tratamiento de las demandas de reconocimiento y al multiculturalismo. En este caso, la filosofía política, que salía ella misma de una larga convalecencia, se colocó a la cabeza del debate, con la gran figura de Charles Taylor en Canadá, y en Estados Unidos con todos aquellos que se dividieron entre liberals y communitarians, teniendo como obra fundadora A Theory of Justice de John Rawls (1971). Este libro no trata de ninguna manera los temas del reconocimiento y de las diferencias culturales, pero sus tesis han sido criticadas, justamente, por filósofos que se negaban a hablar, como Rawls, de individuos reducidos a una especie de abstracción e insistían, por el contrario, en su anclaje en identidades colectivas, nacionales, religiosas y culturales, entre otras.
Lo propio de la filosofía política es manejar ideas y principios sin tener que pasar por la prueba de terreno -o muy levemente- y podemos pensar que podría darse un diálogo fecundo entre investigadores en ciencias sociales y filósofos políticos o jurídicos sobre muchos temas que apasionan hoy a la opinión pública y que ocupan el centro del espacio público, como son la justicia, el reconocimiento y los derechos humanos, por ejemplo. Ello exige a las ciencias sociales que se orienten más claramente de lo que ahora lo hacen hacia preocupaciones generales, políticas e históricas, debatiendo con quienes las transmiten o teorizan y aportando conocimientos concretos sobre lo que es la vida social, sobre las respuestas que existen frente a esos retos o sobre lo que son las iniciativas prácticas y reales de tal grupo, tal minoría o tales individuos.
Asimismo, en otros casos, los desfases se encuentran en el interior mismo de las ciencias sociales. Tal es el caso de los fenómenos migratorios, que fueron descubiertos o redescubiertos en Francia, a mediados de los años ochenta, por historiadores como Ives Lequin y Gérard Noiriel, mucho antes de que la investigación sociológica los abordara.
¡Sólo existen las ciencias!Entre los objetos que estudian los investigadores y entre los investigadores mismos, existe una gran diversidad de profesionales que, sin ser actores ni investigadores, poseen el saber, las competencias y la capacidad para contribuir de manera muy útil a la producción de conocimientos. Así, en Europa, en fecha muy temprana, comisiones parlamentarias, filántropos, médicos e higienistas empezaron a llevar a cabo grandes encuestas, mientras que, durante el periodo de entreguerras, en Estados Unidos la Escuela de Chicago se acercó a los trabajadores sociales y a los educadores.
En los años sesenta e incluso a principios de los setenta, una verdadera efervescencia reunió, por una parte, a investigadores en ciencias sociales, marxistas (como Henri Lefebvre o Manuel Castells) o no marxistas (como Richard Sennett), y por la otra a profesionales del urbanismo y de la arquitectura. En varios países occidentales, se trataba entonces de pensar la ciudad y su importancia desde el punto de vista de las relaciones de producción, pero también de reflexionar sobre las políticas urbanas, las concepciones del espacio que se traducirían en programas de vivienda, en ciudades nuevas, en renovación de centros urbanos, etc. Se trataba también de conocer la opinión de los habitantes o de quienes serían víctimas de las operaciones de renovación urbana y de gentrificación de colonias populares. La cooperación comportaba una fuerte dimensión crítica, pero también una capacidad real para inspirar políticas del espacio o para contribuir a darles forma. Los investigadores en ciencias sociales aportaban sus competencias, a veces como militantes, al mismo tiempo que nutrían sus investigaciones con esas experiencias.
Desde entonces, los caminos también aquí se han bifurcado en muchos aspectos, lo cual debemos lamentar. Pero no con nostalgia, por acariciar el sueño de regresar al pasado, sino con la idea de que es posible volver a tejer ese tipo de lazos y acercar a los investigadores a quienes crean la ciudad de hoy, lo que de hecho se está bosquejando, como se ve en las investigaciones sobre la aldea global, por ejemplo. Cuando las ciencias sociales empezaron a desarrollarse, las sociedades que estudiaban estaban en vías de urbanización, por lo que les inquietaba mucho esa novedad, a menudo indisociable de la industrialización. Desde entonces, a escala planetaria, más de una de cada dos personas vive en la ciudad, lo que representa un inmenso conjunto de desafíos para las ciencias sociales: ¿cómo operan las lógicas que hacen de la ciudad un espacio organizado y planificado a la vez que el sitio de conductas incontroladas y de un desarrollo salvaje? ¿Qué significa construir espacios públicos? ¿Qué esperan los habitantes o los usuarios de la ciudad, qué pueden querer futuros movimientos sociales urbanos? En el caso de las ciudades, ¿puede en verdad hablarse de “desarrollo sustentable”?, ¿no es esto una utopía o una ideología? Salir de la crisis actual por medio de ciudades “verdes” ¿es un escenario factible? ¿Qué vínculos pueden mantener las ciudades y el resto de los países considerados? Sobre todos estos tipos de retos que podemos llamar urbanos, es evidente que las ciencias sociales deben tejer relaciones de trabajo con profesionales competentes, con actores institucionales y políticos, con trabajadores sociales, arquitectos, diseñadores y urbanistas, entre otros; tienen mucho que aportar y mucho que aprender.
Existe un inmenso espacio de colaboración posible para los investigadores que se interesan por la sociedad y no solamente por las ciencias de la sociedad, y de ahí que amerite desarrollar diversas experiencias, así sean limitadas. Veamos dos ejemplos. El primero se refiere a la justicia y, más específicamente, a la justicia restaurativa cuyo proyecto consiste en concebir, para los actos de delincuencia o criminales, penas distintas a las clásicas, como es la prisión. Esta práctica corresponde a una inflexión muy importante de la idea misma de justicia, porque ya no se trata tanto de sancionar un atentado contra el orden, un cuestionamiento al Estado, sino de considerar los daños causados a los individuos, las víctimas, e incluso a una comunidad concreta, aunque sea muy pequeña, que haya sido afectada por el acto de delincuencia. La investigación en ciencias sociales tiene un papel importante que jugar para la evaluación de esta justicia, pero también para su aplicación, pues cuando los antropólogos, los sociólogos y los criminólogos participan en la redacción de la sentencia o se interesan en su impacto sobre las víctimas, sobre los autores del crimen o de la acción delictiva y sobre la colectividad directamente afectada, por una parte contribuyen, sin apartarse de su propia definición profesional, al entendimiento de los actores, los responsables de las decisiones, y por otra parte, acumulan conocimientos.
Segundo ejemplo: los comités de ética clínica que existen en algunos hospitales. Dichos comités se componen de médicos y personal médico, juristas, filósofos, investigadores en ciencias sociales, etc. Se les convoca, no para resolver problemas generales y proponer reglas generales, sino para casos individuales, cuando se plantea una cuestión delicada relativa a la vida o a la muerte. Ellos consultan, escuchan y reflexionan en forma colectiva antes de proponer una idea que podrá servir, eventualmente, a quienes deben tomar una decisión, padres y médicos especialmente. También en este caso las ciencias sociales, por una parte, colaboran al proceso concreto, sin reemplazar a los actores, y por la otra, se nutren de la acumulación de conocimientos que los investigadores coproducen.
En estos dos ejemplos, las ciencias sociales contribuyen a resolver problemas precisos y producen conocimientos caso por caso. Pero esto no impide que los investigadores reflexionen sobre el alcance general de su intervención, que le den un enfoque científico al mismo tiempo que cívico, moral o político, que publiquen trabajos que no se limiten a la sola descripción de los casos, que participen en debates y coloquios en los que puede aceptarse cierta generalización y, finalmente, que contribuyan a la concepción de un nuevo paradigma de la justicia o de la ética médica.
Por último, no subestimemos la aportación de la literatura a las ciencias sociales. En todos los tiempos la novela ha propuesto modalidades de análisis y descripciones de una calidad excepcional en cuanto a su complejidad y agudeza y de hecho, de manera simétrica, las más grandes figuras de las ciencias sociales generalmente han cuidado mucho el estilo de su escritura. Para comprender hoy en día el terrorismo, ¿acaso no vale más leer a Dostoievski o a Camus que la prosa de los investigadores, por más especializados que se digan? Para comprender lo que fue la Gran Depresión en el campo estadounidense, ¿no es mejor leer a Steinbeck? El auge reciente de las digital humanities podría ofrecer una oportunidad innovadora de acercar las humanidades y los estudios literarios, por una parte, y las ciencias sociales, por la otra.
Límites y tabúesLa investigación en ciencias sociales, pero no únicamente ésta, necesita libertad. Los investigadores deben poder elegir los temas que quieren tratar, formular ellos mismos sus hipótesis, decidir el método al que recurrirán, etc. Pero ese principio se topa con dos tipos de limitantes.
Los primeros provienen de lo que podemos llamar la demanda social, la cual es en última instancia transmitida o incluso piloteada por instancias públicas o privadas; para conseguir los recursos necesarios el investigador debe pasar por las pruebas humillantes de los financiamientos, las becas, los programas o las convocatorias, los cuales dicen ser la expresión del interés general. Una tendencia poderosa, hoy presente en las instituciones públicas nacionales, las grandes fundaciones privadas y los organismos internacionales del tipo de la unesco, es considerar que la investigación en ciencias sociales debe estar al servicio de las políticas públicas y ayudar en forma muy directa a la definición de proyectos concretos, como por ejemplo, de desarrollo, en materia de salud, de educación, etc. Esta tendencia se comprende fácilmente: si las ciencias sociales son financiadas por la colectividad, por el poder público, por instituciones privadas o públicas que ven por el interés general, ¿no deben entonces ser útiles, no se debe tener una concepción instrumental de ellas? Pero esto plantea un importante riesgo: el de desnaturalizar la investigación en su dimensión necesariamente reflexiva y, aún más, crítica, y transformarla finalmente en conocimientos especializados, semejantes a actividades de asesoría, lo cual es respetable en sí mismo, pero deja de ser un producto de las ciencias sociales. Esta tendencia tiene un contrapeso cuando existen convocatorias “blancas”, las cuales permiten que los investigadores presenten proyectos que no responden a especificaciones precisas. Pero esto resulta aún más temible porque, si las ciencias sociales no ceden a sus demandas, los recursos pueden ser canalizados por quienes los poseen hacia ong que estén más sintonizadas con sus objetivos de eficacia -aunque es cierto que hay cada vez más ong que desarrollan o estimulan investigaciones que son producidas por las ciencias sociales-.
Otra familia de limitantes a la libertad de los investigadores se relaciona con el funcionamiento de su medio y con la internalización de normas y reglas que no son todas ellas de carácter científico. La investigación es institucionalizada u organizada en la universidad o en otras instituciones públicas, lo que conduce a delimitar el espacio intelectual dentro del cual trabajan los investigadores. De hecho, las instituciones de investigación tienden cada vez más a establecer códigos o estatutos que pueden ir muy lejos en la definición de lo que es aceptable y de lo que no para la práctica de la investigación. Así, en el Reino Unido es imposible realizar investigaciones sobre alguna minoría a menos que en el equipo de investigación participen individuos pertenecientes a ella, así como en ciertos países las universidades exigen a los investigadores que pidan a las personas a ser entrevistadas su autorización por escrito. Si tales reglas se hubieran aplicado en el pasado, seguramente hoy no tendríamos lo más relevante de la producción antropológica o sociológica vinculada con estudios y encuestas de campo. Pero también es verdad que esa producción de conocimientos partía de una pretensión de universalidad ciega a las relaciones de dominación -colonial, por ejemplo-, que la condicionaban.
El problema no consiste, entonces, en pugnar por la ausencia de reglas, sino de verificar que la elaboración de códigos, estatutos y normas se haga con la participación activa y masiva de los investigadores, que son los primeros a los que les concierne y que saben de qué se trata, que no se quede en manos de los funcionarios y administrativos de la universidad, y que siempre se tengan en mente que los “objetos” son, de hecho, sujetos.
Las disciplinas de las ciencias sociales reproducen, cada una a su manera y de una forma que varía de un país a otro, una vulgata profesional que establece en la docencia y en la investigación los cánones metodológicos o los límites teóricos dentro de los cuales pueden producirse los conocimientos. A partir de eso, se hace difícil seguir ciertos caminos, abordar ciertas interrogantes, a menos que se adopte una actitud anticonformista que puede resultar muy costosa en términos de la trayectoria profesional y de carrera. Desde sus primeros pasos en la sociología, por ejemplo, el estudiante aprende con Émile Durkheim que se debe explicar lo social por lo social; entonces, ¿cómo podrá trabajar después con todos aquellos biólogos, especialistas del clima, ingenieros, jueces, médicos, que no son prisioneros de ese principio canónico?
De igual forma, la educación y la formación en investigación insisten generalmente en la neutralidad axiológica del investigador, su exterioridad para estudiar una acción, una situación, un grupo, etc. Y esta exhortación es aún más intensa cuando se trata de religión, un campo crucial para las ciencias sociales. Pero, ¿acaso no es posible rebatir esa idea? ¿Los practicantes, los científicos que tienen alguna fe, no pueden contribuir a dar a conocer los hechos religiosos desde el interior y no sólo desde afuera, de lo cual da testimonio la obra de Robert Wuthnow, claramente apartada desde ese punto de vista del pensamiento de Robert N. Bellah? Después de más de un siglo de declive religioso en las sociedades occidentales, de “desencanto del mundo”, según la expresión célebre de Max Weber, desde la década de 1980 asistimos al “retorno de Dios” y no sólo en lo que se refiere al Islam y a las sociedades musulmanas. Para comprender ese hecho mayor, que ilustra también el ascenso de diversas iglesias protestantes en el mundo entero, no basta con contar el número de fieles y apelar a la observación fría, desapegada, externa. Es preciso también -y sobre todo- ser capaz de aprehender el sentido de “creer”, lo que significa en la experiencia personal y colectiva de los individuos, lo que implica aceptar la idea de que la modernidad incluye la religión y no la combate, como en las versiones más radicales de la Ilustración o de la laicidad. Un camino así puede incluir creyentes como tales a partir del momento en que aceptan cierta reflexividad; ella se inscribe necesariamente dentro de la reflexión sobre la secularización. Durante mucho tiempo, el método de las ciencias sociales ha exigido a los investigadores que sean exteriores a su objeto de estudio. ¿No ha llegado ya el momento de pugnar para que toda investigación incluya una reflexión sobre la relación del investigador con su objeto, sobre la naturaleza de su involucramiento, de lo que acarrea en tanto dificultad, pero también sobre lo que aporta?
Los investigadores, además, interiorizan normas morales y políticas más amplias y difusas que proscriben ciertos temas, o hacen imposible recurrir a ciertas categorías, como si no tuvieran lugar en la sociedad en cuestión -sin considerar aquellos temas que tienen lugar en otras sociedades, porque en este asunto las diferencias nacionales son notables-. Y ello sin tener en cuenta que con el tiempo, los tabúes y los prejuicios se transforman. Existen así, tal como vimos, temas “sucios”, indignos de la investigación, como fue durante mucho tiempo en Francia la policía o el terrorismo. En Francia no puede hablarse de “razas humanas”, pues eso implica ser racista, pero la situación difiere en otras sociedades, aunque también dentro de una misma sociedad y entre disciplinas. Así, en Estados Unidos -y en ambos casos tomando en cuenta la opinión de los investigadores afroamericanos que participaron en los comités que elaboraron las resoluciones-, la American Sociological Association considera que la “raza” existe como construcción social que se torna realidad, mientras que su homóloga en la antropología considera que la “raza” no existe. Y para quienes piensan que el debate con la biología es importante, la cuestión se complica, pues, sin hablar de “razas” y sin asomo alguno de racismo, los biólogos muestran por una parte que científicamente la noción de “raza” es absurda, y por otra, que el patrimonio genético de ciertas poblaciones difiere del de otras, que enfermedades como la drepanocitosis afectan a unos grupos humanos más que a otros, o que su metabolismo singular exige ciertos tratamientos medicamentosos o posologías particulares. Reconocer las diferencias biológicas sin deducir de ello diferencias o desigualdades intelectuales, morales o sociales, constituye un buen punto de partida para la reflexión común entre biólogos e investigadores en ciencias sociales.
El tabú puede estar relacionado con una coyuntura política e intelectual general. Así, en la década de 1960 e incluso aún en los años setenta, era posible otorgar a la violencia cierta legitimidad, ligada sobre todo a la radicalización de ciertas luchas o con las ideologías revolucionarias del momento. Hoy en día eso es inconcebible. Antes, ciertas formas de violencia se mantenían fuera del debate público, privadas o confinadas en instituciones que se cuidaban de sancionarlas; la violencia de los hombres hacia las mujeres, o de los adultos hacia los niños constituye ya un tema público; la revolución y su sucedáneo, el terrorismo, se han vuelto islámicos y rechazados en Occidente. La violencia ha devenido un mal absoluto, lo que evidentemente pesa sobre las investigaciones que la toman como objeto de estudio.
De la misma forma, hasta la década de 1950, la asimilación era en general considerada como el mejor escenario posible para los migrantes o para las minorías. Hoy en día es descalificada, aunque tal vez con exageración, pues, la movilidad ascendente para los miembros de un grupo dominado o para los recientemente llegados a un país, ¿no se debe precisamente a su capacidad para fundirse en el crisol que constituye la Nación? Contemplar tales hipótesis -no se trata de defenderlas, sino tan sólo de formular un cuestionamiento- implica ya el riesgo de chocar contra el pensamiento de la época o contra ideas que en pocos años llegan a adquirir una fuerza inusitada.
El tabú puede ser generado por la movilización de un actor interesado o ser impuesto por él. Las ciencias sociales, por ejemplo, no han escapado cabalmente de lo “políticamente correcto”: lo que las ha sensibilizado a ciertas dimensiones de los movimientos sociales y culturales, pero igualmente ha ejercido una presión para que adopten un estilo, un vocabulario, categorías y comportamientos que las pueden confinar al ridículo. Asimismo, ellas son sensibles a todo lo que proviene de actores movilizados en nombre de una memoria victimizada. Éstos también pueden ejercer en este caso mediante su acción, efectos que van en sentido opuesto. Por una parte, ofrecen a las ciencias sociales la ocasión de tratar temas hasta ese entonces prohibidos, de poner fin al silencio, de interesarse por demandas de reconocimiento que habrán de modificar la historia, pesar sobre la vida política, reanimar la “competencia entre las víctimas”; ellos abren nuevos espacios a las ciencias sociales, las cuales pueden de hecho jugar un papel nada despreciable acompañando a esos actores. Pero, por otra parte, los actores movilizados pueden también tratar de imponer un punto de vista que paralizará a la investigación, al afirmar una verdad histórica, por ejemplo, que no sólo dispensará que se realicen estudios sobre tal o cual evento histórico, sino que convertirá en sospechoso al investigador que quiera interesarse de cerca por el tema o al profesor que aliente a sus estudiantes a cuestionar esa afirmación.
En un periodo de crisis económica, las ciencias sociales son las primeras en correr el riesgo de ser víctimas del rigor y de los recortes presupuestarios. Peor aún, corren el riesgo de ser descalificadas y de aparecer como inútiles o ridículas en relación con las dificultades del momento. Por ello, una tarea que deben llevar a cabo es participar en tiempo real, pensar en la crisis, aportar a los ciudadanos y a los responsables de las políticas los elementos para una mejor comprensión; en 1929 las ciencias sociales estuvieron particularmente ausentes de los análisis de la Gran Depresión y no debe permitirse que ocurra lo mismo con la crisis contemporánea.
Para no dejarse invadir por el muy corto plazo y la coyuntura, para pensarse a ellas mismas en el mundo actual, para transformar la crisis en debates y en conflictos institucionalizables de donde saldrán las respuestas necesarias, nuestras sociedades tienen en verdad una gran necesidad de la aportación de las ciencias sociales. Y éstas deben darse a sí mismas los medios de articular lo particular con lo general, de abrirse a la vida social tal cual es, involucrarse, trabajar con otras disciplinas, afirmar más que nunca su capacidad para aportar análisis rigurosos, documentados y críticos. Las ciencias sociales tienen ahí un mundo que ganar y al cual darle mucho que ganar.
Licenciado en Historia y Sociología por la Universidad de Oxford. Maestro en Antropología Social (Manchester) y Doctor por la Universidad de Oxford. Director de la London School of Economics and Political Science, (Londres). Profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill durante 19 años. Decano de la Escuela de Posgrado y Director del Centro Universitario de Estudios Internacionales. Fue Presidente del Social Science Research Council. Autor de numerosas obras, entre ellas: Neither gods nor emperors: studentsand the struggle for democracy in China (1994) y The roots of radicalism: tradition, the public sphere, and early nineteenth-century social movements (2012). Sus principales líneas de investigación son: secularismo, cosmopolitismo y esfera pública.
Doctor en Artes y Humanidades. Director de la École des Hautes Études en Sciences Sociales, (Francia). Desde 2009 es Director de la Fundación Maisondes Sciences de l’Homme. Fue director del Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques (EHESS/CNRS); Presidente de la Asociación Internacional de Sociología. Fue co-director de los Cahiers Internationaux de Sociología desde 1991 hasta 2011. En la actualidad dirige la colección “El mundo tal como es”. Miembro del Comité Científico Presses de Sciences Po y de los consejos editoriales de varias revistas. Autor de más de 30 libros, entre los cuales destacan: The Arena of Racism (1995) y La Différence (2001) Sus principales líneas de investigación son: conflicto, terrorismo, violencia, racismo, antisemitismo, movimientos sociales, democracia y fenómenos de la diferencia cultural.
Este Manifiesto fue originalmente publicado en francés: Calhoun, Craig y Michel Wieviorka, (2013) “Manifeste pour les sciences sociales” en Socio, Penser Global. Núm. 1, marzo, pp. 3-38, y cedido para su publicación en español a la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. Agradecemos a la Fundación Maison des Sciences de l’Homme y a los autores su compromiso con la Nueva Época de nuestra Revista. Traducción y edición: Lorena Murillo Saldaña, Judit Bokser Misses-Liwerant, Lorena Pilloni Martínez, Eva Capece Woronowicz.
Se llama así al periodista que, a partir de la guerra de Irak, es asignado a una unidad militar y realiza su crónica en el frente junto a las tropas, en vivo y en directo. (N. de la T.)