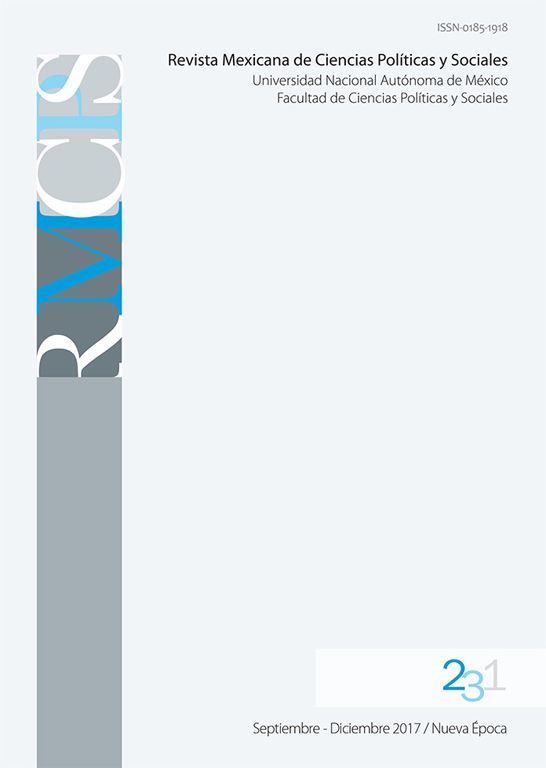El objetivo del artículo es analizar el vínculo entre riesgos sociales y desigualdad social en América Latina a partir de las transformaciones económicas, políticas y culturales que, con diferentes magnitudes e intensidades, se vienen gestando en la región durante las últimas décadas, resaltando dos particularidades: el aumento en los procesos de individualización social y el acoplamiento entre desigualdades dinámicas y estructurales.
The aim of the paper is to analyze the link between social risks and social inequality in Latin America, based on the economic, political and cultural transformations that have been occurring in the region in the last decades, with different magnitudes and intensities. Two distinctive features are stressed: increased social individualization processes and the coupling between dynamics and structural inequalities.
Una de las características medulares de las sociedades actuales -modernas, liberales, capitalistas, globalizadas- es la generalización y extensión del riesgo social. En ello coinciden una variedad de análisis sociológicos que lo conciben como derivado de transformaciones económicas y culturales ocurridas en las últimas décadas (Rosanvallon, 1995; Giddens, 1996; Douglas, 1996; Lash, 1997; Beck, 1998; Luhmann, 1998; Alexander, 2000; Leisering, 2003; Castel, 2004; Bauman, 2009). La crisis de la modernidad organizada (Wagner, 1997) cuestiona las principales regulaciones que desde el Estado, el mercado y las organizaciones sociales, habían garantizado el acceso a seguridades mínimas para la sobrevivencia de gran parte de la población.
En el plano del debate teórico, la preocupación se ha expresado poniendo en duda no sólo algunas premisas metacomprensivas de la modernidad (y del proceso de modernización), sino también algunos sostenes teóricos del desarrollo social, de la capacidad reguladora de la sociedad industrial, de la división de clases y la estratificación, de los procesos de racionalización social e incluso del ideal de emancipación que subyace a la política democrática, a los sistemas económicos, a la ciencia o el conocimiento.
En el plano empírico, la infinidad de cambios económicos, institucionales y culturales es lo que cuestiona estas posibilidades comprensivas de lo social. De allí que los debates actuales sobre los riesgos sociales resuelvan esta “paradoja de la desilusión” mediante un denominador común del cambio social: la transfiguración de la modernidad en una nueva etapa (segunda, alta, tardía, desarrollada, múltiple, incumplida, líquida, inacabada, etcétera), en la que predomina una sensación de incertidumbre que, además, emana reflexivamente y que, entre otras cosas, pone en cuestionamiento el mapa de las desigualdades sociales estructurales. Procesos relacionados con la internacionalización de las economías locales, el debilitamiento relativo de los Estados nacionales, la globalización y transnacionalización de las políticas estructurales y, en general, un profundo proceso de individualización y diferenciación social, han variado el tipo y la naturaleza de las protecciones sociales, dando lugar a la emergencia de nuevas pautas de (in)seguridades colectivas. En la actualidad, la idea de una existencia rodeada de sistemas de seguridad -especialmente, vía el empleo- es puesta en duda no sólo en sociedades históricamente vulnerables, como las latinoamericanas, sino también en las caracterizadas por un manejo razonable de los riesgos sociales (Castel, 2010).
Desde esta especie de manto omnicomprensivo del riesgo,1 el debate contemporáneo sobre las desigualdades plantea nuevos interrogantes a las ciencias sociales y cuestionadesde la propia complejidad y heterogeneidad de lo social- formulaciones clásicas y, hasta cierto punto imbatibles, con respecto a la distribución de recursos, capacidades y riquezas en un nuevo orden social que ya no admite explicaciones unificadoras y monocausales sobre la movilidad y la estratificación social o sobre la asignación estructural de posiciones sociales en una determinada sociedad.
En este contexto, el propósito de este artículo es analizar el vínculo entre riesgos sociales, desigualdad y regímenes de bienestar en América Latina desde una perspectiva que admita comprender las interpelaciones que la incertidumbre social le impone a las estructuras de desigualdad en la región y, a partir de allí, desentramar explicaciones acerca de la superposición de las desigualdades (estructurales y dinámicas) que se observarían en la actualidad. En ese sentido, el debate sobre desigualdades dinámicas y persistentes cuestiona, en conjunto, diversos enfoques que se han venido utilizando para dar cuenta de los niveles de bienestar general de una determinada sociedad: la perspectiva de necesidades básicas que no tiene en cuenta las desigualdades distributivas; el enfoque de desarrollo que no permite capturar la heterogeneidad de situaciones individuales; y el papel de la agencia o las preferencias adaptativas de los individuos y todas aquellas perspectivas que se centran en la igualdad de recursos sin tener en cuenta que individuos diversos necesitan también capitales diferentes para lograr niveles similares de bienestar (Nussbaum 2006).2
Para ello, en la primera parte se expone el vínculo entre riesgos y desigualdades sociales; relación enmarcada en el debate sobre la distinción entre desigualdades persistentes y la generación de nuevas desigualdades dinámicas. La hipótesis rectora que guía al artículo es que el debate actual entre desigualdades persistentes y dinámicas ofrece miradas complementarias -y no excluyentes- para entender el problema de los riesgos sociales en América Latina, con capacidad heurística para dar cuenta de los nuevos procesos de reproducción social en la etapa actual del modelo de acumulación globalizado. En segundo lugar, se considera la vinculación entre los procesos de individualización social y los mecanismos de desregulación institucional a partir de los principios de igualdad que pone en duda el riesgo social, con énfasis en la discusión sobre los arreglos colectivos necesarios para la posible generación de nuevas cohesiones sociales. Finalmente, se cuestionan las nuevas (des)regu-laciones de la protección social en América Latina a partir de los diversos mecanismos de distribución del riesgo que estarían contemplados en los actuales regímenes de bienestar.
Desigualdad social y nuevos riesgos socialesA partir de las transformaciones económicas y sociales de los últimos años, las sociedades latinoamericanas estarían asistiendo a un cambio social de envergadura en cuanto a la intensidad y a la distribución de los riesgos modernos, especialmente en términos de un nuevo reparto entre las tres fuentes básicas de gestión de las protecciones sociales: el Estado, la familia y el mercado, donde esta última parecería adquirir una preponderancia distinta y mayor que en el pasado reciente, en detrimento, sobretodo, de la primera. Estas transformaciones sugerirían que los sistemas modernos están construidos sobre nuevas inseguridades en la medida en que son sociedades de individuos que no encuentran la capacidad de asegurar su protección durante períodos prolongados de su vida. El riesgo social, en cuanto propiedad de un colectivo, devendría así en un acontecimiento que compromete, de manera extendida y persistente, las capacidades individuales para asegurar por sí mismas la independencia social (Castel, 2004).
A pesar de esta observación extendida se admitiría, al mismo tiempo, la capacidad diferenciada de la política y los arreglos institucionales para generar configuraciones alternativas y dispositivos específicos para la administración, gestión o manejo de los riesgos y, en función de ello, diversas formas de experimentarlos, asumirlos y contrarrestarlos con repercusiones social y culturalmente distinguibles (Blossfeld, 2003).
En el contexto de este aumento indiscriminado de incertidumbres sociales -con efectos sumamente diferenciados en función de las características estructurales de los diversos regímenes de bienestar- surge la pregunta por el vínculo entre riesgos y desigualdades sociales. Diferentes debates contemporáneos están intentando replantear el diagnóstico sobre el proceso de construcción de las desigualdades sociales. Tomando distancia crítica de los estudios clásicos sobre estratificación social3 (Ganzeboom, Treiman y Ultee, 1991), estas nuevas miradas intentan generar explicaciones generales sobre los mecanismos de la desigualdad a partir de las transformaciones económicas de los últimos tiempos mediante una perspectiva liberal más compleja que, en términos generales, rechaza el individualismo radical de las aproximaciones más clásicas, intenta situar al sujeto en perspectiva histórica, problematiza los resultados económicos por ser productos de decisiones políticas y, en cuanto tal, cuestiona la inevitabilidad de ciertas desigualdades sociales. Entre los principales exponentes de estas nuevas perspectivas, algunos autores defienden la existencia del predominio de desigualdades históricas, estructurales y persistentes (Tilly, 2000), mientras que otros observan y resaltan el surgimiento de un nuevo tipo de diferenciaciones sociales4 (Fitoussi y Rosanvallon, 1997).
La premisa estructuralista de Tilly es contundentemente clara: la desigualdad social se genera cuando las organizaciones que controlan el acceso a derechos (y, por ende, a recursos) resuelven sus problemas de organización social por medio de distinciones categoriales. En otras palabras, la desigualdad se organiza a partir de criterios exclusivamente autoritarios que, por el poder de las organizaciones sociales, deviene un rasgo estable de la sociedad en la medida en que su reproducción garantiza la supervivencia de estas mismas organizaciones. En cuanto tal, lo que define a la estructura de la desigualdad social son sistemas de distinción que están socialmente organizados a partir de categorías históricas como clase, género o etnia. Esta desigualdad categorial -lógicamente- es duradera y sistemática. Es decir, perdura de un tipo de interacción social a otra a lo largo de la historia, a través de mecanismos específicos que la reproducen y controlan.5 De esta manera, la desigualdad social se reproduce a partir de mecanismos de institucionalización mediante pares categoriales, donde las grandes diferencias en la distribución de recursos se generan entre grupos claramente delimitados. Evidentemente, la principal de estas distinciones es la clase social en la medida en que es la categoría que permite posicionar a los individuos en función de su origen y de su ubicación en el mercado. En este contexto, cualquier desigualdad individual no es más que el producto de una organización categorial donde su larga duración -o persistencia estructural- se reproduce a través de diferentes pautas de interacción asimétricas mediante extendidas cadenas de dispositivos que involucran estructuras e instituciones que se sedimentan en el transcurso de la historia de una sociedad (Reygadas, 2004). De allí que una modificación en los niveles de desigualdad sólo sea posible mediante la transformación de estructuras y relaciones de poder complejas que organizan la distribución de los medios de acceso a los recursos.6
Por otro lado, el planteo de Fitoussi y Rosanvallon es igualmente preciso: a estas desigualdades históricas -que se han ampliado- se agrega una nueva modalidad de distinción social -dinámica- que operaría en el interior de categorías históricamente homogéneas. Son las llamadas desigualdades intracategoriales que si bien siempre han existido, ya no son transitorias o “normales”, como se sostenía en el pasado, y ello estaría dado, principalmente, por la heterogeneidad de situaciones de los agentes económicos y sociales. En cuanto tal, estas nuevas desigualdades se conectarían con los aspectos más conflictivos de los procesos de diferenciación e individualización social cuya atención, comprensión e intervención, implican abordar lo diverso, dinámico y relacional de tales procesos (Mathieson, Popay, Enoch, Escorel, Hernández, Johnston y Rispel, 2008; Arnold-Cathalifaud, 2012).
Ciertamente, desde este planteamiento, estas nuevas desigualdades transformarían constitutivamente la estructura social y sus representaciones, en la medida en que son desigualdades menos aceptadas socialmente -con menores grados de tolerancia- y cuestionarían principios de identidad que históricamente habían cohesionado a las categorías sociales clásicas (por ejemplo, las desigualdades generadas entre trabajadores del mismo estatus frente a la situación de desempleo masivo que viven, actualmente, algunas categorías ocu-pacionales). En este modelo analítico habría, entonces, un reconocimiento explícito sobre la insuficiencia de estas jerarquizaciones clásicas (estructura de clases, estructura ocupacio-nal, etcétera) para explicar -por sí mismas- mecanismos de movilidad social y, por ende, el sistema de estratificación en la actualidad.7 En otros términos, procesos relacionados con la individualización, la incertidumbre social, la prevalencia de estatus ocupacionales transitorios y efímeros, y el desamparo colectivo de protecciones sociales tradicionales (Giddens, 1996; Beck, 1998; Bauman, 2009), constituirían nuevos mecanismos de desigualdad social individual que, no obstante, por su origen estructural, su extensión y sus consecuencias, trascienden dicha dimensión individual y se colocan en el plano de la reproducción social.
Evidentemente, el principio toral (des)regulador que organizaría este nuevo tipo de desigualdades sería el riesgo de exclusión social. En la actualidad, dos trabajadores pertenecientes a la misma categoría social no tendrían la misma probabilidad de estar desempleados (Fitoussi y Rosanvallon, 1997). Sin embargo, esta argumentación debería completarse con su contraparte: dos trabajadores pertenecientes a distintas categorías sociales tienen ambos mayores probabilidades en la actualidad -mayores riesgos- de caer en procesos de deterioro y pauperización social. En síntesis, las posibilidades de exclusión son mayores a las de inserción para la gran mayoría de los participantes en la estructura social, donde el gran fenómeno presente en casi todos los ámbitos ocupacionales es el riesgo extendido y generalizado (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004).
No obstante esta aparente polarización del debate, ambos argumentos pueden leerse de manera complementaria por medio de dos significaciones que permiten incorporar las variaciones internas de la desigualdad y el reconocimiento a la heterogeneidad social contemporánea (Laslett, 2000). En primer lugar, se puede constatar un aumento de la heterogeneidad intracategorial a partir de las distintas dimensiones que adquiere el riesgo social (por ejemplo, trabajadores no manuales formales, precarios, por cuenta propia, desempleados, informales, inseguros, etcétera) y, por ende, una nueva distinción social (los trabajadores no manuales en riesgo) que va más allá de las categorías que históricamente han diferenciado a las sociedades modernas (trabajadores manuales y no manuales). En estos términos, el eje de la desigualdad social se trasladaría de su centralidad histórica en la estructura de la clases y se descentraría de un único núcleo explicativo, complejizando relaciones sociales, procesos de inclusión, acciones comunes, identidades colectivas y morfologías de los espacios públicos y privados.
En segundo lugar, este nuevo principio de diferenciación a partir del riesgo no necesariamente recaería en distinciones individuales sino que las categorías continúan construyéndose socialmente, aunque lo hacen a partir de nuevos criterios de organización social que impone el riesgo como distinción social. El riesgo social genera desigualdades intracategoriales (entre profesionales precarios y profesionales formales, por ejemplo) pero también reproduce asimetrías intercategoriales (entre precarios y formales, independientemente de la ocupación). Son mecanismos institucionalizados socialmente los que generan estas nuevas distinciones individuales, acopladas a los modelos clásicos de diferenciación social (Giddens, 2002). Esta especie de desigualdad individual institucionalizada impone novedosas líneas de distinción en el mundo del trabajo que se manifiesta como un espacio en el que las normas externas y tradicionales de la regulación laboral han sido corroídas y los trabajadores deben entregarse a una negociación permanente (privada y personal) de poderes, saberes y reflexividades.8 El aumento sinuoso de la precariedad laboral, el desempleo masivo como condición estructural, la creciente inestabilidad en las trayectorias laborales, conforman -en cuanto mediación institucional- un canal fundamental para elaborar el enlace comprensivo de esta alteración de las desigualdades sociales a partir de la individualización de los riesgos.
En este punto, Tilly y los teóricos franceses coinciden cuando sostienen que los sistemas sociales están generando permanentemente mecanismos de innovación para solucionar sus problemas de organización. Las nuevas reproducciones dinámicas de la desigualdad social devienen en procesos de decisiones políticas, intelectuales y culturales a partir de un abandono consentido de antiguas organizaciones de cohesión social. La generalización del riesgo, “su desparramo”, puede aparecer así, en cuanto resultado sistémico, como una solución organizacional con capacidad suficiente para disminuir posibilidades de conflicto social. Introducir el riesgo como distinción social implica reconocer que las categorías estructurales se fraccionan en nuevas desigualdades (los que están y los que no están en riesgo de) y, al mismo tiempo, se desdibujan y reformulan las fronteras que históricamente han distinguido a los grupos sociales (clases, ocupaciones, etnias, géneros, etcétera). Las referencias categoriales se vuelven así mucho más complejas, la coherencia histórica de los sistemas sociales clásicos se debilita y las diferencias de estatus devienen más indeterminadas. Esta mayor indeterminación, no obstante, no obedece necesariamente a circunstancias aleatorias, como sostienen Fitoussi y Rosanvallon (1997), sino a criterios objetivables, modificados a partir de las transformaciones políticas y económicas de los nuevos patrones de acumulación. Que el azar sea el determinante del destino de muchos trabajadores es un producto histórico, es una solución adoptada por el sistema social para resolver sus problemas de organización que son mucho más complejos e indeterminados que en el pasado.9 Lejos de constituir la disolución de lo colectivo, la experiencia individual de la desigualdad se redistribuye no sólo entre sectores o clases sino también en trayectorias laborales durante una misma vida10 (Beck y Beck, 2003).Se podría constatar, entonces, un aumento de la heterogeneidad y de la desigualdad intracategorial a partir de las distintas dimensiones que adquiere el riesgo social (desocupación, precariedad, inseguridad, informalidad, etcétera) pero, a su vez, se detectaría una nueva distinción (“los en riesgo de”) que va más allá de las categorías que históricamente han diferenciado a la sociedad, especialmente en términos de educación e ingresos11(Ibíd., 2003). Si bien desde la perspectiva del riesgo social las categorías socio ocupacionales pueden perder su pertinencia histórica -por ejemplo mediante el riesgo permanente del desempleo-, éste (en cuanto categoría social) está generando permanentemente nuevas fronteras y distinciones sociales: asalariados precarios, asalariados no precarios; incluidos, excluidos; trabajadores de autoempleo insertos en la globalización y en los mercados más dinámicos, trabajadores independientes en el mercado secundario; trabajadores informales seguros, trabajadores formales inseguros; etcétera. Las categorías sociales siguen predominando en las grandes diferenciaciones sociales -argumento de Tilly- sólo que la clase, el género o la etnia no son las únicas que las convalidan ni las predominantes en exclusividad -argumento de Fitoussi y Rosanvallon-. La estratificación, las diferencias de clase (y aun las diferencias entre centro y periferia) se mantienen pero en una posición descentrada respecto de la diferenciación que otorga el riesgo social (Cadenas, 2012). Las situaciones de riesgo no resultarían, entonces, de las relaciones individuales con una determinada coyuntura económica, sino de la construcción social del acoplamiento de ambas, es decir, de la combinación contingente entre características individuales y sistema social de oportunidades. Es en la intersección temporal de las desafiliaciones institucionales y la subjetivación de esas nuevas formas sociales donde emergería el riesgo social como condición hipermoderna de las nuevas desigualdades sociales (DiPetre, 2002; Mayer, 2001; Leisering, 2003; Blossfeld, 2003; Heinz, 2003). Las explicaciones relacionadas con las desigualdades dinámicas admiten, así, la posibilidad de que la desigualdad se reproduzca a partir de diferencias graduales y temporales en los atributos individuales, más allá de la pertenencia a una determinada categoría social (Wrigth, 1999).
Es debido a este acoplamiento entre desigualdades dinámicas y nuevas categorizaciones sociales -hiladas a través del riesgo- que los principios de ciudadanía social garantizados a partir del criterio de igualdad de oportunidades devienen insuficientes para enfrentar los resultados de la exclusión. De allí que, tal como señala Luhmann (1996), el riesgo sea el sentido no intencionado de instituciones de la sociedad que fueron concebidas para fines totalmente diferentes a los que se están enfrentando. Los procesos de exclusión devienen en desigualdades sociales no necesariamente como resultado de una mayor autonomía individual y del aumento de opciones sociales -como sostiene la tesis liberal- sino como construcción sistemática de asimetrías vitales para la organización del sistema que las requiere para su reproducción (Goldthorpe, 1996). Así, el control anticipatorio de los riesgos (basado en políticas de bienestar de instituciones concebidas para un modelo de acumulación diferente) se transfiere a la compensación de las consecuencias, especialmente mediante la política social transversal y focalizada.
Finalmente, el reconocimiento del carácter complejo y multidimensional de la desigualdad social es un denominador común de estas distintas corrientes que pretenden explicarla.12 La introducción del riesgo social como elemento dinámico en los procesos de generación y reproducción de desigualdades -es decir, como recurso a distribuir- otorga mayor fuerza a esta premisa. El riesgo, como recurso resultante de un proceso histórico de acumulación del capital, se distribuye desigualmente en marcos culturales específicos con pesos diferentes según el esquema de organización social de cada sociedad.
Principios de igualdad, individualización y riesgos socialesMediante la individualización de los riesgos la legitimidad de la desigualdad social se fortalece recreando el paradigma liberal: el resultado de las trayectorias biográficas deviene en dependiente de decisiones, elecciones y opciones vitales individuales.13 Sin embargo, y como se dejó entrever en el apartado anterior, el problema de esta nueva organización social es que, además de poner todo el peso de las consecuencias en los comportamientos individuales, cuestiona los principios mínimos de igualdad de oportunidades basados en la solidaridad y en el compromiso de clase en la medida en que se han erosionado ciertos requerimientos sociales, políticos, económicos, culturales y éticos, para la gestación, reproducción y sobrevivencia de los pactos de acumulación. Las nuevas categorías sociales que surgen de la generalización de los riesgos quiebran principios de igualdad basados en solidaridades colectivas y, frente a ello, lo político pierde capacidad adaptativa para ajustarse al cambio social y regular, desde allí, la organización de los sistemas sociales (Fitoussi y Rosanvallon, 1997).
La concretización y el mantenimiento de los pactos sociales prototípicos de la sociedad de bienestar fueron posibles, en gran parte, debido a la relativa homogeneidad de las categorías sociales resultantes de la división social del trabajo -aun para identificar a los marginados, a los informales o a los excluidos-; por la centralidad del Estado -no sólo para delimitar las relaciones entre capital y trabajo sino para actuar como referente simbólico de la integración social-, y por la condensación de estos principios en colectividades uniformes con relativa capacidad de presión.14
Desde la perspectiva económica, los cambios en las prácticas asignativas de los recursos se explican, fundamentalmente, por el quiebre de la mayoría de las convenciones que habían caracterizado a las economías nacionales (Wagner, 1997). En primer lugar, las relaciones económicas ya no se pactan exclusivamente dentro del espacio nacional: las élites económicas se alejan del referente nacional, quedándose sin incentivos, intereses, necesidades o voluntades para establecer vínculos contractuales definidos de antemano con los trabajadores (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004). El desarrollo y expansión de cadenas globales de producción, donde el territorio nacional deja de ser el espacio por excelencia para regular las relaciones económicas, debilita las relaciones industriales frente al florecimiento del capital financiero y la expansión de la economía comercial exportadora de los bienes no transables. En segundo lugar, se erosiona también el consenso keynesiano -que predominó con diferentes velocidades en muchos países de la región- de desarrollar una economía nacional apoyada en el consumo. La economía nacional se debilita frente a la competencia de los mercados mundiales, el consumo deja de ser estandarizado y (como los grupos sociales mismos) se vuelve especializado, diversificado y fragmentado. En tercer lugar, se modificaron las reglas organizativas que definen y aseguran el puesto y la función de cada uno de los agentes económicos mediante la desregulación y la flexibilidad laboral. Materialmente, estas transformaciones se manifestaron en Estados nacionales colapsados, un funcionamiento internacional y corporativo del sistema económico, comunicaciones instantáneas y, en general, en una apertura cultural transnacional (proceso de globalización).
Estas fragmentaciones están, a su vez, relacionadas con otros dos factores políticos centrales: el deterioro del sindicalismo y la (in)capacidad negociadora del Estado. Cuando el riesgo social deviene un principio organizador de la desigualdad, las representaciones políticas de lo social quedan desalojadas de su papel regulador y negociador. Las categorías históricas (sindicato, Estado) simplemente se quedan sin referentes para la confrontación. Ni la clase oponente ni el Estado se vuelven interlocutores legítimos. Las orientaciones sociales y políticas no sólo se pluralizan sino que -especialmente- se “desconvencionalizan” (Lash y Urry, 1998), fragmentando, además, el conocimiento operativo de las capacidades de acción. Así, el proceso de individualización de los riesgos se acentúa aceleradamente.
Socialmente, esta “retirada” del Estado y la erosión de los sistemas de bienestar desencadenaron procesos de exclusión social y un aumento de la vulnerabilidad, pauperizando sectores sociales medios y profundizando la polarización social mediante políticas sociales focalizadas y transversales.
En el ámbito cultural, ocurrían dos procesos simultáneos. Por un lado, habría disminuido la importancia de los marcos normativos tradicionales para regular comportamientos, actitudes, interacciones y relaciones sociales (proceso de des-tradicionalización social); por el otro, las representaciones simbólicas que modulan expectativas, experiencias y visiones del otro, continuarían profundamente ancladas en mecanismos que colocan a la desigualdad como una concurrencia histórica (Reygadas, 2004) que diluyen los cuestionamientos sobre los dispositivos de su reproducción.
En la dimensión de la subjetividad, todo lo anterior se asocia con un mayor (auto)re-conocimiento crítico de estas transformaciones, con el cuestionamiento a las estructuras institucionales clásicas de la modernidad (autoridad, ciencia, Estado, familia, etcétera) y con la reivindicación de la agencia como engranaje subjetivo aspiracional del cambio que, a su vez, supone racionalidad, deliberación, compromiso y una altísima confianza activa en el yo (proceso de reflexividad social).
Finalmente, desde la perspectiva ética, los deberes morales basados en un principio de igualdad republicano -producto de solidaridades sociales entre clases trabajadoras y empresariados-dejan de ser funcionales a partir de los cambios anteriores. Aun en sociedades históricamente vulnerables como las de América Latina, el individuo asimiló la seguridad del Estado protector como proyecto social -la volvió conciencia práctica para el obrar (Giddens, 1997)-, aunque no contara con ella realmente.15 Es precisamente ese eje regulador (moral) de la conducta social lo que se erosiona a partir del proceso de individualización de los riesgos. Las crecientes necesidades individualizadas de negociar relaciones sociales y laborales y, por lo tanto, de superar los requerimientos del riesgo, suponen la negación ética de lo colectivo para la construcción social de las experiencias individuales. Se niegan las definiciones en función de la estructura (clases) y se les reemplaza por pertenencias privatizadas -social o económicamente- en función del “obrar”. Se niega la explotación y se le reemplaza por procesos de exclusión. Se niega un modelo de funcionamiento social y se le reemplaza por estrategias de transformación (Touraine, 1997). Se niega la idea de sujeto y se le reemplaza por una sucesión de presentaciones del yo definidas contingentemente. Entre otras cosas, estas alteraciones éticas de lo social (que impactan profundamente en las subjetividades) inducen a observar la distribución biográfica de las desigualdades dinámicas como incapacidades y deficiencias no sólo individuales sino principalmente personales (Beck y Beck, 2003). De allí también es que emana la contundencia estructural de los nuevos riesgos sociales: buscar -estructuralmente- soluciones biográficas a contradicciones sistémicas (Beck y Beck, 2003; Bauman, 2009).
Evidentemente, estos cambios se encuentran empírica y contingentemente entrelazados y admiten visiones singulares sobre cada una de las sociedades donde se producen. Es el proceso de globalización el que enmarca el contexto de la liberalización del mercado y la debilidad de los sistemas de protección social; es la complejidad la que habilita mayores posibilidades de flexibilidad social y reflexividad; y es el proceso de des-tradicionalización el que refuerza el papel de la responsabilidad individual y los procesos de individualización que, a su vez, exigen una mayor atención a los estudios de las respuestas subjetivas para contender con los riesgos sociales.
Al mismo tiempo, esta pérdida de centralidad de lo colectivo como ordenador social (Castel, 2010) genera, inevitablemente, respuestas fragmentadas a la reproducción de desigualdades (la migración, la informalidad, los proyectos civiles) en cuanto no dejan de ser acciones individuales surgidas desde abajo de la estructura social -que si bien están encausadas a disminuir ciertos riesgos sociales, son insuficientes para constituirse institucionalmente en mecanismos de igualdad social (Reygadas, 2004)-. De una u otra manera, cada uno de estos mecanismos ponen de manifiesto que es el orden de la individualización el principio que regula estos nuevos arreglos sociales (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2004), en la medida en que los propios principios básicos de justicia para evaluar la vida social se construyen, principalmente, de manera individual (Lash y Urry, 1998). En efecto, la gran paradoja de las sociedades contemporáneas es que, mediante los procesos de individualización, los sistemas sobreviven con niveles mínimos de cohesión social y, al mismo tiempo, sin el peligro actualizado de conflictos que amenacen el orden.
La persistencia y regularidad del riesgo no generaría conflictos sociales ni alternativas para el cambio social porque sus bases se enraizaron individualmente sobre la plataforma de un proceso determinado histórica y socialmente. Ante la diversidad de situaciones sociales individuales, los límites del sistema de inclusión/exclusión se tornan débiles, adaptables y porosos (Calabresse, 1999). Así, la estructura clásica de la desigualdad social se retro-alimenta permanentemente de flujos constantes de “riesgos extraordinarios”, moviendo permanentemente sus límites internos.
La experiencia del riesgo es diferente para cada individuo, pero ello es una resultante de procesos socialmente organizados mediante modelos para la participación en clases particulares de relaciones sociales y una diversidad de medios para dar contenidos específicos a esas relaciones (Tilly, 2000). De allí que la experiencia del riesgo forme parte de un sistema institucionalizado y legitimado como mecanismo de distribución de la desigualdad social. “Lo nuevo”, como plantea Sennett (2000), es que el riesgo existe sin la amenaza de ser un desastre histórico; y, en cambio, se encuentra integrado en cada una de las prácticas cotidianas de la vida económica y social. En palabras de Arnold-Cathalifaud (2012): Dada su complejidad, la sociedad puede producir, sin colapsar, desigualdades de todos los tipos y grados. Aunque se multipliquen las exclusiones, se inhibe que puedan ser totales; quienes están en sus extremos son acogidos por organizaciones de asistencia social o caridad. Incluso pueden observarse mixturas de “exclusiones en la inclusión” o “inclusiones en la exclusión” (Robles 2000). Por otra parte, las vinculaciones con un sistema social, o con un par de ellos, no se corresponden con una integración plena. Se es paciente en la salud y no en el arte; se puede ser posgraduado, pero también desempleado; se puede habitar en un condominio de clase alta, pero vivir inseguro. Los individuos pueden estar incluidos parcialmente y, a la vez, parcialmente excluidos, o a lo largo de sus vidas experimentar multi inclusiones y multi exclusiones (Arnold-Cathalifaud, 2012: 37).
El cambio cualitativo con respecto a los viejos arreglos sociales en América Latina estaría dado, entonces, por el exceso de porosidad entre las fronteras de inclusión o exclusión antes claramente definidas.16 Esta imprecisión con respecto a los límites del sistema, junto con la admisión de un orden social diferenciado a partir de atributos individuales y con las posibilidades de naturalización de la desigualdad bajo la forma de privatización de los riesgos, son características que la vuelven legítima y tolerable en su conjunto.17
Por otro lado, desde el prisma de los sujetos sociales, una de las principales consecuencias de la falta de principios reguladores de igualdad es el alto costo de transacción para cualquier intercambio que se quiera hacer en el sistema de oportunidades. El riesgo es costoso porque las estructuras sociales que lo reproducen no funcionan como los participantes del sistema esperan que lo hagan (Tilly, 2000). En contextos de heterogeneidad estructural y posibilidades permanentes de oscilación entre una categoría social y otra (del desempleo al trabajo precario, de allí a la formalidad y nuevamente al desempleo), las interacciones sociales generan consecuencias imprevistas. Por lo tanto, se deben adoptar actitudes individuales de “salirse constantemente del libreto” (Tilly, 2000) no sólo para enfrentar la contingencia personal sino también para que no ocurran desastres organizacionales. Así, la improvisación constante mediante la acumulación de conocimientos locales y fragmentados es el mecanismo por excelencia para evitar los riesgos sociales (Tilly, 2000). La adaptación -dispositivo central de las desigualdades estructurales- se vuelve así el núcleo duro de la reproducción social en contextos de riesgos generalizados y extensos.18 Para quienes se encuentran inmersos en la lógica de la precarización, en la economía de subsistencia o en el desempleo, la adaptación permanente se torna en un mecanismo indispensable de sobrevivencia donde el acaparamiento de oportunidades, especialmente por redes sociales, suele ser fundamental para emprender e intentar controlar ciertos nichos de mercado (Peréz Sáinz y Mora Salas, 2004) y donde el conocimiento local individualizado se erige como válvula de ajuste que permite reparar situaciones de riesgo dadas las consecuencias no anticipadas que genera la ausencia de arreglos sociales y colectivos para el funcionamiento del sistema. De allí que los diferentes mecanismos de reproducción de la desigualdad (adaptación, acaparamiento) se refuercen mutuamente, convirtiéndose en un problema -coactivo- relacional (Tilly, 2000) donde las posibilidades de quedar sometido a cualquiera de los dos son mucho más indefinidas que en el pasado.19 La adaptación permanente al riesgo -que a su vez implica su naturalización y aceptación social- permite mantener los límites para el funcionamiento de las recompensas sociales en función de las rutinas de las organizaciones del mercado. A su vez, el incentivo individual que estimula este mecanismo estructural es la garantía de un empleo. La ausencia de capacidades de adaptación tiene un resultado seguro: el desempleo abierto. De allí que, a quienes sufren tanto de la explotación como del acaparamiento de oportunidades, se les otorguen incentivos permanentes para colaborar con dichos procesos y reproducirlos (Tilly, 2003). Exigencias e incentivos que, en una demanda permanente de creatividad y ruptura constante con la rutina, pueden normalizarse al punto de ser percibidas como rutinización (Calabresse, 1999). La institucionalización del riesgo -su normalización (Bauman, 2009)- en la vida cotidiana genera la sensación de estar frente a “algo natural”, rutinario, cuya legitimidad proviene de su carácter establecido, preconfigurado (Mora Salas, 2003). Son los trabajadores los que asumen la responsabilidad de sus fracasos y es esta institucionalización la que no admite exponerlos como parte de una estructura que implica condiciones sociales inequitativas.
Esta explicación del proceso de individualización de los riesgos sociales supone un replanteamiento actualizado de la corriente liberal que considera las desigualdades sociales como expresión de un orden basado en diferencias de dotaciones, talentos, capacidades, y por lo tanto una visión más individualista de lo social (Mora Salas, 2003). Metodológicamente, tal como lo ha establecido Dubet (2006), este distanciamiento que los individuos viven frente al sistema exige revisar la experiencia individual para comprender la potencialidad de las instituciones sociales en la medida en que son las tentativas de emancipación y control sobre la propia trayectoria las que, en mayor grado, traslucen los dispositivos estructurales de la desigualdad. Así, el riesgo se desplaza desde el sistema hacia el individuo (Pérez Sáinz, 2004), reflejando capacidades individuales diferenciadas, una mayor o menor adaptación al cambio, y una cultura del riesgo profesionalizada (Castel, 2010) que genera, entre otras cosas, nuevas identidades y subjetividades colectivas. Sin embargo, si bien la canalización del riesgo se resuelve de manera individual -como respuesta atomizada a los mecanismos de ajuste que promueve el sistema-, es su distribución como producto social la que se consuma en función de decisiones sociales y políticas. Esta distribución se realiza entre grupos de individuos (o colectivos sociales) estructuralmente conformados -no individuos aislados- a partir de su capacidad de adaptación y de innovación o, dicho de otro modo, de las limitaciones diferenciadas para administrar y canalizar la contingencia.
Riesgos sociales y regímenes de bienestar en América LatinaA principios de siglo xx, y desde una gran vitalidad heurística, Polanyi (1989) había advertido que las posibilidades de comprensión de las transformaciones sociales son viables en las medida en que se les ubica con respecto a situaciones previas que, de algún modo, perturban permanentemente su presencia. La situación actual de las desigualdades en América Latina compele a su replanteamiento, ubicándola en el seno de diversos procesos de transformación. Ello implica intentar comprender la actualidad de un proceso como el punto de llegada provisorio, y siempre en movimiento, de una dinámica que comenzó mucho tiempo atrás. Como lo han demostrado varios estudios, América Latina es la región más desigual del mundo (Kligsberg, 2002). Los cambios en los modelos de acumulación, el nuevo y redistribuido peso de los factores sociodemográficos en el contexto de la reestructuración y el cúmulo de desprotecciones institucionales, organizacionales y sociales que conllevan dichas transformaciones, tienen una seria influencia en las dinámicas actuales de la desigualdad social en la región.
Como bien lo establece Beteille (2003), lo que transforma las diferencias en desigualdades son escalas sociales de evaluación que no están dadas por la naturaleza sino que dependen de la convención social de cada contexto, cuya manifestación se cristaliza en un determinado régimen de bienestar social. Esping Andersen (1999) define a los regímenes de bienestar (en cuanto posibilidad histórica) como determinados arreglos institucionales que siguen las sociedades para generar trabajo y bienestar, mediante la redistribución de riesgos entre Estado, mercado y familia; arreglos que, en el caso latinoamericano, han virado desde principios más liberales hasta preceptos netamente corporativistas. En cualquier caso, el análisis de los regímenes de bienestar no puede dejar de tener en cuenta particularidades históricas, su vínculo con los procesos de democratización y el carácter interno (diferenciado) de las estructuras sociales que lo sostienen.20
En los últimos años, varios estudios han dado cuenta de la mayor heterogeneidad y de las implicaciones del riesgo en la estructura social de los países en desarrollo, en general, y de América Latina en particular (García 2006). La mayoría de estos trabajos tienen como punto de partida las transformaciones económicas y los cambios en el modelo de acumulación y desarrollo a partir de la internalización de la economía y de los procesos de estabilidad y ajuste económico que con diferentes intensidades, ritmos y resultados, se han aplicado a la región desde varias décadas atrás. Las diversas constataciones muestran un sentido agudo y general de indefensión frente a diversas formas y tipos de riesgos sociales: desempleo estructural (especialmente entre mujeres y jóvenes), crecimiento de la informalidad, recesión en el sector público y en las grandes empresas, y aumento generalizado de la inestabilidad, de la movilidad y de la volatilidad entre pequeñas empresas y actividades de poca duración, son algunos de los rasgos centrales de estas nuevas formas de desprotección social (Standing, 1999), que adquieren pautas diferenciadas, intensidades disímiles y causas específicas según el contexto, los diseños institucionales y las características individuales de quienes las padecen. En medio de ello, el Estado se recrea como paliativo de los costos sociales extremos. La transformación del Estado y los pactos sociales previos redefinen los sistemas institucionales garantes de bienestar que, además, suponen nuevos actores y actividades económicas, con un gran aumento de la flexibilidad para enfrentar la contingencia (De la Garza y Bouzas, 1998; Pérez Sáinz, 2004). Ante la ausencia de acuerdos tradicionales de asociación y sujeción social, estas transformaciones implican, necesariamente, redefinir criterios preestablecidos para diferenciar regímenes de bienestar, considerando las prácticas sociales internas en función de opciones específicas y condicionamientos particulares que se imponen en cada una de las realidades nacionales.
Históricamente, como en el resto de las sociedades modernas, América Latina ha desarrollado procesos particulares de administración y distribución de las protecciones sociales. En el modelo de acumulación agroexportador aún se asistía a un manejo acotado, próximo, familiar, comunitario, de los riesgos sociales: el llamado proceso de familiarización de los riesgos (Esping Andersen, 1989 y 2001). En la mayoría de los países de la región, hacia finales del siglo xix y enmarcadas en el trabajo rural, las certezas sociales provenían de las costumbres, del arraigo espacial más que temporal, de las solidaridades próximas, acotadas a las unidades domésticas de producción económica y reproducción social de la población.21 No obstante esta generalidad (no libre de particularidades enormemente diferenciadas re-gionalmente), ello no ocurre necesariamente en un contexto de tradicionalización de las sociedades latinoamericanas, sino que es posible encontrar ciertos procesos civilizatorios de los riesgos sociales, allende los márgenes del Estado, pero insertos, más que en comunidades específicas, en organizaciones sociales determinadas (precapitalistas quizás): especialmente en el Cono Sur, los riesgos sociales eran una cuestión de la “sociedad civil”. Como se sabe, tiempo después, industrializaciones periféricas, procesos generalizados de urbanización, migraciones internas y, en fin, la “fabricación” de la vida social, serán la primera gran ruptura con ese modelo de certezas.
El siglo xx representa el primer momento de la externalización de las protecciones sociales. Éstas ya no provienen de la reproducción endógena de la fuerza laboral sino del trabajo asalariado, masculino, industrial, asociado al movimiento obrero, a la acción colectiva, al vínculo estatal sindical y, en general, al (fragilizado de origen) Estado de bienestar. De hecho, los procesos más intensos de individualización en América Latina estuvieron cobijados por protecciones colectivas: puedo desplegar mi individualidad, puedo entrenarme para el trabajo, ejercerlo y retirarme, porque estoy protegido socialmente.
A partir de los procesos clásicos de modernización e industrialización, con diferentes intensidades en la región, se produce una especie de des-sociabilización (primaria) de los riesgos sociales (más que su des-familiarización, como plantean los enfoques clásicos), a través de las (limitadas) políticas de bienestar. Con relativa independencia de los modos de inserción mundial de las economías nacionales, la mayoría de las sociedades gestaron durante esta época principios liberales de protección social y laboral a partir de acuerdos sociales específicos y de dispositivos políticos y estatales que habilitaron, a partir de un creciente proceso de ciudadanización de los trabajadores, el acceso a beneficios y seguridades laborales. Así, el esquema de protección social de los riesgos se fue construyendo a partir de demandas sociales concretas, de exigencias relacionadas con fuertes movilizaciones colectivas y sindicales, y de un poder de negociación de las clases trabajadoras que, permanentemente, interactuaban con los agentes políticos (especialmente los partidos políticos) y económicos. Es durante el modelo de sustitución de importaciones, a mediados del siglo xx, cuando la solidaridad social comienza a normarse, deviene en derecho como protección social, se constituye en principio ético de ciudadanía y finalmente se institucionaliza como responsabilidad cívica, regulada por el Estado. Aún en las debilidades estructurales y periféricas de América Latina, la consistencia del modelo de acumulación de estas épocas dependió, fundamentalmente, de lo colectivo: colectivo de trabajadores en la gran industria, colectivos sindicales, colectivos socioprofesionales, convenciones colectivas, regulaciones colectivas y, finalmente, con una preponderancia del Estado, instancia colectiva por excelencia (Mancini, 2013). Se pasa, así, de una sociabilización primaria a una sociabilización generalizada (legitimada e institucionalizada) y relativamente extendida de las protecciones sociales a partir de ciertos criterios de legalidad, justicia y derechos. En este contexto, gran parte de las ciudades latinoamericanas encararon, durante varias décadas del siglo xx, un relativo proceso de igualdad social como resultado del desarrollo sustitutivo y de las políticas del Estado de bienestar.
El desmantelamiento progresivo de este sistema de protección socialel quiebre del pacto-exigió, en la mayoría de las sociedades latinoamericanas, el emplazamiento de un ambiente violento, conflictivo y de cambios estructurales para su concreción efectiva: un proceso que comienza con dictaduras militares en muchos países de la región y que termina de materializarse con profundas medidas de flexibilidad laboral durante la década de los noventa, cuyos resultados fueron el aumento generalizado de la desocupación, la informalidad y el empobrecimiento de una vasto segmento de la población trabajadora. En ese sentido, el proceso de pauperización de gran parte de las sociedades latinoamericanas durante la década de los noventa comienza a vislumbrar un quebrantamiento profundo de los vínculos sociales y simbólicos que habían caracterizado a la región décadas atrás y que se encuentran detrás -como causa y consecuencia al mismo tiempo- de los procesos de desigualdad social que están afectando a las sociedades contemporáneas de la región (Mancini, 2013).
En la actualidad, y desde hace ya varias décadas, se asiste a nuevas rupturas sociales que suponen la transición hacia un nuevo modelo de certezas gestado en los últimos treinta años. La reproducción de desigualdades dinámicas y la individualización y mercantilización de los riesgos son procesos que están directamente vinculados con estos nuevos esquemas de protección social. En los escenarios contemporáneos, la transición hacia procesos de individualización y de expansión de los riesgos en la región se explicaría tanto por el impacto (estructural y simbólico) de las reformas laborales, políticas y sociales, como a partir de transformaciones culturales y éticas. En ese marco, los diseños institucionales pierden su capacidad relativa como mecanismos de integración social y como productores de seguridades básicas que reducen contingencias y devienen fundamento de la ciudadanía. En cuanto tal, los riesgos sociales se combaten, cada vez más, mediante los sistemas familiares, de las redes sociales (de amortiguación) y de cooperaciones comunitarias (Martínez Fronzoni, 2007). Desde el punto de vista de los regímenes de bienestar, ello se explicaría por medio de procesos complementarios y superpuestos: una nueva remercantilización de los riesgos sociales (o de su propiedad social) para ciertos grupos sociales donde la sobrevivencia queda a merced de las (de)sintonías del mercado; una desmercantilización focalizada y selectiva para otros grupos sociales (especialmente, para los trabajadores del sector público); una renovada familiarización de las protecciones colectivas y; finalmente, una reindividualización de las principales estrategias de resiliencia, con escasas y frágiles garantías no mercantiles para su concreción (Martínez Fronzoni, 2007). Cuando los regímenes de bienestar desamparan institucionalmente las protecciones sociales, el riesgo mismo deviene en un acuerdo de alto nivel de contingencia (Luhmann, 1998) en la medida en que la desregulación social que imponen los nuevos regímenes de bienestar también exigen nuevos contratos sociales -paradójicamente- con una mayor dependencia social para el desarrollo de la autonomía individual.
Esta complejidad implica que en la región los riesgos se lidien, simultáneamente, por medio de estrategias familiares, sociales, individuales, estatales, formales e informales, sin que los regímenes de bienestar establezcan un único principio -social, moral y ético- para su distribución. Así, la particular forma que adquiere la complejidad y la diferenciación social en América Latina no ocurre a expensas sino al ritmo de las pautas tradicionales de las formas sociales, con un particular proceso de individualización tradicional, asociado además con una concepción familiarista de bienestar y profundizando un manejo informal de los riesgos sociales. El componente social de los riesgos se multiplica, se diversifica y se reconstruye permanentemente. La privatización de los riesgos, al generalizarse y extenderse, deviene en un mecanismo social, público, institucionalizado, visibilizado, de nuevas formas de protección de “lo colectivo” aunque, ciertamente, de manera indeterminada, no prefijada y desigual.
Finalmente, estos cambios en la manera de distribuir, organizar y administrar los procesos de desigualdad social ya no admiten su observación desde categorías exclusivamente dicotó-micas o por medio de pasos lineales y progresivos totalizadores. Detrás de los mecanismos contemporáneos de reproducción social de la desigualdad se esconden lógicas sociales donde los procesos de desmercantilización, remercantilización y familiarización de los riesgos ocurren simultáneamente, aunque con un tremendo nivel de indeterminación social que hace difícil ubicar a grupos o categorías sociales específicos en el centro de cada una de estas dinámicas.22
Consideraciones finales¿Cómo definir qué es lo que debe protegerse socialmente y a quiénes se protege de manera colectiva? Evidentemente, en función del tipo de respuesta -y de límites socialmente organizados- que cada sociedad establezca, se está ante la presencia de un determinado esquema de generación y reproducción de desigualdades sociales.
El riesgo de exclusión social que puede devenir del desempleo estructural, la precarización salarial o del autoempleo de subsistencia -tres mecanismos de adaptación del patrón de acumulación implantado en América Latina durante las últimas décadas- genera límites muchos más difusos y borrosos que los supuestos por los mecanismos que considera la teoría de desigualdades persistentes a partir de la clase social, la etnia o el género. La actualización de la exclusión social -los vulnerados- marca una clara categorización entre los excluidos y los insertos en el sistema. Sin embargo, quienes están “en riesgo” de exclusión no forman parte de la misma categoría social sino de otra más amplia que no la supone ni la determina (no todos los que están en riesgo finalmente “caen”). Este doble proceso de limitación de los riesgos tiene, al menos, dos consecuencias inmediatas para su comprensión: hay categorías sociales claramente definidas -excluidos/integrados- que además son estructurales en la medida en que no dependen de características individuales sino de sistemas de organización y distribución de los riesgos (por ejemplo, desempleados versus ocupados) y hay, además, nuevas fronteras entre quienes están en riesgo de pertenecer “aleatoriamente” a cualquiera de las dos (por ejemplo, profesionales desempleados versus profesionales ocupados) donde el principal criterio de inclusión social parecería ser la posibilidad de capitalización del pasado de cada individuo que, a su vez, puede recombinarse según las situaciones que se dan en el presente, es decir, de manera contingente. Desde la perspectiva de estas fronteras se está en presencia, entonces, de nuevas desigualdades dinámicas donde los ámbitos actuales que muestran mayores niveles de inserción social tampoco garantizan estabilidad o permanencia en ellos (Pérez Sáinz y Mora Salas 2004) y ello altera -y cuestiona- la estructura clásica de marginalidad y vulnerabilidad en América Latina.
A esta complejidad se debe agregar, además, la que proviene de un segundo proceso: el acoplamiento de categorías externas. La exclusión social genera efectos acumulados para la participación individual en diferentes ámbitos de socialización y reproducción, por medio de integraciones negativas en la sociedad (la integración de la exclusión laboral, económica, social, jurídica, etcétera). Así, el riesgo de exclusión social genera una serie de encadenamientos que profundizan la desigualdad: desempleo, pérdida de bienes, descomposición de vínculos personales, etcétera-. Esta acumulación de efectos impredecibles repercute de manera muy rápida e inmediata (es decir, de manera dinámica) en la vida social y ello supone un acoplamiento estructural de desigualdades que es mucho más difícil de tratar que en el pasado. Esta dimensión de la desigualdad social contemporánea está relacionada con lo que Reygadas (2004) llama las nuevas interconexiones de la diferenciación social. Las desigualdades asociadas a diferentes categorías sociales están interconectadas pero, a su vez, tienen especificidades propias y diferentes niveles de persistencia y reproducción en función de los mecanismos de decantación que tiene el sistema para depurarlas.
Dicho de otro modo, el riesgo de exclusión social estaría rompiendo con la categoriza-ción histórica en América Latina entre integrados y marginados, y estaría, al mismo tiempo, fragmentando nuevas categorizaciones entre los integrados, generando nuevos procesos de clasificación y acoplamiento de las desigualdades sociales. Categorías históricamente desiguales como el trabajador manual y el no manual pueden encontrarse -de manera sistemática-en una nueva posición social (la que otorga el desempleo o el trabajo precario e informal) y ello implica una nueva homogeneidad social estructural basada ya no en categorías ocu-pacionales clásicas sino en posiciones sociales mucho más dinámicas: precarios formales, seguros informales, profesionales desocupados, etcétera.
En este contexto, el principal eje de diferenciación social estaría dado por un doble mecanismo que reproduce desigualdades de manera persistente: por un lado, en términos de exclusión actualizada donde se ubicaría la existencia de un excedente laboral (desempleo estructural y economía de la pobreza) que es funcional en cuanto su reproducción no genera distorsiones “graves” al sistema y que define un claro límite categorial entre los que se adaptan o logran acaparar oportunidades (incluidos) y los que sobran (excluidos); y por el otro, en términos de riesgo de exclusión donde se ubicaría todo el campo de las ocupaciones a partir de diferencias intracategoriales en función de las combinaciones posibles de precarización, cuyo límite externo es el riesgo de quedar excluido.
Ambos procesos, a su vez, están organizados institucionalmente, devienen en lógica constitutiva del modelo de acumulación y generan respuestas individualizadas de ajuste que los consolidan, los legitiman y los naturalizan, donde el riesgo social termina siendo parte de la cultura histórica de tolerancia a la desigualdad que caracteriza a toda la región. La interpretación de la situación social se vuelve así mucho más ambigua porque el riesgo supone nuevas diferenciaciones inclusivas creándose formas individuales de desigualdad social que se superponen a las estructurales donde las tipologías sociales se temporalizan y las categorías históricas pueden devenir en diferentes fases en una sola vida (Lash y Urry 1998). Desde estas consideraciones, el mapa de la desigualdad social en la región se presenta necesariamente más amorfo y en cuanto tal, plantea nuevos desafíos tanto para su lectura y comprensión como para sus posibilidades de transformación social.
Finalmente, desde una perspectiva metodológica, el análisis de trayectorias biográficas y transiciones vitales permite y admite reexaminar la complejidad de estas nuevas desigualdades. La pluralidad -social y política- de experiencias en el mundo del trabajo observadas a través de trayectorias vitales, abre enormes posibilidades de aprehensión de otras pluralidades asociadas al mundo de la desigualdad: variedad de identidades (no solamente las que genera un determinado empleo), multiplicidad de géneros, diversidad de fronteras (locales, nacionales, transnacionales) y, en general, una gran diversificación de subjetividades asociada a los nuevos procesos de individualización social (Mancini, 2013). Si lo que predomina en la actualidad es la dispersión e individualización de la fuerza de trabajo, lo que se requiere, entonces, es generar nuevas categorías de análisis y considerar modelos optativos de interpretación que admitan resignificar estas transformaciones de la desigualdad social en América Latina.
Doctora en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México. Investigadora asociada C de tiempo completo, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México (México). Sus líneas de investigación son: riesgos sociales; trabajo y mercados laborales. Entre sus últimas publicaciones destacan: “El vínculo entre población y trabajo en los estudios laborales de América Latina” (2013); “Riesgos sociales y bienestar subjetivo: un vínculo indeterminado” (2014) y “El impacto de la incertidumbre laboral sobre el curso de vida durante la transición a la adultez” (2014).
Si bien en las ciencias sociales hay un consenso relativo en que el riesgo es una construcción social e histórica -y por lo tanto una condición indeterminada-, en los últimos años una multiplicidad de análisis ha diversificado la naturaleza, el alcance heurístico, la centralidad teórica y las dimensiones de este concepto (Berian, 2008; Lupton, 2013).
El complejo debate en torno a las desigualdades persistentes y dinámicas tiene raíces profundas, como se sabe, en la filosofía, la sociología y la economía política de las últimas décadas. En general, además, ha cobrado mayor interés en los países desarrollados y en Europa, particularmente durante la década de los noventa y principios del siglo xxi. Es por esta razón que el núcleo duro de la discusión que aquí se presenta está centrado en autores y debates de principios del nuevo siglo, por ser estos trabajos los más representativos de la discusión que se pretende exponer. Ello sin dejar de reconocer las actualizaciones más recientes que se han esgrimido en este campo, en particular las provenientes de América Latina (Solís, 2012).
El enfoque clásico estructural-funcionalista de la estratificación social considera que la desigualdad social es un rasgo constitutivo de la vida en sociedad, con independencia de la forma particular que asuma el devenir histórico.
Los planteamientos de Tilly no dialogan directamente con el debate de las desigualdades dinámicas sino que fueron elaborados para resaltar las estructuras relacionales de la desigualdad social en contraste, especialmente, con el individualismo metodológico predominante en las ciencias sociales norteamericanas (Wright, 1999).
Una de las principales críticas que ha recibido el argumento de Tilly es, precisamente, la ausencia de variables contextuales y culturales en su modelo explicativo, como si la desigualdad social fuera un fenómeno transhistórico y esencialista (Wright, 1999; Laslett, 2000; Morris, 2000 y Grusky, 2000).
Para el caso de América Latina, uno de los autores que más ha puesto énfasis en este carácter estructural y persistente de la desigualdad social es Gootenberg (2004), quien recupera las premisas organizacionales de Tilly pero incorpora las dimensiones culturales e históricas de la desigualdad. En la misma dirección se inscriben los estudios de Reygadas (2004, 2011) y Mora Salas (2010) para América Latina, quienes sostienen que la desigualdad no es una característica inherente a las nuevas formas de acumulación, sino una construcción social que se encuentra determinada por las correlaciones de fuerzas y las interacciones específicas entre los actores sociales.
Especialmente, porque estas nuevas desigualdades dinámicas o individuales pondrían en duda, en principio, las determinaciones del origen social de los individuos. Para estas corrientes, la posición social de una persona estaría más relacionada con la educación y su propia trayectoria laboral (el primer empleo, por ejemplo) que con la ocupación o posición social del padre, tal como lo postulaban las primeras generaciones de estudios sobre estratificación, movilidad y desigualdad.
Mediante las teorías del rational choice, Goldthorpe (1996) dialoga con este debate sobre desigualdades dinámicas al introducir, desde sus estudios sobre estratificación social, el análisis de las orientaciones, expectativas y condicionamientos de la acción individual que influyen en las posibilidades de movilidad. El autor señala que las teorías actuales de clases sociales deberían romper con su carácter funcionalista y tener en cuenta la acción individual y de las élites políticas que son las que modifican las relaciones en el mercado de trabajo, las unidades de producción y que constituyen, finalmente, la matriz misma de la clase social.
Esta argumentación está directamente vinculada con las explicaciones otorgadas por las nuevas teorías sistémicas de la desigualdad social (Arnold-Cathalifaud, 2012; Cadenas, 2012).
En ese sentido, la perspectiva de las desigualdades dinámicas rescata, metodológicamente, la esfera privada y la mirada de la agencia y la subjetividad en el análisis de las desigualdades sociales, elementos que se encuentran relativamente ausentes en las explicaciones estructuralistas (Laslett, 2000). Desde ese punto de vista, podría sugerirse que el estudio de las desigualdades dinámicas opera, en cuanto orientación metodológica, desde una mirada microsocial del mundo, mientras que el enfoque de Tilly se preocupa por aquellos elementos macro estructurales que condicionan la desigualdad (Wrigth, 1999).
Como se sabe, Beck y Beck (2003) llevan al extremo esta nueva configuración social a partir de la idea de una “sociedad de empleados individualizada” en la que las desigualdades se definen en términos de individualización de los riesgos sociales.
En este sentido, tanto Tilly como Fitoussi y Rosanvallon retoman las severas críticas que comenzaron en la década del setenta hacia la falta de reconocimiento de estas características de la desigualdad social: sus diferentes tipos, la complejidad de estas distinciones, el carácter conceptual de la problemática y su fundamentación empírica (Rundirían, 1972; Beteille, 1983 y Lenski, 1974; Mora Salas, 2003).
Ello está basado, como se sabe, en un esquema clásico de distribución de la riqueza social garantizada por un nivel básico de igualdad -de condiciones, oportunidades o capacidades- que establece condiciones mínimas de bienestar y desarrollo para lograr un acceso diferenciado a recompensas reconocidas socialmente a partir de la competencia y la libertad individual. La ciudadanía social de Marshall, los bienes primarios de Rawls, la maximización de capacidades en Sen, o el desarrollo de las oportunidades vitales en Dahrendorf hacen referencia explícita a la garantía de niveles mínimos de igualdad social sin renunciar a las libertades individuales que ejercen la diferencia en los resultados obtenidos. Para una síntesis de estas corrientes, véase; Van Parijs (1992), Salvat (2002), Mora Salas (2003).
El pacto supone que la seguridad social es independiente del mercado pero al mismo tiempo del individuo, que el riesgo es más estructural que cultural. En estos términos, el pacto social es la cristalización políticade la diferenciación entre economía y sociedad, y supone que los riesgos sociales son consecuencias sistémicas de los mercados y filtran todas las relaciones capitalistas (Barba Solano, 2004; Brachet Márquez, 2010).
Esto se puede explicar mediante la teoría de la civilización de Elias o por medio de la teoría de la cultura de Thompson donde tanto el Estado como el individuo aparecen como proyectos culturales y por lo tanto como construcción social que actúa como marco de referencia para la acción. Véase: Lash y Urry (1998).
Recuérdese que los estructuralistas de la década del sesenta definían a la heterogeneidad estructural de la región por las desigualdades que impedían la integración de los mercados internos profundamente segmentados (Gooten-berg,2004).
La teoría de la posmodernidad lo expresaría a través de la siguiente metáfora: el psicoanálisis le ha ganado la batalla a la acción colectiva, en cuanto forma de emancipación del self.
Gootenberg (2004) señala que la desigualdad de América Latina es un paradigma inquietante de la capacidad de adaptación que distingue a los sistemas sociales opresivos y disfuncionales.
Tilly (2000) distingue cuatro mecanismos centrales de reproducción de la desigualdad social: la explotación, la adaptación, el acaparamiento de oportunidades y la emulación. De una u otra manera, todos ellos suponen individuos egoístas que actúan exclusivamente para mantener sus privilegios o acumular los recursos que se tienen (Laslett, 2000).
Una gran variedad de estudios dan cuenta de las convergencias y divergencias de los regímenes de bienestar en los diferentes países de la región. Véase, por ejemplo, Martínez Fronzoni (2007), Gough y Wood (2004), Filgueira (1998, 2007), Huber (2005), Rudra (2005), Barrientes (2004), Barba Solano (2004).
Hasta finales de los años ochenta, la unidad doméstica en América Latina constituía la mediación fundamental entre la estructura de clases y el comportamiento individual en los estudios sobre desigualdad social.
En este nuevo contexto, varios son los estudios que desde América Latina han interpelado los nuevos mecanismos de desigualdad social en la región mediante análisis complejos y multidimensionales sobre estratificación y movilidad social. Fenómenos como el logro ocupacional, la movilidad educativa así como los cambios en el tiempo del papel de las categorías ocupacionales tanto en la distribución de activos como de ingresos son algunos de los campos temáticos que más se han desarrollado en los últimos años (Filgueira, 2000; Behrman, Gaviria y Székely, 2001; Pacheco, 2005; Solís, 2012; Boado, 2009; Benza, 2012).