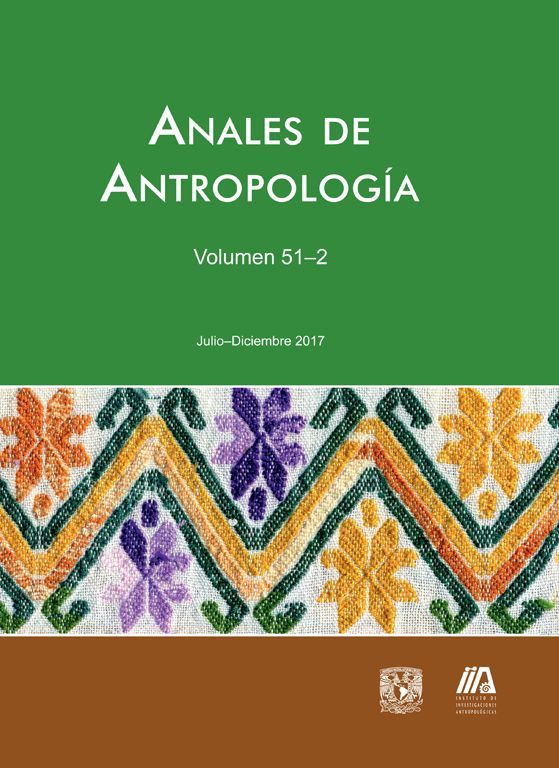En este artículo se hace una revisión general de los estudios antropológicos sobre los afrodescendientes en México, destacando algunos de los trabajos que han aportado ideas más creativas y singulares sobre estas poblaciones. Además de la revisión historiográfica se hacen algunas reflexiones sobre las metodologías y los conceptos hasta ahora empleados y se proponen algunos retos para las futuras investigaciones sobre el tema.
This article makes a general review of anthropological studies of afrodescendants in Mexico, highlighting some of the works that have contributed to the most creative and unique ideas about these populations. In addition to the historiographical review, some reflections are made on the methodologies and concepts employed so far and on the challenges for future research.
Aunque las investigaciones antropológicas sobre las comunidades afrodescendientes en México siguen siendo escasas, durante los últimos veinte años se han realizado varios estudios, sobre todo de la región conocida como la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Como es bien sabido, por varias causas, en este territorio se han desarrollado movimientos y organizaciones sociales que demandan reconocimiento y visibilidad de las poblaciones conocidas coloquialmente como negras o morenas.
Considero oportuno hacer un balance sobre los temas abordados en los últimos estudios, las metodologías utilizadas y sus principales aportaciones y límites. Debo aclarar que haré este recorrido del estado de la cuestión de manera general, ya que me interesa dedicar algún tiempo a la reflexión sobre algunos conceptos que se siguen utilizando, así como a los retos que considero tienen los estudios antropológicos en las investigaciones sobre las comunidades y pueblos afrodescendientes en México en el marco del Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2015-2024 promulgado por la ONU1.
En este artículo se exponen las características de las obras que considero más significativas sobre el tema, haciendo una reflexión sobre las aportaciones que creo más representativas. Posteriormente, se reflexiona sobre las problemáticas y necesidades teóricas y metodológicas que se enfrentan cuando se estudia a las poblaciones afrodescendientes, y finalmente se dedican algunos párrafos a los temas que faltan por trabajar.
Los estudios antropológicos sobre las poblaciones afrodescendientes en México: una semblanza generalEl texto con el que se inauguran los estudios etnográficos sobre las poblaciones afrodescendientes de México, bajo marcos de reflexión teórica y un método de investigación etnohistórico fue, sin lugar a dudas, el de Gonzalo Aguirre Beltrán: Cuijla. Esbozo etnográfico de un pueblo negro (Aguirre Beltrán, 1958). A partir de una perspectiva etnohistórica, Aguirre Beltrán realizó un magnífico estudio de Cuajinicuilapa, en el estado de Guerrero, destacando las manifestaciones de «herencia africana» en esta población, de acuerdo a las orientaciones de Hersovitz, antropólogo estadounidense que tuvo una gran influencia en los enfoques de las investigaciones de los años cincuenta y sesenta de los estudiosos de América Latina y el Caribe, especialmente en los trabajos de Aguirre Beltrán2.
Cabe señalar que Cuijla fue publicado por primera vez en 1958, doce años después de que apareciera su libro sobre La población negra en México (Aguirre Beltrán, 1946), en un momento en que los estudios indigenistas dominaban el interés académico, lo que explica en cierto modo que tanto Cuijla como La población negra en México fueran reeditados muchos años más tarde, lo que, según el mismo Aguirre Beltrán, mostraba el poco interés de la academia mexicana sobre el tema.
Cuijla fue y es un libro clásico, como bien se sabe, por varias razones. Por una parte porque, como ya lo mencioné, fue un trabajo pionero en el tema de las comunidades afrodescendientes en México, pero además marcó las pautas de una metodología etnohistórica que parte de la perspectiva del pasado para entender el presente, y ofrece datos decisivos, como los orígenes de las personas esclavizadas, las rutas de comercio, las características del trabajo que desarrollaron los esclavos en la región y una descripción detallada de la organización social y de las expresiones culturales de estas comunidades. Este trabajo también es importante porque muestra algunas de las ideas centrales en los planteamientos del doctor Aguirre Beltrán, quien por una parte argumentó en varios de sus textos el destino de integración de las poblaciones africanas y afrodescendientes en México y, por la otra, la permanencia, por siglos, de manifestaciones, formas de organización y de parentesco, medicina tradicional, gestos y rituales de origen africano, posiblemente wolof, mandingas o bantúes. Finalmente, Cuijla es también un texto emblemático, porque muchos antropólogos interesados en la región ahondaron en muchos temas que planteó en esta obra. Todavía hoy en día Cuijla es un texto obligado para quienes quieren estudiar las poblaciones afrodescendientes de la región.
Después de Cuijla, Aguirre Beltrán escribió algunos textos sobre las poblaciones afrodescendientes de otras regiones de México, especialmente de Veracruz, haciendo hincapié en la importancia de la magia, la medicina tradicional y la música o el baile, como expresiones de esta herencia o, en su caso, «integración, asimilación o sincretismo» de las poblaciones afrodescendientes en distintas zonas de México.
Hacia los años setenta comenzaron a aparecer de manera gradual estudios antropológicos sobre las comunidades afrodescendientes. Hagamos el análisis por regiones y temáticas. Empecemos con la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. Tomás Standford, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), hizo varios registros de música de la región (Stanford, 1977); por su parte, Gabriel Moedano, también del INAH, llevó a cabo investigaciones interesándose especialmente en la tradición oral, la música y particularmente en los corridos (Moedano Navarro, 1988, 1992, 1997). También en este periodo Miguel Ángel Gutiérrez realizó trabajo de campo por varios años, haciendo registros etnográficos de las comunidades afrodescendientes (Gutiérrez Ávila, 1986, 1988).
A partir de los años noventa varios antropólogos, muchos de ellos jóvenes, se interesaron por las comunidades y pueblos de la región de la Costa Chica, especialmente por las cuestiones relacionadas con la identidad, las fiestas, la música, las danzas y los rituales, la medicina tradicional o la organización familiar y social; varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado se llevaron a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la UNAM y en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Últimamente los temas de la migración, la niñez y las mujeres también han empezado a ocupar un lugar importante en los estudios antropológicos. Por ejemplo, Cristina Díaz trabajó en los años noventa el tema de los sistemas de parentesco, haciendo especial énfasis en algunos de los postulados de Aguirre Beltrán, como la figura del «queridato» en la región, que se trata de mujeres que son pareja informal de los hombres, casi siempre casados ya, y que sin embargo son reconocidas socialmente (Díaz Pérez, 1994, 2003). Amaranta Arcadia Castillo se preocupó por el papel de los estereotipos entre niños de comunidades afrodescendientes e indígenas, desarrollando metodologías nuevas y haciendo visibles los prejuicios vigentes sobre ambos grupos (Castillo Gómez, 2000). Natalia Gabayet investigó sobre el nahualismo y, junto con Arturo Motta, sobre los «juegos» de diablos, danzas de gran importancia entre las poblaciones afrodescendientes, que se llevan a cabo sobre todo en noviembre con motivo de los días de muertos y que hoy en día se han convertido en una referencia cultural del movimiento afrodescendiente (Gabayet, 2002, 2004, 2006; Motta Sánchez, 1996, 2001a,b). Por su parte, Haydeé Quiroz y Catharine Good trabajaron el tema de la producción de sal, destacando la organización económica y social de este trabajo entre las comunidades (Quiroz Malca, 1998). Luis Campos, en el marco del proyecto etnográfico de la Coordinación Nacional de Antropología, realizó en 1994 una monografía integral y bien documentada sobre las comunidades de la Costa Chica de Oaxaca, haciendo hincapié en la dificultad de encontrar una sola identidad «negra» y en la complejidad y diversidad de las identidades en la región: como costeños, negros, morenos (Campos Luis, 1999).
Hacia principios del siglo xxi se publicaron también trabajos de estadounidenses como Laura Lewis y Bobby Vaughn, quienes se interesaron por encontrar las causas por las que estas comunidades no se reconocían como afromexicanas y cuestionándose cómo funcionaban las problemáticas de la identidad o la «conciencia racial de lo negro» (Lewis, 2000; Vinson y Vaughn, 2004). Uno de los problemas centrales de las investigaciones estadounidenses, desde mi perspectiva, fue considerar situaciones raciales, como los rasgos físicos y el color de la piel, más que entender el contexto social y cultural de estas comunidades, con procesos de convivencia e intercambio históricos. No obstante, debo hace notar que hace un par de años Laura Lewis publicó un libro sobre San Nicolás en Guerrero que ofrece datos valiosos sobre la historia regional y local de la Costa Chica y analiza de manera detallada las relaciones sociales de la región y, sobre todo, de la forma en que sus poblaciones se reconocen (Lewis, 2000). Finalmente, otro tema importante en esta región, desarrollado por Gloria Lara, fue el de la formación de organizaciones sociales, analizando sus características, sus demandas y las problemáticas que enfrentan (Lara Millán, 2010).
Ahora bien, quisiera referirme a tres trabajos que considero abrieron nuevas pautas metodológicas y temáticas sobre las comunidades afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca: el de Carlos Ruiz, Citlali Quecha y la reciente tesis de Cristina Masferrer, estas dos últimas sobre niños y niñas de la región.
Las investigaciones de Carlos Ruiz, fundamentalmente sobre la música y en especial sobre el son de artesa, han incursionado, de manera seria y con datos bien documentados, en los procesos de transformaciones y recreaciones culturales. Sin pretender buscar «rastros africanos» de manera esencialista, el etnomusicólogo ha encontrado, a través de registros y recreaciones de músicas casi olvidadas en la región, a través de un análisis fino, ritmos, sonidos acordes y formas de tocar y bailar el son de artesa, encontrando similitudes significativas con música de la región de Senegambia. Carlos Ruiz ha explicado, entre otras cosas, la permanencia de lo que considera «pisos culturales» que arribaron desde las culturas mandingas o wolofs desde el sigloxvi y que tuvieron una relevante influencia en la zona; así, entiende que dado que la música de «kora» era la más representativa en esos grupos culturales, no sean los tambores o las percusiones importantes entre las comunidades afrodescendientes. También explica el circuito de influencias e intercambios culturales del Mar del Sur para entender expresiones musicales como la chilena (Ruiz Rodríguez, 2005, 2007).
Los trabajos de Citlali Quecha, y más recientemente de Cristina Masferrer sobre la niñez, también han sido decisivos para comprender dinámicas económicas y sociales que viven las comunidades afrodescendientes, a través de enfoques y metodologías nuevos y con problemáticas contemporáneas como la migración y el racismo. Por una parte, Citlali Quecha examina las situaciones sociales que viven las y los niños con la migración de sus padres, pero además el impacto en las comunidades. Sin referirse explícitamente a características particulares que identifiquen a estos colectivos como poblaciones «negras», explora las relaciones entre abuelas y nietos, las añoranzas y problemáticas de los niños, la creación de nuevos juegos, representaciones y formas de entender la identidad a través de la convivencia cotidiana con los impactos de la migración: la falta de los padres, la nostalgia, los juegos, la escuela, entre otros muchos (Quecha Reyna, 2011). Por su parte, Cristina Masferrer, con metodologías de antropología de la infancia, incursiona sobre los conocimientos de niños y niñas sobre su «pueblo y lo negro» en comunidades afrodescendientes. Entre otras cosas, es interesante, la reflexión que junto con los niños lleva a cabo sobre la construcción de la identidad «negra»; Cristina demuestra que existen vacíos, omisiones y negaciones, pero al mismo tiempo distintas identidades en el tenor de lo que sostiene el jamaiquino Stewart Hall, a quien me referiré más adelante (Masferrer León, 2011, 2013).
Sobre Veracruz y otras regiones se han realizado también investigaciones, pero en menor medida y más interesados en expresiones culturales en la música, la danza, las fiestas o fandangos y la gastronomía. Sin lugar a dudas la obra de Rolando Pérez sobre la música afrodescendiente es crucial para entender la importancia de la influencia africana en México (Pérez Fernández, 1991, 2008); también los trabajos de Antonio García de León sobre Veracruz y en especial sobre el fandango han revelado las complejas y heterogéneas relaciones entre africanos e indígenas y las características de lo que considera una cultura con influencia de múltiples procesos sociales (García de León, 2002, 2006). Pérez Monfort se ha preocupado por analizar en el cine y las imágenes a los afrodescendientes, y Gabriela Pulido se ha centrado en los estereotipos del cine de las mujeres afros, en especial de Cuba y su influencia en México (Pérez Montfort, 1992a,b; Pulido Llano, 2010). Los trabajos etnográficos de Alfredo Delgado y Sagrario Cruz sobre Mata Clara y Yanga también han aportado datos significativos sobre la participación afrodescendiente en Veracruz (Cruz Carretero, 1989; Cruz Carretero et al., 1990). Jorge Amos Martínez y Álvaro Ochoa han trabajado el estado de Michoacán y han demostrado la influencia y la importancia de las culturas africanas en la música y los bailes, sobre todo de la zona de la conocida como tierra caliente (Martínez Ayala, 2001; Ochoa Serrano, 1997, 2005). A pesar de que algunos de estos trabajos han aportado datos relevantes y se han preocupado por entender las lógicas de los intercambios culturales, muchos de ellos siguen metodologías muy descriptivas y otros se basan en la «búsqueda de huellas de africanías», repitiendo el modelo «esencialista», que en muchos sentido es «atemporal» y, en otros, parte de estereotipos.
Dos trabajos antropológicos sobre Veracruz me interesa destacar en este artículo: el de Odile Hoffmann y uno más reciente de Christian Rinaudo. Hoffmann es muy crítica sobre las formas de caracterizar e identificar a las poblaciones afrodescendientes y hace hincapié en la necesidad de que la antropología mexicana deje de intentar definir los límites de un grupo «afromestizo o afromexicano» para comprender los procesos de construcción y deconstrucción permanente de esa identidad social que define como «volátil, incierta y sin embargo activa en el campo social». Con ello, Odile Hoffmann pone de relieve la polémica de cómo definir y caracterizar a un grupo que es diverso fenotípica y culturalmente, y que ha vivido procesos históricos distintos (Hoffmann, 2006). Por otra parte, Christian Rinaudo, también en una investigación sobre el puerto de Veracruz, analiza la importancia de las empresas culturales y turísticas que han desarrollado toda una plataforma de la identidad «afrocaribeña» en los últimos años, sin que necesariamente las comunidades se identifiquen con ella aportando formas de observar esta idea de lo afrocaribeño (Rinaudo, 2012).
Aunque no tengo espacio para desarrollar más ampliamente el tema de los estudios que se han trabajado para estados con comunidades afrodescendientes como Coahuila, debo hacer notar que se han realizado investigaciones antropológicas sobre los mascogos, grupo resultado del mestizaje entre afrodescendientes de Estados Unidos y seminoles por Paulina del Moral y Gerardo Buenrostro, y más recientemente por profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila a cargo del historiador Carlos Valdés (Del Moral, 1999; Buenrostro Rivera, 2011). También me interesa destacar en este balance general las investigaciones que ha llevado a cabo Nahayeilli Juárez sobre religión, santería y expresiones religiosas, que han incursionado en un nuevo ámbito de cómo entender los circuitos y flujos culturales sobre el tema, especialmente en la ciudad de México (Juárez Huet, 2014).
Finalmente es importante hacer notar que existen contadas investigaciones arqueológicas y muy pocas sobre antropología física, y que sería muy importante desarrollar estudios en este sentido que recuperen nuevas perspectivas, pero sobre todo que dialoguen con las investigaciones históricas y antropológicas.
Temas, métodos y conceptosComo se puede observar, los temas que más se han trabajado desde la antropología tienen que ver con las expresiones culturales, como la música, la danza, la gastronomía, las fiestas, los rituales y algunos aspectos religiosos. También los temas de la identidad, desde qué es ser negro o moreno, se han trabajado, aunque en general con enfoques que no consideran de una manera integral los procesos históricos y no llevan a cabo etnografías más holísticas que permitan entender los complejos procesos de construcción de la identidad en estas comunidades. También se han trabajado los temas del cine, las imágenes, los estereotipos y las características de la movilización política, la formación de las organizaciones sociales y las demandas, sobre todo de las comunidades afrodescendientes de la Costa Chica. Más adelante diré qué temas creo que deben incorporarse al estudio de estos colectivos y algunas herramientas metodológicas y conceptuales que podrían ayudar.
Antes quisiera referirme brevemente a dos conceptos que siguen usándose por la academia, en especial por las investigaciones antropológicas, a pesar de las críticas y los avances académicos que se han tenido sobre el tema, sobre todo los relativos a que estas palabras tienen significados que pueden reproducir prejuicios y estereotipos y responden a ciertos contextos históricos que es importante conocer: el de «raza» y el de «negro».
Raza fue una palabra utilizada desde tiempos coloniales en la Nueva España. En un principio estuvo asociada al «linaje» o al lugar de procedencia o nacimiento; era común decir: es de nación Congo, cuando se referían a un africano muy probablemente bantú de África central. Sin embargo, a partir del sigloxviii y con el discurso «pseudocientífico»3 característico de los siglos xviii y xix, la categoría raza adquirió nuevas connotaciones.
Las clasificaciones del mundo vegetal, animal y humano, así como las ideas sobre variaciones naturales de la humanidad, pero sobre todo la expansión de países europeos en la colonización de otras partes del mundo, fueron causas que propiciaron las creencias sobre las características de las razas y los prejuicios sobre la superioridad o inferioridad de unos sobre otros por motivos físicos, relacionadas con el clima, la naturaleza y el tamaño de la cabeza, entre otros aspectos4.
Los factores que determinaron esta nueva concepción sobre la raza surgieron también para legitimar el auge del comercio de personas de África hacia otras regiones de América, desarrollándose una esclavitud sin precedentes en la historia. Fue entonces cuando los prejuicios sobre la «naturaleza» de la «raza negra» como grupos humanos negligentes, perezosos y solo capaces de trabajar bajo el régimen de la esclavitud se difundieron ampliamente. Las ideas sobre las diferencias y características de las «razas» no solo se limitaron a los aspectos físicos o al color de la piel, sino que también estuvieron asociadas a ellas las costumbres y el considerado «estado de civilización». A la mal llamada «raza negra» se la consideró salvaje, atrasada e incapaz de gobernarse por sí misma, mientras que a la «raza aria o blanca» se la consideró emprendedora, civilizada y trabajadora.
Hoy en día, las investigaciones científicas sobre las características de los seres humanos han demostrado que somos una sola especie con mínimas diferencias genómicas; es decir, se ha reconocido la igualdad del ser humano y de sus capacidades físicas e intelectuales, dejando atrás la idea de la «raza» como una categoría válida para distinguir a los grupos humanos. Sin embargo, y aunque se ha comprobado que las razas no existen, el racismo sigue estando presente como parte de la ideología que sustentó la «superioridad» o «inferioridad» de unos seres humanos sobre otros, en gran medida para justificar y legalizar la explotación y el sometimiento de unos pueblos sobre otros. Continuar usando la palabra raza para la distinción de los grupos humanos implica, entonces, reproducir los prejuicios y estereotipos que surgieron en el pasado para justificar las diferencias e inequidades entre unos seres humanos y otros.
Veamos ahora el término «negro», que también tiene una historia y un significado. La colonización y conquista de territorios de Asia, África y América convirtió a grupos de distintas culturas en sujetos pertenecientes a una misma clasificación. En México, nahuas, ñañus, mixtecos, zapotecas o mayas fueron en principio llamados indiscriminadamente indios; también mandingos, wolofes, bereberes, fangs o bantúes, así como pobladores de Oriente y el Mar Índico con rasgos de origen africano, fueron catalogados como «negros» y, en algunos casos, «chinos». Esta categoría hace referencia a la situación colonial que fue justificada con el desarrollo de un conjunto de teorías racistas que argumentaron el dominio europeo de estos territorios y pueblos en razón de una jerarquización social basada en el fenotipo.
En México, no solo fue negada y olvidada la diversidad cultural de los miles de africanos que llegaron durante el periodo colonial, sino que también fue silenciado su origen al igualarlos con la palabra «negro», haciendo solo referencia al color de la piel. Algunos movimientos sociales en Senegal, en Estados Unidos de América o en regiones del Caribe y de Latinoamérica, sobre todo en la época de las independencias de países de África y de los movimientos por los derechos civiles, reivindicaron las palabras «negro» o «negritud», haciendo alarde del orgullo de portar ese color y los rasgos físicos que los caracterizaban, pero además como un proceso de recuperación de su identidad y sus derechos. Sin embargo, la palabra «negro» seguía haciendo alusión a un color de piel, dejando de lado las características culturales y el origen de estas personas.
A partir de la Conferencia Mundial contra el Racismo, celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001, las comunidades afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe que participaron en esta reunión solicitaron ser llamadas de esta forma como una manera de recuperar su historia y su lugar de procedencia, es decir, aludiendo a que esta palabra incorpora el concepto de pueblo, de origen común, de conocimientos compartidos y de características sociales y culturales que permiten reconocer el carácter social de los grupos involucrados, evitando así reducir el concepto de identidad al color de la piel. Es cierto que esta palabra tampoco resuelve del todo el problema del origen y la pertenencia cultural, pero al menos provee de una noción que ayuda a explicar la historia de estas personas en países de América. También es cierto que esta palabra forma parte ya de la cultura popular de estas poblaciones, pero lamentablemente es un vocablo que impide «historizar» a estas poblaciones. En suma, términos como «raza» o «negro» obstaculizan y desconocen la pertenencia, el origen y la singularidad de las personas que han conformado la población afrodescendiente de México y, por la tanto, la comprensión de los diversos fenómenos culturales que se llevaron a cabo desde aquel periodo hasta nuestros días5. Es importante hacer notar que no se trata de defender lo que es «políticamente correcto», se trata de respetar lo que la academia ha suscrito a través de investigaciones y lo que las propias comunidades afrodescendientes han demandado internacionalmente tomando en consideración que la «racialización» de las personas no conlleva un entendimiento holístico de su identidad y cultura, y que, por el contrario, reproduce prejuicios y estereotipos propios del racismo y la discriminación.
Retos y perspectivasAhora bien, para terminar quisiera hacer algunas observaciones generales relativas a los retos de los estudios etnográficos sobre las poblaciones afrodescendientes en México, haciendo hincapié en los temas que nos faltan investigar y las metodologías que podrían ayudar a entender las dinámicas de estas comunidades.
Es necesario abordar temas antropológicos más relacionados con procesos históricos y con problemáticas contemporáneas. Por ejemplo, entender las dinámicas de intercambio y convivencia, de recreación cultural y del papel que han desempeñado las identidades como construcciones sociales y culturales heterogéneas y complejas. En este sentido es importante no caer en los extremos de «buscar las huellas de África» bajo esquemas simplistas y lugares comunes, pero tampoco de desacreditar aquellas investigaciones que de manera seria y cuidadosa recrean los procesos de transformación cultural y permanencia de elementos culturales de largo aliento. Hacen falta investigaciones sobre aspectos más etnográficos de las comunidades afrodescendientes relativas a la organización del trabajo y de la familia, de las problemáticas de educación, salud, migración y, por ejemplo y de manera importante, de las mujeres. Se han realizado algunos estudios, pero apenas empiezan. También faltan etnografías e investigaciones antropológicas sobre otros estados como Tabasco, Michoacán, Morelos, y especialmente estudios más recientes sobre los mascogos, por ejemplo, de su idioma, que está prácticamente en vías de extinción. Asimismo, sería deseable contar con investigaciones sobre la migración de africanos y afrodescendientes contemporánea y la situación de estos colectivos en nuestro país. Otro asunto que tiene que atenderse es el relativo al racismo y la discriminación hacia las poblaciones afrodescendientes; si bien es cierto que se han realizado trabajos sobre las comunidades indígenas, no contamos con ningún estudio sobre las causas y las consecuencias del racismo hacia los colectivos afrodescendientes en México.
Con relación a las metodologías, considero importante, como ya lo mencioné, tener en mente la complejidad de las relaciones sociales, de la diversificación de las regiones, los procesos de intercambio y recreación cultural, que no necesariamente se traducen en sincretismos, disolución, integración o simplemente mestizaje. Para ello, ayudan en gran medida las perspectivas metodológicas de antropólogos como Sidney Mintz y Richard Price, en su libro el nacimiento de la cultura afroamericana, publicado en los años sesenta (Mintz y Price, 2012), así como los enfoques de Catharine Good para investigaciones antropológicas de los nahuas de Guerrero (Good, 1998). Los textos del jamaiquino Stuart Hall, por ejemplo, también son fundamentales para entender la composición de múltiples identidades sociales y la construcción social y cultural compleja, a través de diferentes categorías, pero también de diferentes antagonismos (Hall, 2010).
En este sentido es conveniente, como lo ha señalado muchas veces Catharine Good, la realización de etnografías con trabajo de campo dedicado y minucioso, bien documentado, que lejos de reflejar intereses propios, entienda las dinámicas de los otros y complejice en la interpretación. Finalmente reitero la importancia de utilizar términos que atiendan a las problemáticas que se estudian y que dejen de reproducir estereotipos y prejuicios decimonónicos. En suma, tenemos mucho que hacer.
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Promulgación A/RES/69/16, 1 de diciembre de 2014.
Es importante hacer notar que antes de Aguirre Beltrán, estudiosos como José Cantú Corro, Alfonso Toro, Nicolás León, Gabriel Saldívar, así como Carlos Basauri, hicieron aportaciones significativas al tema, a pesar de que Aguirre Beltrán fue el primero en hacerlo de una manera más metódica y con fuentes de primera mano. Para más información sobre estos autores, véase Vinson y Vaughn (2004, pp. 45-52).
Gobineau y sus contemporáneos crearon a partir de la aplicación del método científico en boga en el sigloxix una explicación sobre las diferencias entre los grupos humanos, construyeron una jerarquía de razas superiores e inferiores y justificaron la dominación de las primeras sobre las segundas. Al elaborarse este discurso desde una pretensión científica, era aparentemente irrefutable. Véase Joseph Arthur de Gobineau, Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, trad. de Francisco Sussana, Francia, Apolo, 1937.
Varios intelectuales y servidores públicos de los siglosxix y xx dieron «razones» de índole «pseudiocientífica» para no admitir a poblaciones «negras» en México, aludiendo a que esta «raza» no reunía las características necesarias para el trabajo libre y la responsabilidad que sí tenían los europeos. Así, Francisco Pimentel, destacado intelectual, miembro de varias sociedades científicas y literarias de México y del mundo, al ser cuestionado en 1879 por el ministro de Relaciones Exteriores sobre su opinión sobre la posible introducción de «negros» de Estados Unidos a México advirtió, entre otros argumentos relacionados, que los individuos de «raza negra» por su naturaleza se convertirían en malhechores y vagos, contribuyendo a aumentar uno de los males que aquejaba a México, lo «heterogéneo de la población». Véase Guía para la acción pública. Población afrodescendientes en México, México: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Movimiento por la Diversidad Cultural, 1.a reimpresión, 2012, p. 50.
La propuesta de adoptar el término afrodescendiente fue aceptada por la mayoría de las y los estudiosos del continente americano y por las comunidades afrodescendientes de América Latina y legitimada a partir de la Conferencia de Durban en la terminología de la Organización de Naciones Unidas (2001).