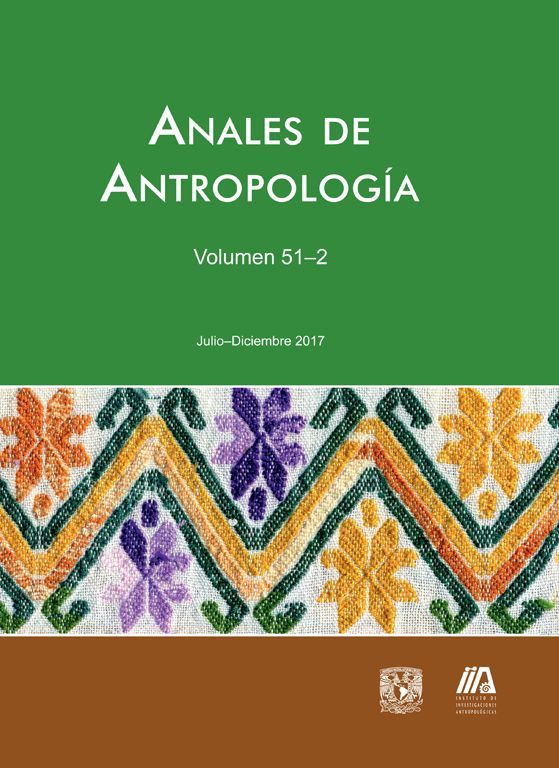Atendiendo a las discusiones que recientemente se han suscitado entre la antropología mesoamericanista y las de corte ontologista, el presente trabajo ilustra las problemáticas que implica el tratamiento superficial de la noción de realidad en el discurso de nuestros sujetos de estudio. A través de la revisión crítica de algunas de las propuestas que han tenido mayor impacto en nuestra región de estudio, se muestra que las diferentes maneras en que concebimos la realidad inciden directamente en las relaciones que establecemos con la alteridad. Y, por el contraste entre distintas perspectivas disciplinarias, se describen las dificultades que implica aproximarse a lo que alguien más puede o no considerar como real. Se recurre, por último, a variados ejemplos históricos y etnográficos para subrayar la importancia que, desde la perspectiva indígena, puede tener la distinción entre realidad y representación.
Addressing recent debates that have arisen between Mesoamericanist anthropology and those of an ontological nature, the present work illustrates the issues implied by the superficial treatment of the notion of reality in the discourse of our subjects of study. Through a critical review of some of the proposals that have had the greatest impact in our region of study, it becomes clear that the different in which that we conceive reality directly impinge upon the relations that we establish with alterity. Contrasting perspectives offered by different disciplines, it is possible to determine what someone might or might not regard as real, leading to a more profound and perhaps more accurate understanding of other cultural experiences and narratives. Finally, several historical and ethnographic cases are examined to underscore the importance of the distinction between reality and representation to truly grasp the indigenous perspective.
“No hay nada más diferente de una teoría antropológica que la práctica de un nativo” (Viveiros, 2012, 65). “¿Cómo podrían ser los pueblos ‘tribales’ tan diferentes de ‘nosotros’ excepto como productos de nuestra propia invención?” (Blacking, 1976).
Si bien la antropología mexicanista se había mantenido relativamente refractaria a las grandes discusiones internacionales, el cambio de milenio trajo consigo una mayor penetración de propuestas teóricas procedentes de Francia y Sudamérica —en especial las corrientes ontologistas (cfr. infra). Bajo la influencia de tales perspectivas, varios de nuestros colegas se apropiaron de sus críticas a la noción de cultura y las volcaron en contra de los conceptos forjados por la tradición mesoamericanista. El debate dio inicio en 2006, cuando un nutrido grupo de etnólogos comenzó a cuestionar la pertinencia de las pervivencias prehispánicas en el entendimiento de los pueblos indígenas contemporáneos1. Y se amplió en 2013, cuando, criticándose el concepto de cosmovisión, se alegó en torno a si deberíamos o no acordar al discurso del otro el mismo valor de realidad que concedemos al propio. Lejos de llegarse a un consenso, el diálogo que entonces se entabló trajo más preguntas que respuestas; más específicamente, nos condujo a interrogarnos sobre el valor del concepto de realidad en el estudio de sociedades distintas de la propia.
Se trata en verdad de un problema bastante complejo. Pues, más allá de contemplarse la posibilidad de que nuestros interlocutores mientan deliberadamente —como, según Derek Freeman (1983), sucedió a Margaret Mead mientras estudiaba la sexualidad en Samoa—, no suele ser fácil establecer si lo dicho es considerado una verdad o visto como mera metáfora2. Dado que las descripciones de los informantes muchas veces no concuerdan con las observaciones del investigador, no han sido pocos los que, con pretensiones objetivistas, han terminado por concluir que las cosas no son como los indígenas las suponen ver.
La ‘realidad’ del otro en los caminos antropológicosDesde la antigüedad, Occidente se ha caracterizado por un cierto escepticismo frente a las creencias y saberes de los pueblos vecinos. Ya Herodoto (1994, VII: 152), en el siglo v a.C., decía “me veo en el deber de referir lo que se me cuenta, pero no a creérmelo todo a rajatabla”. Las descripciones de los viajeros de fines del medioevo están igualmente caracterizadas por una marcada incredulidad —tal como se nota en los escritos de Marco Polo y Cristóbal Colón3. Y, por supuesto, también los relatores religiosos de los siglos xvi y xvii partían de la idea de que todas las concepciones de los no-cristianos —ya fueran infieles o herejes— se fundaban en la equivocación.
La realidad, siguiendo la metafísica platónica (Platón, 2008: 123-170), no se reducía a lo sensorialmente perceptible sino que, al mismo tiempo, se suponía la existencia de una naturaleza intangible que solo era accesible a través del intelecto; bajo la óptica cristiana, este sería el principio de la revelación. La Biblia era, para la escolástica, la principal fuente de verdad y todo aquello que no se apegaba al dogma solía ser interpretado como producto del embuste de Satán4. Se consideraba ‘engañados’ tanto a quienes rendían culto a figuras paganas como a quienes adoraban excesivamente las imágenes cristianas; esto significa que, mientras el buen creyente solo recurría a los textos sagrados y reconocía a las efigies como representaciones, se suponía que los apóstatas e idólatras buscaban la experiencia trascendental directa y tomaban a las figuras religiosas por verdaderas deidades (véase Lara Cisneros, 2014: 222)5. Lejos de considerarse el discurso del otro como mera fantasía, se suponía que este se fundaba en hechos reales pero se encontraba distorsionado por la acción demoniaca. Así la labor del ‘investigador’ consistiría en descifrar la manera en que el diablo habría actuado en tal o cual circunstancia para hacer creer a sus adeptos cosas distintas de las contenidas en la Sagrada Escritura6. Encontramos, por ejemplo, a Grijalva (1924: 115), Cortéz y Larraz (1958: I, 115) y de la Serna (1953: 205) tratando de establecer el modo en que el demonio intervenía sobre las facultades imaginativas de los indígenas para hacerles pensar que se transformaban en animales. Núñez de la Vega (1988: 753-754, 757) lee en los nahuales la presencia de íncubos y súcubos transfigurados en bestias. Mientras que Sahagún (1999: X 555) ve en la figura del tlacatecolotl a un “hombre que tiene pacto con el diablo”.
Una vez que, bajo la influencia de la Ilustración, la Biblia dejó de ser la principal fuente de explicación de la alteridad, las prácticas indígenas fueron dejando de ser consideradas como peligrosas y decayeron al triste rango de superstición —en el sentido que hoy damos a este término7. Entonces, los defensores de la laicidad comenzaron a ver a los ritualistas exóticos como una suerte de charlatanes que abusaban de la credulidad de sus congéneres para acceder a un bienestar personal (véase Diderot en Narby y Huxley, 2001: 32). Bajo la influencia cartesiana (Descartes, 2007: 246-154; 160-173), empezó a suponerse que solo a través de la razón era posible acceder a la realidad; la percepción era vista como la base de la cognición pero esta solo se completaba por la interacción con el mundo material. El procedimiento aquí ya no debía ser solo analógico sino, ante todo, empírico; Hume, por ejemplo, consideraba que las ‘ciencias morales’ solo debían basarse en lo que es posible conocer a través de la experiencia (véase Rodríguez Valls, 1991: 45-67). Esta fue, por ejemplo, la perspectiva adoptada por el Ministerio de la Propaganda Ateísta en el combate del chamanismo siberiano desde la consolidación de la Unión Soviética hasta bien entrada la década de 1950 (véase Hamayon, 2011) y la que aplicó el Estado liberal mexicano desde fines del siglo xix hasta principios del xx, en sus campañas de implementación de políticas sanitarias en zonas rurales (véase Page Pliego, 2002). Por extraño que parezca, encontramos que algunos antropólogos seguían pugnando por lo erróneo de la creencia hasta los últimos años de la década de 1990; tal es, por ejemplo, el caso de Lett (1997: 111-112): “Cuando los antropólogos fallan al proclamar públicamente la falsedad de las creencias religiosas, dejan de estar a la altura de sus responsabilidades éticas al respecto”.
El discurso del otro seguía siendo visto como erróneo pero los racionalistas ilustrados preferían recurrir a condicionantes biológicos para buscar las causas. Para explicar el pensamiento de los entonces ‘salvajes’, primero se acudió a determinantes ambientales (véanse Hernández en Bustamante García, 1992, 324; De Pauw (1768); Buffon en Novoa Cain, 2002: 21; Humboldt, 1966: 57), luego, con la frenología, se optó por las de carácter fisiológico (véanse Olivier y Mondragón, 2011: 94; López Ramos, 1999: 240), más tarde, bajo la influencia de Darwin y Mendel, por la herencia y la raza (Urías Horcasitas, 2007: 42)8 y, por último, se apeló a la coexistencia de humanidades en diferentes estadios de evolución. Engels (2012: 12-16), por ejemplo, sugería que el hábitat y la dieta estaban directamente ligados al grado de desarrollo de las diferentes sociedades9. Lévy-Bruhl (1957) y Freud (1999: 188) atribuían la condición de primitivo a un desarrollo psíquico tan deficiente que los conducía a pensar de manera psicótica. Siguiendo una tónica semejante, no faltó quien considerara a los especialistas rituales como verdaderos locos que, al socializar sus alucinaciones, influían en la manera en que sus congéneres concebían el mundo (Lewitzky, 1957: 53-54; Devereux, 1972)10. Y quien viera a los chamanes como seres que, al recurrir a estados de conciencia alterada —una especie de locura temporal—, accedían a realidades poco visibles para los legos (Eliade, 1986; Harner, 1980).
Franz Boas y la escuela relativista rompen con el paradigma evolucionista y renuncian a tratar de ver a las sociedades como producto de leyes universales que, en diferentes épocas y regiones, tienden a producir idénticos resultados. A principios del siglo xx, el sabio germano-americano rechazó categóricamente el valor analítico de la raciología y propuso que, en lugar de estudiar las relaciones entre la cultura y sus posibles determinantes biológicos, “deberíamos tratar a la humanidad como un todo y estudiar los tipos culturales prescindiendo de la raza” (Boas, 1964 [1911]: 31-33)11. La idea central de su tesis es que un grupo humano solo puede ser comprendido a partir del estudio de sus propios elementos constitutivos y su devenir histórico-social. El discurso del otro deja entonces de estar en tela de juicio pues se entiende que este solo puede tener sentido en tanto se integra a un complejo cultural más amplio.
La aparición de Las formas elementales de la vida religiosa, de Durkheim (1998), marca un hito en la historia de la antropología; pues, lejos de postularse la existencia de un pensamiento primitivo irracional, se propone que las diferentes prácticas y creencias tienen una utilidad social. Dicha tesis ve a las instituciones como medios desarrollados colectivamente para la satisfacción de necesidades biológicas o sociales. Así, la cultura ya no era un vehículo para la construcción de la realidad, sino tan solo un conjunto de respuestas institucionalizadas y socialmente heredadas. El interés central versaba sobre las maneras en que los diferentes elementos de la visión del mundo se articulaban entre sí para dar coherencia a las interrelaciones que establecían los grupos con su entorno social y natural (véase Altbach Pérez, 2010: 43). Evans-Pritchard (1972: 17), indirecto descendiente de este sabio francés, declaraba al respecto: Como antropólogo, él [el investigador] no está concernido por la veracidad o la falsedad del pensamiento religioso [...] No hay posibilidad de saber si los seres espirituales de las religiones primitivas o cualquier otro [ser] existen o no [...] Las creencias son para él hechos sociológicos, no hechos teológicos, y su única relevancia es en la relación entre ellas y con otros hechos sociales. Sus problemas son científicos no metafísicos u ontológicos.
A partir de entonces, la cultura fue vista como un conjunto estructurado de representaciones colectivas; es decir, como una serie de formas simbólicas que remplazan o sustituyen una única realidad medianamente conocible (Durkheim, 1898). Siendo así, uno de los principales objetivos de la antropología sería determinar justamente cuáles son esas realidades a las que se refiere. Dado que la cultura es, al mismo tiempo, el objeto de análisis y el medio para su interpretación, se requeriría de una mirada externa —distinta a la de la sociedad estudiada— para establecer correctamente la relación entre significado/significante y cultura/realidad. El resultado de ello es una especie de meta-discurso que, siendo ajeno al grupo tratado, pretende explicar sus funcionamientos y contenidos. Desde una perspectiva positivista, como la de Malinowski (1982: 105), ello implicaría que el investigador tiene pleno acceso a la realidad y los sujetos de estudio no. Mientras que, desde una postura relativista, como la de Geertz (1997), se tendería a suponer que la realidad es incognoscible y que la labor del antropólogo se limita a un mero ejercicio de interpretación en el que el discurso resultante no haría más que traducir la cultura del otro a los términos de la visión del mundo del propio estudioso.
Con Lévi-Strauss, el asunto de la creencia se ve transformado en un problema lingüístico cuyo telón de fondo son los sistemas de pensamiento. El símbolo ya no es solo visto como un significante a descifrar sino que, al reconocerse un valor contextual, se acepta que su sentido solo puede ser conocido si se le analiza en las relaciones que establece con el resto del conjunto —tal como se demuestra en el caso del parentesco (Lévi-Strauss, 1998)12. Lo que ahora preocupa al antropólogo es la definición de aquellos principios lógicos que rigen sobre los ordenamientos del mundo (Lévi-Strauss, 1988; Godelier, 1985: 370). Y son las maneras en las que se entiende el entorno las que crean las formas de socialización y acción (Lévi-Strauss, 1988: 315-354). Los artefactos, prácticas y discursos son siempre el medio para acceder a la mente que los crea; y es el intelecto, actuando sobre una realidad objetiva, el que construye las múltiples modalidades de existencia cultural.
Aun cuando otros investigadores ya hubieran señalado lo inadecuado que resulta negar al discurso del otro el valor de verdad13, no fue sino hasta la aparición del ontologismo que, bajo la influencia de la filosofía de Liebniz (1981), comenzó a considerarse la realidad como dependiente del punto de vista del observador. La perspectiva del investigador no parece ya superior a la del indígena; son, simplemente, verdades distintas que dialogan en la invención de discursos que solo existen en la interacción (véanse Wagner, 1981: 22, 35, 47, 54-56; Lisón Tolosana, 1997, 181-200; Holbrad, 2008: 33, en Group for Debates in Anthropological Theory)14. Las relaciones entre las especies son descritas en términos sociales, la humanidad adquiere un sentido relacional (Viveiros de Castro, 2002: 347-399) y la tan preciada dicotomía de naturaleza/cultura se diluye ante la imagen de un todo que no reconoce a priori mayor distinción entre lo dado y lo construido (Descola, 2005). A nivel metodológico, la propuesta es “tomar en serio al otro”; poner en tela de juicio las categorías antropológicas, renunciar a la interpretación, y dejar que sean las lógicas de esos mundos radicalmente ajenos quienes guíen la investigación.
Ya hemos visto que nuestras distintas nociones de realidad mantienen relación con las actitudes asumidas frente a la alteridad. La búsqueda de realidades intangibles condujo a la imaginación de condicionantes biológicos y la deshumanización de los sujetos de estudio. La objetivación del otro, en el racionalismo positivo, nos llevó a creer que los académicos éramos los únicos autorizados para interpretar o explicar las prácticas y discursos. El ontologismo, por el contrario, coloca en pie de igualdad a los interlocutores y abre la posibilidad de nuevas lecturas a partir del entendimiento de las consecuencias lógicas establecidas en las relaciones discursivas.
Una mala lectura de esta última propuesta, como las muchas que ha habido, implica dar por hecho que el otro no distingue entre realidad y representación, que no es capaz de relativizar su propio pensamiento y que todo su discurso posee para él un mismo valor de verdad. Siendo que difícilmente podría poner en duda los postulados centrales del ontologismo —como ha pretendido hacer Reynoso (2014)—, el presente trabajo se limita a advertir sobre los problemas que implica emitir juicios acerca de la realidad ajena en el contexto de la investigación mesoamericanista. Comenzaremos por enunciar algunas de las dificultades metodológicas que derivan del tratamiento de lo real desde nuestras diversas perspectivas disciplinarias. Mostraremos que la distinción entre realidad y representación sí pudiera tener pertinencia en la lógica de los discursos indígenas. Y, siguiendo los pasos de Charles Stépanoff (2009), explicaremos que, aunque tales pueblos no parecen contemplar universos totalmente dependientes de los puntos de vista, ellos pueden llegar a considerar esta forma de pensamiento como distintiva de las alteridades con las que suponen negociar.
’Llevar a serio al otro’: El problemático asunto de la realidad en los pueblos de tradición mesoamericanaToda noción de realidad posee para quien la detenta un valor de verdad que, al menos contextualmente, condiciona tanto la naturaleza del ser como del deber ser15. Lo real es aquello que no se suele cuestionar, lo que no admite disidencia y que consideramos susceptible de ser corroborado por medios empíricos. Al menos en nuestra cultura, esa certitud no se distribuye homogéneamente por todos los conceptos; pues, la experiencia subjetiva de la alteridad nos obliga a ver que algunas de las cosas que pensamos son vistas de otra manera por los demás —ya sea que no se crea, se crea de otra forma o se crea otra cosa16. La creencia es así necesariamente relativa; implica tanto la duda como la aceptación y no se funda sobre lo verdadero sino sobre aquello que puede ser verosímil o, simplemente, eficaz (véase Pouillon, 1993: 17, 19-22)17. Generalmente, nosotros estamos plenamente conscientes de lo que creemos y lo que sabemos; el problema es si nuestras disciplinas se encuentran debidamente equipadas para tratar el asunto de la realidad de alguien más.
Empecemos con la época prehispánica.
Mientras los sujetos de estudio etnográfico se encuentran definidos a través de categorías establecidas por la cultura u ontología abordada, los objetos de interés arqueológico deben ser creados a partir de criterios impuestos desde el exterior; los teotihuacanos, olmecas o mayas no son, en ese sentido, entidades preexistentes, sino delimitaciones espacio-temporales que solo viven en las mentalidades de quienes se han encargado de su tratamiento. Los datos en los que se sustentan las teorías no derivan aquí de un diálogo con la alteridad sino de asociaciones entre artefactos que también son construidas por los propios arqueólogos. Y es a través de la analogía con la propia visión del mundo, o con la de sociedades mejor documentadas, que se atribuyen significados a los distintos contextos materiales (véase Gándara, 1990). Dicho de otro modo, dado que los objetos no permiten un acceso directo al punto de vista de sus creadores, es muy poco probable que la arqueología pueda, algún día, proporcionarnos indicios suficientes como para establecer las realidades de las poblaciones antiguas. Así, el hecho de que el investigador renuncie o no a las “distinciones modernas” de naturaleza-cultura, mente-materia o sujeto-objeto es totalmente irrelevante; ya que, por sí mismas, ninguna de tales opciones le proporcionará un mejor conocimiento de las sociedades tratadas (véase González Rubial, 2012: 104). El arqueólogo puede elegir inspirarse en el animismo o en el analogismo, ser positivista, relativista o perspectivista sin que ello implique que sus lecturas sean necesariamente más correctas (véase Castillo y Berrocal, 2013). La arqueología no puede deshacerse de la interpretación, nunca será simétrica y jamás podrá reducirse a un mero ejercicio de traducción.
La historia, por su parte, se encuentra limitada por la imposibilidad de producir datos específicamente pertinentes para los temas de interés. Y, dado que el estudioso solo suele disponer de informaciones recabadas por terceras personas, no es posible indagar sobre el contenido de los testimonios sin antes cuestionarse sobre los fines e intenciones que dieron lugar a la producción documental.
A diferencia de lo que sucede en la historia grecolatina, la gran mayoría de las fuentes referentes a los antiguos mesoamericanos no fueron redactadas por nuestros sujetos de estudio ni en la temporalidad correspondiente. Algunos de los escritos de conquistadores y viajeros remiten a observaciones previas al desmantelamiento de los sistemas políticos prehispánicos; sin embargo, la propia dinámica de las relaciones entabladas y el escaso conocimiento de las sociedades tratadas hacen que tales autores tiendan a privilegiar las miradas desde el exterior (véanse Cortés, 1963; Díaz del Castillo, 1972). La mayoría de los escritos de los evangelizadores, redactados décadas después del contacto, se basan en testimonios de anónimos indígenas cristianizados sobre aquellos aspectos ideológicos que a la Iglesia novohispana interesaba suprimir. Lejos de ser imparciales, tales documentos llegan a incluir múltiples interpretaciones, e incluso invenciones, cuya discriminación puede implicar cierta dificultad. Casi todos los textos en lengua indígena fueron producidos por miembros de élites locales que, previamente evangelizados, buscaban afianzar sus posiciones en el nuevo régimen; tales documentos tienden a centrarse en los eventos históricos y a tratar de manera tangencial lo que, entonces, se consideraban como defectos (véanse Alvarado Tezozomoc, 1997; Chimalpahin Cuauhtlehuanitzin, 1998). Eso significa que, sean indígenas o españoles, prácticamente ninguno de los autores adhería a las cosmogonías presentadas; la realidad aludida no es, por lo tanto, la detentada por los creadores de los documentos con los que se dialoga, sino la de un ‘otro’ que se inventa, o al menos reconstruye, en el trascurso de la conformación de las identidades coloniales18.
A ello se suma que los procesos de creación de las fuentes son complejos y no siempre es fácil establecer con exactitud la procedencia de las diferentes voces que se manifiestan. Sahagún, por ejemplo, recurrió a indígenas ladinos para recopilar un gran número de testimonios entre los ancianos de Xochimilco, Tlatelolco y Tepeapulco; el problema es que el documento resultante no refleja la diversidad de opiniones que pudieron haberse presentado ni explicita a cuales de los diferentes actores corresponden los discursos plasmados (véase introducción de Sahagún, 1999). Los datos contenidos en la Relación de Michoacán se desprenden de los diálogos sostenidos entre un fraile franciscanos y miembros de la nobleza de Tzintzunzan pero se encuentran estructurados siguiendo el orden prescrito en Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio; es por ello que, en épocas recientes, los especialistas han comenzado a mostrar que muchos de los roles atribuidos a sus personajes derivan de la búsqueda de equivalencias entre las sociedades prehispánicas y aquellas medievales que fungieron de marco referencial (véase Espejel Carbajal, 2008). Peor aún, obras como las de Alvarado Tezozomoc (1997) y Durán (1995), Torquemada (1975-1979) y Mendieta (1997), derivan de la copia de documentos ahora perdidos pero presentan discordancias cuyo origen parece difícil de rastrear. Dado lo anterior, el método historiográfico exige que, antes de aceptar la validez de los datos, tratemos de entender a la fuente en su contexto de producción y, a partir de ello, valoremos el modo en que las motivaciones e intereses de los redactores condicionaron los contenidos plasmados. La pregunta que entonces surge es si podemos legítimamente relativizar las opiniones de nuestros autores y, al mismo tiempo, otorgar un valor de realidad a las partes de sus discursos que nosotros decidimos seleccionar. Y, si lo hiciéramos, ¿en qué sería mejor un estudio que habla de realidades que uno que trata de representaciones, cuando los criterios son, de antemano, establecidos por el mismo investigador?
Un segundo problema, mucho más pragmático, es que, en la mayoría de los casos, nuestros documentos no suelen explicar si lo descrito era o no tenido por realidad. Pues, como sucede en nuestra propia habla, es poco usual que los escritos se interrumpan para incluir acotaciones sobre lo que debe ser tomado de manera metafórica y lo que se requiere leer de manera textual. No obstante algunas de nuestras fuentes sí sugieren que no todos los indígenas otorgaban el mismo valor de realidad a sus manifestaciones. “Lo que sentían algunos principales y señores de sus ídolos y dioses, es que sin embargo de que los adoraban y hacían sacrificios que se han dicho, todavía dudaron de que realmente fuesen dioses” (Pomar, 1941: 23). Mendieta (1997: I 190; véase también Torquemada, 1975-1979: VI 125) declara que “tenían diversas opiniones acerca de sus dioses, y que algunos dudaban de ellos [... Nezahualpilli] dio a entender, diciendo que no le cuadraban ni estaba satisfecho de que eran dioses”. En los Cantares Mexicanos (2011: I fol. 11v, 12v, 36r, II 61v) se expresa en náhuatl cierta duda en torno a la vida post mortem; no sabríamos, sin embargo, establecer si ello significa verdadera desconfianza o si solo es cuestión de estilo retórico. En los vocabularios antiguos es común encontrar términos relativos a la distinción entre realidad y fantasía; pero tampoco aquí podríamos asegurar que no se trata de neologismos introducidos por sus creadores para facilitar la trasmisión del Evangelio (véanse Molina, 2001: C-N 117r N-C 66v; C-N 62 N-C 149; Basseta, 2005: 167, 319; Barrera Vásquez, 1995, 497; Ciudad Real, 1995: III 2125, 1706; Bocabulario de Mayathan:Acuña, 1993: 424; Diccionario grande de la lengua de Michoacán:Benedict, 1991: I 607, 366)19. También observamos cierta variabilidad e incertidumbre en las respuestas que proporcionaron los nicaraos a Bobadilla mientras intentaba demostrar que estos nunca habían sido convertidos al cristianismo. Unos ubican a los dioses en el cielo, otros por donde sale el sol y otros más dijeron no saber donde están. Algunos señalaron que las deidades se alimentaban de sangre y corazones humanos, otros que comían de lo mismo que ellos. Incluso, un ‘sacerdote’ negó saber si el mundo había sido destruido alguna vez (Fernández de Oviedo, 1945: XI 65-89).
Las cosas se complican aun más cuando entramos de lleno al periodo colonial; pues, dado que varios documentos solo refieren genéricamente a ‘indios’, a veces ni siquiera nos es factible establecer con seguridad el grupo étnico al que se hace referencia. Además, la posibilidad de que ciertos datos hayan sido obtenidos bajo tortura nos hace pensar que, al menos ocasionalmente, algunas de las respuestas obtenidas fueron inducidas por los propios encuestadores (véanse Ruiz de Alarcón, 1892, capítulo VI; Archivo General de la Nación, 1614: 304.39; Proceso, tormento y muerte del Cazonzi, último gran señor de los tarascos por Nuño de Guzmán 1530, 1997).
Una vez que, en la administración parroquial, el clero secular empezó a remplazar al regular, la interacción entre los diferentes grupos sociales se hizo mucho más frecuente; el intercambio de ideas que entonces se produjo se hizo tan intenso que, en ocasiones, ni siquiera es posible establecer la procedencia de los testimonios. Varios expedientes judiciales e inquisitoriales hablan de españoles y mulatos que recurrieron a ritualistas indígenas, otros tantos mencionan a negros que oficiaban para indios —como el llamado Lola en la Huasteca (véanse, por ejemplo, Archivo General de la Nación (AGN) Inquisición: 1624a: 303.64 fol. 69r; Archivo General de la Nación (AGN) Inquisición: 1624b: 303.14 fol. 207r-v; Tavárez Bermúdez, 2012: 192, 321, 322). Incluso, sabemos de terapeutas de origen africano que fueron instruidos por indígenas (Archivo General de la Nación (AGN) Inquisición: 1632: 837.4 fol. 122) y de especialistas mulatos que formaron a indios —como El Congo en Guatemala (Margil, 1988: 256). La pregunta que surge aquí es si debemos suponer la existencia de una única realidad colonial o más bien habremos de concluir que, en aquel entonces, no era necesario adherir por completo a la ideas del otro para que sus prácticas fueran eficaces. Y, si optáramos por lo segundo, ¿cómo podríamos seguir hablando de realidades cuando admitimos que la simple participación no implica por sí misma la aceptación?20
Muchos de los amazónicos contemporáneos de Brasil, de donde han emanado múltiples postulados ontologistas, fueron contactados durante la primera mitad del siglo xx, viven en reservaciones relativamente autónomas y no están del todo sujetos al código penal nacional (Stavenhagen et al., 1988: 118-220). Estos habitantes de la selva son, dicho de otro modo, una verdadera alteridad en el territorio de la Unión. En contraste, desde la segunda mitad del siglo xviii, la mayoría de los pueblos de tradición mesoamericana ha estado sujeta a políticas integracionistas, hoy comparten su espacio con los mestizos y cerca del 90% de ellos habla español. Un gran número de indígenas habita en poblaciones distintas de su lugar de origen21, no están sujetos a un régimen jurídico de excepción, y casi todos sus niños reciben la misma educación escolar que los mestizos22.
Desde los inicios de la antropología académica, múltiples investigadores se han encontrado con individuos que afirman no creer en la brujería, el nahualismo, la transformación en animales, las apariciones de muertos o el diablo. Tal es, por ejemplo, el caso de Manuel Arias Sojom, el informante predilecto de Guiteras Holmes, y Mayor Serafín Campos, entrevistado por los Madsen en Tecospa (Guiteras, 1961: 244; Madsen, 1969: 106), quienes, rechazando las nociones tradicionales, seguían siendo respetados como miembros prominentes de sus respectivas sociedades; aunque menos célebres, también se han registrado opiniones semejantes entre los chinantecos, los otomíes, los mixes y los nahuas de la Sierra Norte de Puebla (véanse también Cortés, 2010: 99; Milanezi, 2013: 46; Ruiz et al., 1994: 157; Garrett Ríos, 2014: 112; Miller, 1956: 159)23. Mi escasa experiencia en campo tampoco sugiere que la participación implique necesariamente la adhesión ni que el otro otorgue el mismo valor de realidad a todos sus discursos. En la sierra de Durango (1995-1996), conocí a un hombre que se decía ateo y se burlaba de las creencias de sus conciudadanos pero, al mismo tiempo, colaboraba activamente en las ceremonias religiosas decembrinas24. Durante mi estancia en la Huasteca Hidalguense (2002), pude advertir que muchas veces las respuestas a mis interrogantes sobre el nahualismo iniciaban con fórmulas que implicaban cierta duda por parte de mis interlocutores nahua-hablantes —; “yo no sé pero dicen que...”25. Y más recientemente (2014), una anciana de Xochimilco explicaba que, cuando su nuera preguntó si su difunto marido realmente se había llevado la ofrenda, ella le respondió “pues no se la llevó pero es la costumbre”.
A mediados del siglo xx, Redfield (1956) se dio cuenta de que muchas de las creencias de los indígenas de Agua Escondida, Guatemala, también eran compartidas por los ladinos. En la periferia de la ciudad de México, se ha notado que las ideas de los hablantes de lenguas autóctonas no son significativamente diferentes de las de quienes solo hablan español (Araiza Díaz: comunicación personal). Y, por supuesto, nada sería más descabellado que suponer que nuestros colegas indígenas —historiadores o antropólogos— viven en una realidad diferente; pues, además de abordar los conocimientos de sus sociedades de origen a través de los mismas herramientas teóricas que los mestizos y extranjeros, sus trabajos demuestran fehacientemente que la adhesión a una determinada cultura no los incapacita para relativizarla26.
Entonces, si no siempre existe consenso sobre lo real y las concepciones del otro pueden ser compartidas por nosotros, ¿tiene sentido seguir hablando de la realidad de tal o cual grupo? Descartar a quienes no adhieren del todo a la tradición sería injusto, anacrónico y exotizante27. De modo que, si nos aferráramos al uso de dicho constructo, tendríamos que optar por atomizarlo; pues, para que el grueso de la población se viera representada, tendríamos que postular la existencia de realidades distintas para cada colectivo, género e individuo.
La ventaja del equívocoDe acuerdo con Viveiros de Castro (2002: 347-399), la idea de una realidad múltiple no solo deriva de lecturas filosóficas sino que, sobre todo, se trata de un elemento constitutivo de las teorías nativas amazónicas. Cada clase de sujetos, o especies, se caracteriza por la posición particular que ocupa en el cosmos y, por consiguiente, cada una de ellas posee una perspectiva distinta. Como la realidad depende del punto de vista del observador, cada uno de los colectivos estaría construyendo su propia existencia a partir de la percepción. Siendo así, la función del ritualista sería transitar entre los diferentes puntos de vista a fin de mediar en las relaciones que establece su comunidad con los otros seres del entorno. Este tipo de fenómenos ya había sido descrito en la región selvícola sudamericana —véanse los trabajos de Goldman (1975), Chaumeil (1983), Århem (1993), Gray (1996)— pero no fue sino hasta inicios del nuevo milenio que se les ha proyectado a nuestra zona de estudio (véanse, por ejemplo, los trabajos de Lamrani, 2008; Millán, Pérez y Questa: 2013, 59-114). Vale entonces preguntarse ¿qué tan pertinente es la distinción entre lo real y lo ideal para los pueblos de tradición mesoamericana? ¿Adhieren ellos a los postulados perspectivistas? ¿No existe, para ellos, ‘realidad’ más allá del pensamiento?
En los documentos de la colonia temprana, el término náhuatl ixiptla aparece con un sentido muy cercano a nuestro concepto de representación. Hvidtfeldt (1958: 81) propone que dicho término deriva de ixtli “cara” u “ojo”. López Austin (1989: 119) supone que “ixiptla tiene, como su componente más importante la partícula xip, y el concepto corresponde a la idea de ‘piel’ ‘cobertura’, ‘cáscara’. Y Dehouve (2014, comunicación oral) lo descompone como i-xi-ptla/i: su, ix(tli): ojo-cara, xiptlah(tli): envoltura/28. Molina (2001, N-C 45) traduce ixiptlati como “asistir en lugar de otro, o representar persona en farsa”. Un hombre ataviado como una divinidad —sea un hombre-dios, un gobernante o un cautivo sacrificial— es mencionado como su ixiptla (Sahagún, 1950-1982: I 16, 22; II 68, 88, 124, IX 87; Códice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los soles, 1945: 12). Los dioses son ixiptla de lo que representan; Chicomecoatl de la comida (Sahagún, 1950-1982: I 13; IV 49, 73), Ehecatl del viento (Sahagún, 1950-1982: IV101) y Xiuhtecuhtli del fuego (Sahagún, 1950-1982: II 115; III 155). La deidad patrona es ixptla de su pueblo (Sahagún, 1950-1982: IX 83). Y una imagen es ixiptla del dios o la persona que representa (Sahagún, 1950-1982: I 11, 15, 21, 47; II 66, 146, 156, 159, 184-188; IV 4, 6, 8, 29, 87; VIII 29; X 82). También se nombra ixiptla a los motivos figurativos en piedra o plumaria (Sahagún, 1950-1982: IX 92, XII 65) y se usa el mismo término para designar las relaciones entre hijo y padre, infante y familia, asistente y terapeuta (Sahagún, 1950-1982: X, 6; VI, 155).
Algunos de nuestros documentos sugieren la existencia de claras distinciones entre las deidades y sus representaciones. Según Durán (1995: II 171) el objeto último del culto a las efigies de cerros no eran los montes en sí, “ni tampoco hemos de entender que los tenían por dioses ni los adoraban como á tales que su intento á mas se estendía que era pedir desde aquel cerro alto al Todopoderoso”. En torno a los mayas peninsulares, Landa (1938: 123) explicó que “bien sabían ellos que los ídolos eran obras suyas y muertas y sin deidad, mas los tenían en reverencia por lo que representaban y porque los habían hecho con muchas ceremonias”. Los tlaxcaltecas, por su parte, declararon “estos bultos y estatuas a quien servimos y adoramos son imágenes, figuras y simulacros de los dioses que en la tierra fueron hombres, y por sus hechos heroicos y famosos subieron al cielo” (Muñoz Camargo, 1998: 197). El Popol Vuh (2013: 176 fol. 43r) cuenta que las deidades petrificadas de Tojil, Awilix y Jaqawitz solían devorar a los enemigos de los quichés; pero, líneas más tarde, se explica que “solamente era el nawal de las piedras” quien lo hacía.
En otros casos, por el contrario, no solo se indica que tales objetos fungían como medio de comunicación con las deidades y estaban facultados para escuchar y responder (véanse Pérez de Rivas, 1944: 491-493; Pomar, 1941: 14; Garza et al., 1983, II 187, 322), sino que además suponían tener vida y ser capaces de actuar por su propia voluntad: Las Relaciones de Xalapa, Cintla y Acatlan (en Acuña, 1984: 288) explican que, para los antiguos totonacas, las efigies de piedras y palos “tenían su juicio y razón”. Asimismo, los nahuas de Coatepec decían que “antes q[ue] los españoles viniesen, el Demonio que se revestía en este ídolo de piedra [en el que se transformó Quetzalcóatl], daba muy grandes voces y aullidos de día y de noche” (Relación de Coatepec en Acuña, 1985: I 136).
Es claro que, a pesar de ser ixiptla de los dioses, no todos los gobernantes eran vistos como deidades. Pues, aun cuando los documentos puedan atribuirles cualidades sobrenaturales (véase Martínez González, 2011: 275-284; 2013: 171-212), el propio Motecuhzoma supone haber explicado a Cortés que sabía que había oído decir “que yo era y me hacía Dios [...] A mí veisme aquí que so[y] de carne y hueso como vos y como cada uno, y que soy mortal y palpable” (Cortés, 1963: 59). La situación es todavía más claramente tratada en el Códice Florentino (Sahagún, 1950-1982: VI 52), cuando refiere el discurso que se dirigía al recién elegido gobernante: “Te has vuelto dios, aunque seas humano como nosotros, aunque seas nuestro hijo, nuestro hermano menor, nuestro hermano mayor, ya no eres humano como nosotros, no te vemos como humano. Tú ya representas [ca ie titeuiuiti], remplazas a alguien [ca titepatilloti]”. Así, Graulich (1998: 103) concluye que “[el gobernante] no es divino pero representa al dios. Es la deidad quien designa al rey y éste es como su imagen, su lugarteniente, su sustituto o su cobertura”. Lo interesante es que, pese a que los mandatarios no son dioses, en cada uno de ellos se encuentra el potencial para devenirlo. Los casos más emblemáticos son sin duda los de Quetzalcóatl —señor de Tula— y Huitzilopochtli —caudillo de los mexicas en su peregrinación— que, después de la muerte, se transformaron en las principales deidades de sus pueblos (Castillo, 2001: 121-122; Códice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los soles, 1945: 11). Pero también conocemos a gobernantes más mundanos que terminaron siendo divinizados; tal es el caso de Tlacatecatzin de Tezcoco (Torquemada, 1975-1979: II 125), Hiquingaje de Michoacán (Alcalá, 2008: fol. 137), Petela de Oaxaca (“Relación de Chichicapa”, en Acuña, 1984: I 90) y Gran Nayar entre los coras del siglo xviii (Tavárez Bermúdez, 2012: 431; Malvido, 2000). Incluso, algunos documentos señalan que los muertos más distinguidos y, en especial, los señores devenían dioses tras su deceso (Durán, 1995: I 454; Sahagún, 1950-1982: X 192; Torquemada, 1975-1979: IV 125-126; Códice Vaticano A, 1964-1967: lam. 5)29.
El sueño, como se ha señalado muchas veces influye directamente en el devenir de los seres del mundo y constituye el medio privilegiado de comunicación entre humanos y deidades (véanse, por ejemplo, Alvarado Tezozomoc, 1998: 92; Pomar, 1941: 14; Durán, 1995: I 72, 73, 75, 89). La cuestión es si eso debe significar que este era tenido en el mismo nivel de realidad que las experiencias de la vigilia. Algunas de nuestras evidencias sugieren una respuesta positiva; tal es el caso de aquella mujer que queda embarazada tras haber soñado que tenía sexo con Huitzilopochtli o el del campesino que quema al gobernante con un cigarro durante la visión onírica y, ya despierto, descubre en la pierna de Motecuhzoma las marcas de la lesión (Fernández de Oviedo, 1945: X 104; Durán, 1995: I 561-562). Otras, por el contrario, muestran a personajes que, desconfiando de los sucesos, suponen que tal solo sucedió en la imaginación del durmiente; esto se observa en el relato de un hombre-dios al que, tras haber descrito un cometa a Motecuhzoma, “el rey se atemoriçó y no dándole crédito le dixo que mirase si no lo auía soñado: él respondió quel y todos los que tenía a su servicio lo auían visto” (Durán, 1995: I 533-534)30. Sin embargo, lo más común es que los sueños se presenten como una suerte de lenguaje cifrado por inversiones en el que lo visto por el protagonista corresponde más a una posibilidad que a un hecho actual (Códice Vaticano A, 1964-1967: lám. XI; Torquemada, 1975-1979: I 214, II 166, III 95; Durán, 1995: 561-562, 569-571; Códice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los soles, 1945: 41). En los Primeros memoriales (Sahagún, 1997: 174-175), que conservan una parte del temicamatl, queda claro que las visiones oníricas se incluían dentro de los tetzahuitl o “agüeros”. A diferencia de los eventos de la vigilia, aquí los sucesos siempre se presentan en futuro y están sujetos a interpretación —introducida a través de mitoaya... “se decía...”.
Hemos visto que la imagen no está necesariamente animada pero en el contexto del mito y el ritual adquiere capacidad de agencia, el gobernante no es una deidad pero tiene la posibilidad de llegar a serlo después de la muerte, el sueño no es una realidad tangible pero puede volverse actual. La representación, desde el punto de vista mesoamericano, podría ser entendida como algo que no es pero tiene el potencial para llegar a ser.
Lejos de haber una confusión entre significado y significante, varios textos muestran que la incapacidad para reconocer las metáforas era vista como una deficiencia de la que se podía sacar ventaja; esto se hace particularmente visible en los mitos quichés. Los señores de Xib’alba solicitaron a unos búhos que sacrificaran a Xkik y les entregaran su corazón como ofrenda; las aves remplazaron el músculo cardiaco de la joven por la savia de un árbol y las deidades nunca se dieron cuenta —“lo cocieron sobre el fuego, el olor, pues, sintieron los de Xib’alba [...] en realidad sentían que era dulce el humo de la sangre” (Popol Vuh, 2013: 72-74, fol. 16v-17r). En su viaje al lugar de los muertos, Junajpu y Xb’alanke son obligados a mantener un ocote y un cigarro encendidos durante toda la noche, ellos se limitaron a colocar plumas de guacamaya sobre la vara, luciérnagas sobre los cigarros, y las divinidades pensaron que lo habían conseguido (Ibídem, 105, fol. 24v-25r). En el juego de pelota, Xb’alanke remplazó la bola por un conejo, el animal huyó brincando y los del Xib’alba salieron a perseguirlo (Ibídem,116, fol. 28r). Los engaños continúan a lo largo del texto hasta llegar al punto que los gemelos logran hacer creer a los dioses que podrán revivir después de sacrificarse; lo cual, por supuesto, no sucede (Ibídem, 123-125, fol. 30v-31r)31. En cambio, cuando los guardianes del lugar de los muertos decapitaron a Junajpu y pretendieron que su testa fuera una pelota, Xb’alanke luego exclamó: “—¡No! Solamente es una cabeza” (Ibídem, 106-107, fol. 25v-25r). Quetzalcoatl procede de manera similar durante su viaje a Mictlan; pues, en lugar de soplar un caracol sin perforar, se limita a imitar su sonido introduciendo abejas en su interior (Códice Chimalpopoca: Anales de Cuauhtitlan y Leyenda de los soles, 1945: 121).
También encontramos esta clase de acciones en la narrativa contemporánea. En un relato maya, se habla de un hombre que engaña a un rey haciéndole pensar que un conejo es un niño mandadero, luego utiliza un cuchillo clavado en un hígado de res y un silbato para dar la impresión de que puede matar y revivir a su esposa; el soberano, que lo cree todo, acaba asesinando por error a su propia mujer y el protagonista se apodera de sus bienes (Andrade y Máas Callí, 1991: 337, 359). En el mito mixe del sol y la luna, tenemos a un par de niños que confunden a un zopilote al hacerle creer que su madre muerta es una piedra con falda; el ave intenta comer el cadáver y termina rompiéndose el pico (Miller, 1956: 78). En el mismo texto, los protagonistas matan a su abuelo, remplazan su cuerpo por un costal lleno de insectos envuelto en un petate y, al momento en que la abuela se acerca a él es picoteada por los animales (Ibídem, 81, 90). En una variante de Juan Oso del sur de Veracruz, un conejo engaña a un poderoso simio, llamado el Chato, estrellándole un tecomate lleno de vísceras de caballo; el enemigo piensa que le han roto el cráneo con una piedra y huye despavorido al monte (Campos, 1982: 144-152).
Más interesantes aun es el recurso a la metáfora ritual para el engaño de entidades sobrenaturales. Cuando entre los mayas contemporáneos llega a morir un gemelo, se supone que su ‘alma’ —o pixan— intentará llevarse al hermano vivo. Entonces, se realiza una efigie del sobreviviente, se le hace un funeral y se le sepulta junto al otro cadáver haciéndole pensar que su fraterno también ha caído (Quintanal, Quiñones, Rejón y Gómez, 2013: 63). Una vez que el bädi otomí se ha dado cuenta de que un espíritu está invadiendo el cuerpo del enfermo, deberá recortar una silueta antropomorfa de papel y ofrecérsela como sustituto del organismo ocupado. Esa figura, alimentada con la sangre de una víctima animal, recibe el nzáki malhechor al ser frotada sobre el enfermo; e, inmediatamente, es arrojada al monte para evitar que se quede rondando en la comunidad (Pérez González, 2014: 88). En el rito conocido como ‘levantar la sombra’ se crea una imagen vagamente antropomorfa para que la entidad anímica expulsada por el cadáver se aloje en ella y pueda ser transportada al cementerio (véanse Flanet, 1977: 115; Garret Ríos, 2014: 122-123; García, 1987: 15-21); el riesgo que se correría, en caso de omisión, es que la entidad quedara atada al lugar de deceso causando enfermedad y muerte a sus congéneres (véase Martínez González: 2006: 177-199).
La incapacidad divina para comprender los procedimientos metafóricos de los humanos también parece haber sido aprovechada en tiempos antiguos. Los mexicas debieron recurrir a esta clase de procedimientos cuando entregaban cautivos extranjeros a los dioses anunciando que se trataba de “su amado hijo” (Graulich, 2003; Sahagún, 1950-1982: VI 17, 89; véanse también Historia de los mexicanos por su cultura 1965: 35; Ximénez, 1929: I 89). Lo mismo debió suceder cuando, a falta de víctimas animales, los mayas peninsulares ofrecían corazones de incienso en lugar de verdaderos músculos cardiacos (Landa, 1938: 169)32.
Desde el punto de vista humano, los sueños no tiene el mismo valor que la vigilia, los gobernantes no son deidades y las imágenes no siempre son lo que representan; y es justamente la capacidad de distinguir entre las representaciones y las realidades la que permite que, en los mitos y los ritos, los hombres puedan manipularlos para el beneficio propio o el perjuicio de sus contra-partes sobrenaturales. Dicho de otro modo, más que adoptar el punto de vista del otro, lo que aquí se busca es jugar con su perspectiva para hacerle confundir cosas que los protagonistas de los relatos y los actores rituales sí son capaces de diferenciar.
Consideraciones finalesLa pretensión cartesiana de ceñirse únicamente a lo que es posible observar nos conduce a negar al otro la posibilidad de percibir el mundo de manera distinta. Dar por hecho que el discurso ajeno es una mera representación implica una forma de descalificación en la que el investigador se ubica como el único capaz de definir lo real. Deshumanizamos e infantilizamos a nuestras alteridades produciendo metadiscursos con los que muchas veces nuestros interlocutores no se sienten identificados. Aceptar que la realidad depende del punto de vista del observador implica, por el contrario, poner a nuestros sujetos de estudio en pie de igualdad; la oposición de sujeto-activo/objeto-pasivo se transforma en una relación dialógica que da lugar a la construcción nuevos mecanismos de traducción. Lo que se propone, en términos metodológicos, es dejar de pretender explicar y permitir a “los conceptos ajenos deformar y subvertir la caja de herramientas conceptuales del traductor a fin de que el lenguaje original [el antropológico] pueda ser expresado a través del nuevo” (Viveiros de Castro, 2004; véanse también Wagner, 1981: 22, 35, 47, 54-56; Latour, 1993: 92).
Esta manera de ver la alteridad no solo se desprende del perspectivismo filosófico sino que, sobre todo, supone inspirarse en las maneras en que los propios indígenas se relacionan con el medio circundante. Aun cuando no se niegue la posible existencia de múltiples realidades, los pueblos de nuestra región de estudio no parecen adherir a tales ideas. Tal vez su mundo no sea del todo objetivo pero tampoco está completamente condicionado por las percepciones o ideas. El hombre no confunde la realidad con la representación, la posibilidad con la actualidad ni la proximidad con la identidad; y es justamente porque las distingue que tiene la capacidad de jugar con las apariencias para engañar a quienes no logran entender esas diferencias. Es posible que aquí más bien debamos pensar en realidades potenciales que solo se ven activadas por los diferentes ámbitos de acción —mito, sueño, ritual, etc.— pero ese ya es un tema que habremos de desarrollar en otra ocasión.
Renunciando a la explicación, la antropología ontologista abre la puerta a lecturas mucho más equitativas de la alteridad; pues, en lugar de imponerse significados desde el exterior, tiende a centrarse en la develación de las consecuencias lógicas acarreadas por los discursos que se construyen en la interacción entre el investigador y sus sujetos de estudio. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que debamos dar por hecho que el otro otorga un mismo valor de verdad a todo su discurso. No supone que este sea incapaz de distinguir entre realidad y representación —una fantasía muy arraigada en la tradición occidental—, ni que todos los miembros de un grupo adhieran con igual intensidad a las mismas ideas. El ontologismo no requiere dar por hecho que el mundo de nuestros grupos de estudio —en este caso, los pueblos de tradición mesoamericana— sea similar al de los pueblos amazónicos en los que se inspiran muchas de sus propuestas. Y, sobre todo, la aceptación de tales postulados no nos autoriza a establecer qué es lo real para nadie más; ya que, haciéndolo, se incurriría en el mismo abuso que quienes consideraban los discursos ajenos como meras representaciones. Pues, como bien señala Emmanuel de Vienne (2014, comunicación oral), “reconocer al otro la capacidad de una relación distanciada con respecto a sus propias palabras es una primera marca de cortesía”33
Este trabajo fue desarrollado en el marco de la Cátedra Especial Miguel León Portilla concedida al autor en el periodo 2013-2014 y se integra como resultado parcial al Proyecto PAPIIT Religiosidad indígena e idolatría en Hispanoamérica colonia.
Para mayores detalles sobre el debate en torno al concepto de Mesoamérica, véase Altbach Pérez (2010).
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Un mecanismo que permite la descripción de un objeto a través de su analogía con otro esencialmente diferente pero semejante en alguno de sus aspectos. La bibliografía al respecto es por demás cuantiosa tanto en la antropología como en sus disciplinas auxiliares; remitimos al interesado a la obra de Ricoeur (2001).
Marco Polo también muestra haber dado poco crédito a las personas que conoció durante sus viajes a Oriente. Dice, por ejemplo, sobre un anciano llamado Aladino que “hace creer a esos simples montañeses que es el Profeta. Y así lo creen en verdad” (Polo, 1984: 33, véanse también 62, 141, 158). En cuanto a la existencia de los caniba o canima y el hecho de que estos seres tuvieran un solo ojo, cara de perro o devoraran a los indígenas, Colón (2012: 61) declara que “creía el Almirante que mentían, y sentía el Almirante que debían de ser del señorío del Gran Can, que los cautivaban”.
Castañega (1994: 13) afirmaba en 1529 que “dos son las Iglesias de éste mundo: la una es la católica, la otra es la diabólica [...] La Iglesia diabólica es generalmente, toda la infidelidad que está fuera de la Iglesia católica”.
Así, cuando Bobadilla puso una imagen de la Virgen en la tierra de los nicaraos, “dióles á entender qué cosa son las ymágenes é lo que repressentan, para que no se repressentase en los indios aquel error de los griegos” (Fernández de Oviedo, 1945, tomo X, cap. III, 103).
Las autoridades eclesiásticas de la época se perdían en largas disertaciones pseudológicas al interior de un sistema escolástico en el que la coherencia impuesta por las reglas de la argumentación condujo a la construcción de un edificio teórico cada vez más coherente consigo mismo y, al mismo tiempo, más alejado de lo empíricamente observado (Tausiet: 1993: 261).
Aunque ya desde 1611, Pedro de Valencia había puesto en duda la realidad de los aquelarres (véase Fernández Nieto, 1989).
La biotipología era la herramienta clave para el estudio de las razas. “Integral a las visiones del cuerpo político en Italia, Francia y los Estados Unidos durante el periodo entre las guerras, la biotipología jugó un papel de crítica importancia asimismo en la reimaginación de la nación mexicana en las décadas de 1940 y 1950 y sus fantasmas taxonómicos aún acechan a las disciplinas de antropología, criminología y sociología” (Stern, 2000: 59).
La idea de que los condicionantes materiales priman sobre la ideología se ha mantenido vigente en muchos antropólogos contemporáneos. Véanse, por ejemplo, los trabajos de Godelier (1982, 2000) o Harris (1995).
Todavía en la década de 1990, Zilberman (1994: 155) seguía contemplando la posibilidad de que los ritualistas zapotecos del siglo xviii fueran, en realidad, simples esquizofrénicos. La explicación de Thalbitzer (1930: 85-86) al respecto resulta de gran interés: “Cuando decimos que los pueblos primitivos creen en la mística y en la magia no debemos olvidar que esas palabras expresan nuestra manera de juzgar su fe. Los pueblos primitivos, en sí, no emplean estos términos; ellos no se refieren a sus visiones como cosas místicas, para ellos todo es realidad [...] El cerebro de la gente primitiva trabaja con otras ideas y según otras líneas que el nuestro. Con el paso del tiempo, la corriente de sus tradiciones y la fuente de sus derivaciones espirituales se separaron de nuestra cultura [...] Ellos viven como en células, cada nación tiene la suya, sin sospechar nada de la superficie de la tierra, de su grandeza, de todo lo que nosotros los modernos sabemos y, mientras que los pueblos piensan por células, nosotros pensamos por continentes”.
“Resulta así que ni las relaciones culturales ni la apariencia exterior ofrecen base sólida para juzgar la aptitud mental de las razas” (Boas: ibídem, 32).
Aunque vale decir que en los trabajos previos a Las Mitológicas incluso se diseñó un método para descifrar el complejo contenido de los mitos —véase por ejemplo “La geste d’Asdiwal” (Lévi-Strauss, 1996: 175-234).
Stoller y Olkes (1989, 227-229), por ejemplo, dice sobre la brujería songhay “como antropólogos debemos respetar a la gente con la que trabajamos [...] Para mí, el respeto significa aceptar plenamente las creencias y fenómenos que nuestro sistema de conocimiento seguido toma como absurdos. Yo tomo en serio a mis maestros [indígenas]”. Asimismo, Galinier (1984: 157) señalaba sobre las ideas mazahuas: “Me pareció entonces que estas creencias merecían ser tomadas en serio, es decir no como los indicios de eventos cuya autenticidad era, por lo menos, dudosa, sino como partes de un sistema explicativo de un principio sacrificial”.
“Una cultura no es un sistema de creencias, antes bien –ya que debe ser algo– es un conjunto de estructuraciones potenciales de la experiencia, capaz de soportar contenidos tradicionales variados y de absorber nuevos: ella es un dispositivo culturante o constituyente del procesamiento de creencias” (Viveiros de Castro, 1993: 209).
Karl Popper (Popper, 1983, 152; véase Pérez de Laborda, 1984) afirma que “solo debemos llamar «real» a un estado de cosas si (y solo si) el enunciado que lo describe es verdadero”.
“Ciertamente, toda sociedad tradicional debe su cohesión al hecho de que sus miembros comparten un mismo conjunto de representaciones simbólicas, pero sus miembros han experimentado que la sociedad vecina se refiere a otro conjunto, es por eso que ellos no toman la propia por una certeza” (Hamayon, 2011: 25).
Sin embargo, el saber no se opone a la creencia y normalmente es posible saber una cosa y creer otra. Retomando el ejemplo de Hamayon (2011: 25), el cristiano cree que la hostia es el cuerpo de Cristo pero sabe que está hecha de harina de trigo; solo un loco o un fundamentalista tomarían la creencia por un saber.
No es raro encontrar a autores indígenas que rechazan explícitamente las creencias de sus antepasados (véase Sahagún, 1950-1982: V).
Uno de los indicios de tales intromisiones pudiera ser la consistencia en las traducciones del castellano a muy distintas lenguas; esto no se encuentra en el vocabulario aquí tratado.
A diferencia de lo propuesto por Aguirre Beltrán (1987), nosotros consideramos que en dicho periodo no existían diferencias tajantes entre las cosmovisiones de los diferentes que componían la sociedad novohispana. La existencia de numerosos indígenas pleitistas muestra que, al menos para algunos de ellos, la lógica jurídica española no era ajena a su propia realidad (véanse Castro Gutiérrez, 2004; Lara Cisneros, 2014).
Hoy en día, encontramos nahuas en lugares tan distantes como Aguascalientes y Baja California Sur. Tan solo en el Distrito Federal viven más de 122 400 indígenas en condiciones netamente urbanas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010).
Fuera de nuestra región de estudio, encontramos el emblemático caso de Quesalid, el ritualista kwakiutl que se sorprende de ver que otros dan crédito a sus actos cuando él sabe que solo está simulando (Lévi-Strauss, 1958), y el de aquella aprendiz de mudang coreana a la que, en su iniciación, sus compañeras exigen que actúe de manera más convincente (Du Hyun, 1990). Marshall (1957, en Douglas, 1973: 83) parece haberse enfrentado a una situación similar cuando erróneamente otorgó el valor de causalidad a aquello que los k’ung trataban como virtualidad: “En cierto ocasión, cuando una banda de bushmen kung (salvajes nómadas sudafricanos) hubo celebrado sus ritos de lluvia, apareció en el horizonte una pequeña nube, creció y se obscureció. Entonces cayó la lluvia. Pero los antropólogos que preguntaron si los bushmen consideraban que el rito había producido la lluvia, fueron objeto de irrisión general”.
Es posible, entonces, imaginar que tal vez la cohesión social depende menos de la existencia de una realidad compartida que de la participación efectiva de sus miembros en la vida de la comunidad.
Aunque cabe la posibilidad de que mis informantes simplemente buscaran llenar las expectativas de un escéptico interlocutor, ello muestra que al menos existía claridad en cuanto a la clase de datos sobre los que alguien ajeno a la cultura podía no creer. También los informantes mixtecos de López Castro (2012, 75) mostraron cierta distancia respecto a sus propias creencias: “Según muchos de nosotros, en muchas ocasiones el mar cura, no sé si esto es alguna casualidad”. En la literatura oral contemporánea se presentan igualmente personajes que niegan o dudan de lo que otros aceptan (véanse Horcasitas y Ford, 1979: 81-83, 91-93; Encino Gómez et al., 1989: 31).
Pudiera argumentarse que ello se debe al efecto colonialista que la ciencia occidental ha tenido sobre las mentalidades indígenas; pero, eso implicaría seguir pensándolos como seres pasivos que se limitan a absorber de manera acrítica los saberes procedentes del exterior. Hoy los trabajos que refieren a la cristianización colonial han demostrado sobradamente que el cambio cultural responde más a una negociación que a una simple imposición (véase Megged, 2008).
Aunque, en términos generales me parece que su crítica es injusta, coincido con Reynoso (2014, 10) cuando señala en el ontologismo una cierta tendencia a invisibilizar “todo lo que guarde relación con procesos de cambio”.
En el marco del curso que impartió en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM el 19 de marzo de 2014.
En otros casos, se sugiere que las deidades fueron hombres célebres que, tras su deceso, se convirtieron en objeto de culto (Historia de los mexicanos por sus pinturas, 1965: 44; Mendieta, 1997 I: 191; Muñoz Camargo, 1998: 85, 155, 197; Ramírez, 1980: 361). Véase Graulich (1998) para mayores detalles sobre la realeza sagrada entre los antiguos nahuas.
Ese mismo escepticismo es manifestado por uno de los informantes de Acosta Márquez (2013: 89): “—No soñé yo lo vi derecho”.
En un relato tojolabal, aparentemente calcado de la misma fuente, el Señor de la Tierra, Yib’lu’um, le pide a su hija que le lleve los corazones de los gemelos muertos para comerlos; ella le entrega trozos de sandía y este los come sin notar la diferencia (Gómez Hernández, Palazón y Ruz, 1999: 169).
Caso semejante al de los zapotecos contemporáneos, que remplazan las víctimas animales por figurillas de masa (Parsons, 1930: 42). “Lo que un grupo pide no es lo que entrega a cambio. Dicho intercambio se manifiesta materialmente en elementos suntuarios como incienso, ropa, comida y bebida, que pasan de manos del grupo de los padres a los compadres y de regreso. Pero detrás de estos elementos descansan ideas, metáforas con las que los nahuas identifican lo que está en juego, aquello que es valioso y necesario” (Questa, 2010: 89).
En su intervención “Faut-il vraiment prendre la parole indigène au sérieux? Vers une critique politique du tournant ontologique” en el marco del coloquio Anthropologie et ontologie: Une évaluation critique, 11 de junio de 2014.