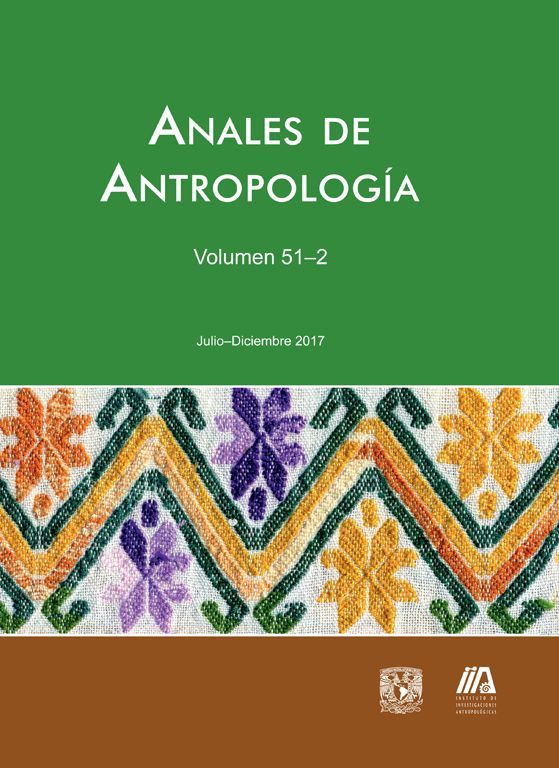El presente artículo examina la visibilización de los flujos transnacionales de información culinaria a través de las narrativas y de las prácticas operativas relacionadas con la confección de alimentos que se llevan a cabo en negocios de cocineros mexicanos retornados de Estados Unidos. A través de un análisis etnográfico, se expone como la reproducción de los saberes culinarios aprendidos en restaurantes de Estados Unidos configura la realidad social del cocinero y su entorno: desde la performatividad de la acción como modo de agencia, la reestructuración de los espacios de preparación y las negociaciones que se llevan a cabo al interior de los espacios de preparación, hasta la manera en que se evidencia cómo las cocinas étnicas reinterpretadas en México son un aspecto material de los efectos de la migración transnacional.
This paper examines the visibilization of transnational culinary information flows through the narratives and operative practices related to food production that take place in restaurants owned by Mexican cooks who have returned from the United States. Through an ethnographic analysis, this article shows how the reproduction of culinary knowledge acquired by migrants in the US configures the social reality of returned cooks: from the performativity of action as a means of agency, the restructuring of spaces for food preparation and the negotiations that take part therein, to the reinterpretation of ethnic foods as a material aspect of the effects of transnational migration.
No es algo nuevo afirmar que una de las áreas del mercado laboral más recurrente por parte de los migrantes mexicanos para ingresar a la fuerza de trabajo de Estados Unidos es el sector de la preparación de alimentos en restaurantes de aquel país. Desde hace más de medio siglo, el ingreso de mexicanos a tal nicho laboral ha fortalecido las redes migratorias que han perpetuado la permanencia de mexicanos en este sector. Según algunas estadísticas oficiales, así como según algunos datos que circulan en la prensa, alrededor de dos terceras partes de la fuerza laboral que se ocupa en los restaurantes estadounidenses está provista por migrantes mexicanos. Sin embargo, a partir de las políticas fronterizas después de los sucesos de 2001, la tendencia a la criminalización de los inmigrantes con estatus migratorio irregular, la masificación de las redadas para la deportación de migrantes indocumentados, el punto coyuntural que resultó de la crisis económica de 2007 con la subsecuente crisis laboral de 2008 y la cada vez más difícil posibilidad de establecer circularidades migratorias debido al endurecimiento de las fronteras, se ha propiciado el retorno sostenido de migrantes mexicanos desde hace más de una década (Rivera Sánchez, 2011).
En la coyuntura actual de las políticas migratorias de Estados Unidos y de control fronterizo, una de las particularidades de la migración México-Estados Unidos es la crisis de la circularidad migratoria. En el caso de ser deportados o de retornar voluntariamente a México, para aquellos que estuvieron en el país del norte sin estatus migratorio legal, la estancia en México puede prolongarse debido al riesgo, al alto costo y al menor beneficio de la migración irregular. Dada la dificultad de tránsito entre ambos lados de la frontera, los retornados movilizan diferentes recursos disponibles para buscar la reinserción laboral que les permita cierta estabilidad económica y la continuidad de sus trayectorias profesionales en el país de origen.
En el retorno, algunos migrantes que trabajaban como cocineros en Estados Unidos han podido ingresar al mercado laboral mexicano estableciendo negocios de preparación y venta de comida en las comunidades a donde regresan. Por ello, cada vez es más común encontrarse con restaurantes étnicos como chinos, italianos o tex-mex en zonas con altos índices migratorios que son comandados por migrantes retornados. La presencia de este tipo de establecimientos da cuenta no solo de algunas de las estrategias de la reinserción laboral y social por parte de los retornados, sino también de la reconfiguración del paisaje alimentario como consecuencia de la migración entre México y Estados Unidos.
El presente artículo examina la visibilización de los flujos transnacionales de información culinaria a través de las narrativas y las prácticas operativas relacionadas con la confección de alimentos que se llevan a cabo en negocios de cocineros retornados. En este trabajo asumo las prácticas operativas como una serie de acciones y procesos implicados en la elaboración de alimentos que son visibilizados en el interior de los espacios de preparación, pero que pueden analizarse desde su carácter transformacional en las relaciones sociales que suceden alrededor de la labor culinaria. En cuanto a los flujos de información culinaria transnacional, los entiendo como la movilización y transmisión continuada de información y conocimiento culinarios que se traducen en habilidades laborales adquiridas en Estados Unidos que son desplegadas en el retorno1. Por ello, en este trabajo asumo a los restaurantes como espacios sociales transnacionales2 (Faist, 1999) que visibilizan la articulación que se genera entre la preparación de alimentos, los flujos de mercancías y los sistemas de información que circulan con la movilidad de sujetos entre México y Estados Unidos.
En este texto pongo la preparación de alimentos como medio de contraste para analizar cómo el fenómeno migratorio transnacional impacta algunos aspectos de la realidad social de los cocineros retornados: desde la aplicación de los conocimientos culinarios adquiridos durante su estancia en Estados Unidos que son adaptados al regreso en las comunidades donde se montan los negocios como una manera de agencia laboral, la reestructuración de las fronteras entre el ámbito público y privado y las negociaciones familiares que se ponen en marcha en los espacios de preparación de alimentos, hasta la emergencia de la oferta de las cocinas étnicas que se venden en este tipo de negocios como una forma de evidenciar la obsolescencia en la noción de asumir a los Estados nación como contenedores únicos de una cultura alimentaria homogénea y autocontenida3.
En este artículo expongo cómo los cocineros retornados pueden considerarse agentes de polinización cultural (Castro, 2012) que ponen en marcha su capital migratorio para sortear el regreso y convertirse en referentes activos que dictaminan y legitiman algunos cambios en las culturas alimentarias de las comunidades donde instalan sus negocios. Y es que, como afirma Rivera Sánchez: Tal impacto/efecto no solo debe entenderse en términos económicos, sino políticos y socio-culturales, dado que el contacto de los inmigrantes con otras personas, la exposición a otras formas de organización y realización del trabajo, las nuevas habilidades y destrezas, la información circulante, las remesas socioculturales y sus efectos —tales como otros códigos sociales adquiridos como parte de la experiencia migratoria—, así como los repertorios culturales aprendidos e introducidos/hibridizados con los propios, podrían generar cambios y transformaciones en las formas de relación y reinserción social en los lugares de retorno, y no únicamente en sus formas de reinserción laboral (Rivera Sánchez, 2011, p. 316).
Los trabajos de Gandini, Lozano-Ascencio y Gaspar Olvera (2015), Durand (2004), Cassarino (2004), Hirai (2013) y Rivera Sánchez (2011) resultan imprescindibles en este artículo para delinear los puntos de partida conceptuales sobre la migración de retorno. Las problemáticas del concepto que evidencian dichos autores me obligan a tratar de establecer ciertos parámetros para analizar el problema que aquí planteo. Por ello, y siguiendo los hallazgos empíricos de esta investigación, asumo el retorno no como el fin último de la trayectoria migratoria exclusivamente, ni la puesta en marcha de negocios de comida al regreso como una apoteosis irrevocable de la experiencia migratoria. Lo que aquí se expone deja ver que las acciones de emprendimiento al poner un negocio de comida no son necesariamente un acto planificado resultado de un retorno exitoso, o bien, de una conclusión de la experiencia migratoria, sino que obedecen a “una estrategia para enfrentar las dificultades de integración al mercado de trabajo del país de retorno” (Gandini et al., 2015, p. 117).
Dentro de las estrategias de reinserción al mercado laboral mexicano, los migrantes retornados ponen en marcha a lo que Serrano, Li Ng y Salgado Torres (2015) llaman capital migratorio (tanto social, cultural y monetario) para poder subsistir al regreso. Aunque los autores no delimitan en su totalidad el concepto, entiendo que el capital migratorio puede traducirse, en el caso de los cocineros retornados, en las habilidades y conocimientos para desarrollar la labor culinaria, y en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de retorno, en el dinero obtenido en Estados Unidos para poder iniciar un negocio.
En este sentido, resulta de especial utilidad el principio de lo que Parasecoli (2014) denomina competencia culinaria para explicar cómo los cocineros administran sus recuerdos y conocimientos aprendidos en las cocinas de restaurantes en Estados Unidos a través de los registros contenidos en su biografía sensorial (Vannini, Waskul y Gottschalk, 2014) para desarrollar habilidades técnicas en la labor culinaria dentro de los restaurantes que montan al retorno. Parasecoli define las competencias culinarias como un kit de habilidades para desarrollar la labor culinaria que se adquiere durante la trayectoria migratoria y que se manifiesta a través de prácticas encarnadas que le dan un sentido social al modo de preparar y consumir alimentos, gracias a la memoria que se activa mientras se cocina y a los significados sociales que se asocian a ella (Parasecoli, 2014, p. 417).
En esta investigación se comprueban las premisas de Durand (2004) y Cassarino (2004) que concuerdan en que las habilidades adquiridas en la estancia migratoria favorecen el proceso de inserción ocupacional en el retorno. En este tenor, coincido con Cobo (2008) en corroborar que la experiencia migratoria favorece la adquisición de competencias laborales al haberse incorporado en espacios (en este caso restaurantes en Estados Unidos) con capitales sociales y económicos mayores (citado en Gandini et al., 2015, p. 117). Es oportuno señalar las implicaciones que tiene el hecho de que el país de destino ofrezca paisajes étnicos complejos (Appadurai, 2001) que, con sus respectivas singularizaciones alimentarias, hacen que la oferta culinaria se diversifique y se adapte de acuerdo con los requerimientos propios de las sociedades diversas, mayoritariamente urbanas. En este sentido, el contexto propio de las sociedades de destino favorece que los migrantes que trabajan como cocineros en Estados Unidos tengan la posibilidad de entrar en contacto con una diversidad de culturas alimentarias que enriquece sus conocimientos durante el itinerario laboral en la trayectoria migratoria.
Por otro lado, es preciso aclarar que la comunidad de llegada en el retorno no en todos los casos es la comunidad de origen. Con esta afirmación trato de enfatizar mi postura al cuestionar algunos postulados de la vasta literatura sobre la migración transnacional que refiere a los flujos migratorios transnacionales entre México y Estados Unidos como procesos bidireccionales de coordenadas fijas entre una comunidad de expulsión u origen y una comunidad de acogida. Los resultados de la etnografía me permiten afirmar que si bien existe una tendencia clara y casi generalizada a regresar a la comunidad donde se nació o de donde se emigró, los cambios vertiginosos en las dinámicas poblacionales, la migración interna de los sectores semirrurales a la ciudad y el establecimiento de redes familiares laborales condicionan la decisión del lugar para regresar y montar un negocio.
El referente empírico de donde se extrae este texto también me permite aclarar que el retorno no significa esencialmente el fin de la trayectoria migratoria, como bien señala Hirai (2013). Es decir, los interlocutores en algunas ocasiones asumen la puesta en marcha del negocio no como una conclusión exitosa de la migración, sino como una fase extensiva de la misma. Algunos informantes reportaron el deseo de trasladar sus negocios a poblaciones más grandes; otros más, lo ven como una manera de sortear el impasse de la circularidad migratoria. En reiteradas ocasiones los informantes exteriorizaron su deseo en continuar la trayectoria migratoria en un futuro a mediano plazo y/o extenderla a miembros cercanos a su entorno social inmediato. En algunos casos asumen sus negocios de comida no como un objetivo logrado a perpetuidad, sino como un medio para continuar la tradición migratoria arraigada en los lugares donde se insertan al regreso.
Estrategia metodológicaLos hallazgos presentados son producto de una aproximación etnográfica por medio de entrevistas y observación participante en restaurantes o negocios de comida comandados por migrantes retornados. Todos los interlocutores de este proyecto pertenecen a la región migratoria que Gandini et al. (2015, p. 98) clasifican como tradicional4. La mayoría de los testimonios presentados son resultado de una inmersión etnográfica en la zona baja del Altiplano Potosino, área geopolítica que circunda la capital con una alta incidencia de expulsión de migrantes. Dicha inmersión se complementó con entrevistas en profundidad realizadas por teleconferencia a migrantes retornados de Jalisco, Zacatecas y Guanajuato que habían sido cocineros en Estados Unidos y que al regreso pudieron montar un negocio de comida, o bien ingresaron al sector de preparación de alimentos en México como cocineros o ayudantes de cocina5. Realicé once entrevistas presenciales que se complementaron con cinco por teleconferencia. La selección de los informantes fue por bola de nieve y la obtención de la información se recabó durante el primer semestre de 2016.
Asimismo, es preciso apuntar que todos los interlocutores tienen sus negocios en municipios semirrurales catalogados con “muy alto” o “alto” nivel de intensidad migratoria, según los indicadores oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO). Cada uno de los informantes tiene trayectorias migratorias distintas pero cumple con los criterios mínimos del perfil que buscaba: migrantes retornados que trabajaron en cocinas de restaurantes en Estados Unidos y que al regreso pudieron montar su negocio de comida, o bien trabajan como cocineros en negocios de preparación de alimentos.
El común denominador de los interlocutores aquí referidos es el tipo de retorno y el género. Es preciso aclarar que dichas categorías no fueron prestablecidas, sino que se fueron conformando durante el trabajo de campo. Aunque durante las entrevistas y el trabajo de campo se suscitaron charlas informales con algunas de las esposas de los interlocutores que son reportadas en este texto, los sujetos clave de esta investigación son hombres. De igual modo, en ninguno de los casos el regreso a México fue por decisión de concluir la migración, sino más bien por causas ajenas a ellos que los obligaron a volver. La deportación es un factor común en las narrativas del retorno, y otras causas como la enfermedad o muerte de algún familiar fueron referidas continuamente por los informantes como el motivo del regreso.
La cocina, los restaurantes y la migración laboral de mexicanos hacia Estados UnidosHistóricamente, los mexicanos han encontrado en el sector de servicios un área laboral para entrar a la fuerza laboral de Estados Unidos. Como expuse al inicio de este artículo, entre los oficios donde se integran con más frecuencia en este sector se encuentran los relacionados con la preparación de alimentos. Este nicho laboral se convirtió en un punto de referencia para los migrantes en Estados Unidos desde la finalización del Programa Bracero, a mitades del sigloxx, que sigue vigente hoy en día (Alanis Enciso, 2008; Gomberg-Muñoz, 2011). Las cocinas de los restaurantes de aquel país se han convertido en centros de capacitación para el trabajo, así como en nodos de los flujos migratorios de aquellos sujetos migrantes provenientes, sobre todo, de entornos rurales o semirrurales que antes de migrar habían tenido poco o nulo contacto con la preparación de alimentos (Vázquez-Medina, 2016).
La migración de retorno y la instalación de negocios de comida en comunidades con alto índice migratorio también contribuyen a alimentar el imaginario colectivo en la comunidad de llegada sobre el éxito de la experiencia en este sector del mercado laboral en Estados Unidos para perpetuar la migración transnacional. El paisanaje, el parentesco y la coterraneidad, además de continuar la tradición migratoria, también se traducen en un discurso de ayuda a la comunidad como una manera de pertenecer y permanecer dentro de ella, luego de la vulnerabilidad que representa la movilidad transnacional. José es dueño de un restaurante familiar que ofrece un concepto “Tex-Mex” en una comunidad en San Luis Potosí y que tiene dos años de haber abierto al público; tuvo una estancia sin retorno de más de veintitrés años. Narra que empezó a laborar como lavaplatos, pero que fue ascendiendo en la estructura laboral hasta llegar a desempeñarse como chef ejecutivo de un restaurante en Nueva Jersey que servía más de mil comidas diarias: Este pueblo ha dado muy buenos cocineros desde hace varios años. Muchos de los que se van al otro lado llegan a ser chefs de restaurantes grandes en Estados Unidos, por eso la gente se sigue queriendo ir para allá. Cuando regresé, varios muchachos sabían que a mí me había ido bien porque otros del pueblo les habían contado. Cuando puse el restaurante aquí, fueron a pedirme que les diera chance de trabajar. Uno que sabe cómo está el jale allá, los trata de ayudar. Es bien difícil llegar a trabajar sin saber nada, porque acá uno está acostumbrado a no meterse para nada a la cocina. Yo por eso les digo que traten de aprender todo lo posible, porque va a llegar un punto en que se van a ir y les va a servir llegar allá con algo de experiencia.
El testimonio de José sirve para ejemplificar sobre cómo se puede transmitir el conocimiento culinario asimilado en la trayectoria migratoria. Su experiencia, además de evidenciar lo problemático de encontrarse desprovisto de herramientas propias que lo habilitaran para realizar la labor a la hora de migrar, también da cuenta del proceso de transmisión de manera explícita sobre el conocimiento culinario. A pesar de que tuvo que adaptar su espacio y su equipo de trabajo por las carencias con las que se encontró al retorno, pudo reproducir el modo de funcionar de la cocina donde trabajó por más de diez años y ahora, además de su esposa y de sus hijos, trabajan él con los dos jóvenes que están aprendiendo la labor.
Sylvia Ferrero (2002) afirma que los restaurantes se han convertido en poderosos centros de empleo para los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, ya que no solamente han acogido la irrupción masiva en este sector en la fuerza laboral, sino que además fortalecen las redes sociales y afianzan los flujos migratorios permitiendo la adquisición de conocimientos que se traducen en habilidades para el trabajo. La poca o nula necesidad de hablar inglés, las condiciones laborales que permiten, en algunas ocasiones, la contratación de personal con situación migratoria irregular y la tradición histórica del nicho laboral han permitido que los mexicanos se consoliden como una de las principales fuerzas de trabajo dentro de las cocinas de los restaurantes en Estados Unidos (Vázquez-Medina, 2016).
De igual manera, en algunas comunidades con alto índice migratorio los flujos laborales están ampliamente relacionados con redes migratorias familiares complejas que tienen una tradición arraigada de migrar para convertirse en cocineros en Estados Unidos. Raúl, un cocinero retornado de una cabecera municipal en San Luis Potosí, pertenece a una familia que registra una migración laboral desde hace dos generaciones, cuando la situación en el campo mexicano empezó a ser crítica. Sus tíos y primos lograron establecer una cadena migratoria6 laboral para llegar a trabajar en restaurantes chinos en los estados del sur de Estados Unidos. Desde que era adolescente, Raúl tenía claro que quería irse al país del norte a trabajar como cocinero porque escuchaba continuamente en su entorno familiar cómo sus parientes encontraban trabajos con facilidad en restaurantes chinos al otro lado de la frontera. Así lo hizo, y fue cocinero por más de diez años en restaurantes no solo chinos, sino mexicanos y también italianos en Texas y en California, hasta que tuvo que regresar a México.
A partir de la primera década de este siglo, y con la crisis financiera de 2007 que derivó también en una crisis laboral en aquel país (Gandini et al., 2015), Raúl, al igual que gran número de mexicanos que se encontraban en Estados Unidos, regresó a México para ingresar al mercado laboral como preparador de alimentos.
La comunidad de donde Raúl es originario cuenta con una oferta de más de quince restaurantes de comida china comandados por migrantes retornados. En otro texto (Vázquez-Medina, en prensa) mostré cómo la oferta culinaria emergente de este tipo de negocios en aquel municipio de San Luis Potosí ayuda a reformular las nociones de localidad alimentaria y cómo las apropiaciones de tradiciones alienadas se están convirtiendo en rasgos característicos de la cultura alimentaria de dicha comunidad. En este artículo expongo el caso de Raúl para evidenciar cómo los migrantes retornados están habilitando la reestructuración del paisaje alimentario con la emergencia de una oferta culinaria diversa que visibiliza los flujos de información culinaria que circulan gracias a la movilidad transnacional.
Cocinar en el retorno: de la acción reflexiva a la práctica performativaOleg, un migrante retornado de Guanajuato que tuvo una estancia circular por más de diecinueve años y que trabajó en distintos tipos de restaurantes en Estados Unidos, refirió: “Acá [en México] jamás me puse un mandil para meterme a la cocina. Uno que es de rancho te acostumbras a que te sientas en la mesa y que te sirvan”. “Llegas allá sin saber nada. Meterte a la cocina es meterte a un mundo desconocido”, coincide José, el interlocutor referido en un apartado anterior, al hacer el recuento de su estancia migratoria y reflexionar sobre la inmersión en las cocinas. Este tipo de afirmaciones son constantes entre las narrativas de los cocineros cuando llegaron a Estados Unidos. La conciencia del desconocimiento se junta con la necesidad de desenvolverse en un medio que requiere el pronto aprendizaje de ciertas habilidades técnicas para poder permanecer dentro de la estructura laboral. Por ello, los procesos de aprendizaje del oficio culinario, más que por deseo, se adquieren por necesidad, como refiere Oleg: “Llegas con hambre y necesitas encontrar trabajo pronto. Por eso, cuando te metes a la cocina si te ponen a lavar platos o a picar algo, estás viendo todo cómo se hace; necesitas aprender rápido y así te vas moviendo para subir; vas pasando de lavaplatos a cocinero. Hay que estar atento a todo, todo el tiempo”.
Las declaraciones de Oleg comprueban como en las cocinas de restaurantes con procesos de estandarización y división del trabajo clara y establecida se facilita el aprendizaje de la labor culinaria cuando se tenía un desconocimiento previo del oficio. Nicolás, oriundo de una población rural en el estado de Guanajuato que trabajó nueve años en diferentes empresas de preparación de alimentos en Illinois, refuerza las afirmaciones anteriores al contar cómo se fue apropiando del conocimiento culinario: Yo trabajé en un lugar que le hacíamos los panes y ciertas preparaciones para una cadena de restaurantes italianos. A mí me pasó ese jale un amigo que se tuvo que regresar. Al principio llegué con miedo porque yo nunca había hecho pan, se me hacía algo muy difícil. Luego te das cuenta que tienen todo ya mecanizado y hasta arreglado por horas, desde que entrabas a prender las máquinas hasta que iban por el pan. Ya llega un momento que te sabes todo de memoria y empiezas a aprender más cosas.
Oleg continúa narrando cómo se habilita dicho proceso: “Allá, sobre todo en las cocinas grandes, está todo muy controlado. Ya con un tiempo que estés ahí, le ves la movida y no es tan complicado. En algunos restaurantes me tocó que incluso, arriba de la línea, había carteles con todos los pasos a seguir. Si estabas en una parrilla, había un letrero con el tiempo para cada cosa”. La división por partidas de trabajo en los restaurantes referidos en Estados Unidos permite una sistematización del proceso de preparación que facilita el aprendizaje del oficio. A partir del aprendizaje, la adquisición de experiencia va aumentando las habilidades laborales que luego son puestas en marcha al retorno. La descomposición de la labor culinaria gracias a la estandarización de los procesos que se visibiliza en Estados Unidos, y que está regida por procesos que requieren gestos técnicos que son rápidamente aprendidos, contribuye a la aprehensión del conocimiento que se intenta replicar en el retorno.
El aumento del capital migratorio, en términos de las competencias laborales adquiridas, también se intensifica por la constante rotación del personal que existe en los restaurantes de Estados Unidos (Vázquez-Medina, en prensa). Son pocas las ocasiones en que los cocineros permanecen en un solo restaurante en su trayectoria migratoria laboral en aquel país. La precariedad en las condiciones laborales obliga a los cocineros a laborar en distintos establecimientos que los habilita para construir un itinerario profesional donde se adquieren distintas formas no solo de cocinar, sino de organizar la gestión y el funcionamiento de un negocio. Marcelo, un migrante retornado de Jalisco que está a punto de abrir su restaurante, reafirma estas aproximaciones: “Todo está bien organizado en los restaurantes de allá; en unos lugares que trabajé que surtíamos postres a otros restaurantes, las tareas estaban escritas hasta por hora. Todo eso me ayudó ahora que regresé. Sé más o menos cómo controlar y organizar todo”.
El emprendimiento de un negocio al retorno, sin embargo, implica reestructuraciones en los escenarios y en los ámbitos de preparación de alimentos: no solo se cambia el contexto, sino también la accesibilidad a distintos ingredientes, el equipo para preparar alimentos y los actores sociales que intervienen en dicha tarea. El cambio en los escenarios donde se cocina hace que los cocineros retornados asuman la labor culinaria como una práctica reflexiva que les permite poner en marcha las habilidades adquiridas en la migración. En este tenor, Scarpato (2002) afirma que cocinar es una práctica reflexiva cargada de elementos simbólicos que configura la realidad del sujeto que la ejecuta. Meredith Abarca (en prensa), por su parte, afirma que la subjetividad culinaria, en cierta medida, obliga al sujeto a ejercer una acción reflexiva y performativa en lo que se fue para entender lo que se es a partir de los mecanismos de activación de la memoria y de la experiencia sensorial.
Desde esta perspectiva, también considero los principios de la biografía sensorial que proponen Phillip Vannini et al. (2014) para entender cómo los cocineros administran los registros sensoriales encarnados que adquirieron en Estados Unidos para replicarlos en México. Por ello, las referencias y recuerdos constantes a los saberes, sabores, prácticas y operaciones culinarias que se aprendieron en Estados Unidos se convierten en habilidades técnicas que permiten la reproducción de preparaciones, como se muestra en el siguiente testimonio. Rosa conoció a Jaime, su marido, en un restaurante de Oklahoma. Después de un regreso forzado a la comunidad de donde él emigró, decidieron empezar un negocio de comida: Aquí pusimos lo que preparábamos allá, pero también lo que nos gustaba comer cuando vivíamos allá. Por ejemplo, el pollo tipo Kentucky no lo sabíamos preparar. Mi marido, que es el que más le sabe, solo con olerlo dijo: esto tiene esto y aquello, y lo hizo. Ahora, si vienes un domingo verás como la gente hace cola hasta la esquina para comprar este tipo de pollo.
Como lo afirman las declaraciones de Rosa, la reflexividad de la práctica está caracterizada por el uso consciente de la memoria contenida en la biografía sensorial para poder reproducir los sabores aprendidos en Estados Unidos y adaptarlos al regreso. En este texto, inspirado por el concepto de Vannini et al. (2014), asumo la biografía sensorial como el registro de sabores y olores que se van acumulando durante la vida de los sujetos y que genera en el cocinero una acción concientizada sobre su uso para resolver las prácticas operativas de la labor culinaria. Para el caso que me ocupa, sostengo que en las prácticas operativas de los cocineros retornados los sabores y olores que rigen la memoria sensorial configuran los procesos técnicos para garantizar su reproductibilidad al adaptarlos al retorno. Es decir, tales registros pasan a constituir una serie de información codificada que se desentraña cuando se quiere reproducir un plato que se aprendió o se consumió en Estados Unidos. De esta manera, mediante un uso continuado de lo que el célebre gastrónomo Brillat-Savarin llamara el paladar mental (Brillat-Savarin, 2012 [1825]), los migrantes retornados son capaces de adaptar platos aprendidos en Estados Unidos para hacerlos familiares al gusto de sus comensales al retorno, homologando así los principios de condimentación de por sí ya adaptados al escenario estadounidense donde fueron aprendidos.
En su texto sobre culturas viajeras James Clifford (1999) ya advertía sobre algunas nociones de aprehensión de conocimiento que implicaba el contacto con diferentes culturas en los fenómenos migratorios. En el caso de los cocineros retornados, el contacto con la multiplicidad de diversas cocinas étnicas que previamente fueron adaptadas a los estándares estadounidenses vuelve a codificarse para reinterpretarse en el retorno, como queda expuesto en el testimonio de Juan, un cocinero retornado con una estancia de diecisiete años en diferentes estados de Estados Unidos y que comanda uno de los restaurantes más exitosos de comida china en su comunidad: A nosotros como mexicanos nos gusta lo picoso. Yo sabía hacer muchas cosas, pero para el gusto americano. Aquí fue llegar y poner de poco a poco todo, quitar algo, poner otra cosa. Por eso la cocina nos sabe más rica, porque es más próxima a nosotros, pero no deja de ser la base de la comida china que uno encuentra en Estados Unidos.
Además del desarrollo de una cocina sui generis que se ha generado con la migración y de la cual reflexionaré más adelante, las declaraciones de Juan también ameritan analizar las connotaciones de las acciones y procesos que se llevan a cabo en la cocina que dotan a la práctica culinaria de una dimensión social. Por ello me son de especial utilidad las reflexiones de Ayora (2014), Taylor (2009) y Giard (1999) para explorar cómo los procesos técnicos se convierten en una práctica social que confiere al cocinero retornado status y reconocimiento, a la vez que lo convierte en agente de polinización cultural encargado de enseñar una manera original de adaptar y reproducir preparaciones aprendidas en Estados Unidos.
Juan, por ejemplo, refiere que ha empleado a algunos habitantes de su comunidad como cocineros y les ha enseñado su versión de diferentes preparaciones chinas. Sin embargo, con desagrado admite que algunos de sus empleados al dejar de trabajar en su negocio han montado negocios de comida con las mismas fórmulas de adaptación de su autoría. Aunque la transferencia de conocimiento tiene una connotación moral sobre el plagio de recetas que no puedo desconocer y que podría parecer inherente al proceso de transmisión del conocimiento, tal transferencia deja de manifiesto la diseminación cultural de una manera particular de preparar los alimentos de la cual los cocineros retornados son responsables, y que coadyuva a la apropiación de tradiciones alimentarias externas dentro de la comunidad para generar un cambio en la cultura alimentaria local.
Por otro lado, Ayora afirma que “cocinar consiste en un ensamblaje de performances que articulan varias dimensiones de significado mediante una serie de acciones conectadas con la producción, la circulación y el consumo de un producto cultural [la comida] en un contexto social y político dado” (Ayora, 2014, p. 60). En algunas ocasiones, sobre todo entre las personas no móviles que se relacionan con los cocineros, el buen desempeño de la práctica culinaria puede entenderse como sinónimo de éxito en su trayectoria migratoria. Ayora explica que en la parte de preparación habría que contemplar la acción de mostrar la ejecución hacia una audiencia que confirma la expertise del cocinero (Ayora, 2014, p. 62).
El carácter performativo de las prácticas operativas tiene que ver con la relación que el cocinero establece con otros actores que participan en la preparación de alimentos y la ocasión comensal. Por ello, como se lee en el testimonio de Óscar, un migrante retornado de Boca Ratón, en Florida, que llegó a ser jefe de línea en un restaurante, el desarrollo de la práctica también puede ser entendido como un modo de agencia cuando es ejecutado frente a otros actores sociales. Óscar trabajaba en un restaurante fine dining de comida china que preparaba todo a la vista de los comensales. Según lo referido, varios cocineros se encargaban de realizar las mismas preparaciones. Poco a poco fue ganando la preferencia de los comensales, aunque en un inicio desconocía totalmente la labor. Ante tal situación, sus compañeros se quejaron con los supervisores y lo culparon de agregar elementos extra a las preparaciones para hacerlas más apetitosas. Debido al éxito, fue ascendido en la estructura del negocio para convertirse en el jefe de línea de los cocineros que preparaban la comida a la vista de los clientes. Sin embargo, […] un día llegaron el chef ejecutivo, el gerente y el supervisor, porque mis compañeros se seguían quejando que yo le ponía algo más a la comida. Como era una franquicia con un sistema de control estricto, me pidieron hacer un arroz especial con todos los ingredientes mientras me filmaban. A los pocos días, el gerente me pidió disculpas porque sabía que yo no le echaba nada más.
En su trayectoria como cocinero, Óscar constató cómo la performatividad en la ejecución se traduce en la atracción de comensales. Por ello replicó el mismo sistema de funcionamiento en el negocio que montó hace menos de dos años en las colindancias de su municipio de origen con la ciudad de San Luis Potosí.
Al llegar a su restaurante, que es una casa habitacional que ha sido adaptada para convertirse en un espacio de venta y consumo de alimentos, Óscar, con ayuda de sus familiares, adaptó una estación de cocina como la que trabajaba en Estados Unidos. Seis fogones modificados para surtir de más potencia a las tuberías de gas, donde Óscar con maestría muestra su desempeño frente a los salteados hechos en el wok, son la principal estrategia de venta de su negocio: “Incluso en la ciudad, si te fijas, es difícil encontrar el tipo de comida que yo hago. Lo más común son los buffets que te ofrecen comida preparada hace ocho horas. Lo que yo preparo, tú lo ves cómo se va haciendo al momento”.
Giard explica que la ejecución, en suma con la acción reflexiva, puede ser un medio de empoderamiento que se traduce en un modo de agencia: […] la habilidad de adaptar la acción a las condiciones de ejecución y la calidad del resultado obtenido constituyen la prueba de poner en práctica y evidenciar una habilidad precisa. En la acción se superponen invención, tradición y educación para darle una forma de eficacia que conviene a la constitución física y a la inteligencia práctica de quien la ejecuta (Giard, 1999, p. 157).
En este sentido, Taylor afirma que “la mecánica concreta del proceso de puesta en escena también puede mantener vivo un know-how, una práctica o una infraestructura organizacional, una episteme y una política que va más allá del tópico explícito” (Taylor, 2009, p. 105).
Las reflexiones que propone Taylor sirven para traer de vuelta los alcances de las prácticas operativas y de las narrativas asociadas a ellas que los cocineros retornados ponen en marcha cuando emprenden un negocio de comida. El cocinar en el retorno, a diferencia de cocinar en los restaurantes en Estados Unidos donde generalmente los migrantes son sujetos vulnerados e invisibilizados, implica una exposición de la práctica culinaria que dota de agencia a los migrantes retornados en la cual la expertise en sus labores deviene en otra manera de legitimar su experiencia migratoria. No solo se migra de regreso de un país a otro, sino que se transita también entre un cambio de empleado a empleador que trae consigo una serie de reordenamientos en las relaciones sociales con aquellos sujetos que intervienen en el funcionamiento del negocio y que generalmente pertenecen al núcleo familiar inmediato del cocinero retornado. Es así que se construyen otro tipo de relaciones que implican una serie de negociaciones debido a la porosidad de las fronteras entre el ámbito público y privado a la hora de preparar alimentos.
Los espacios de preparación: la reestructuración de las fronteras entre el ámbito público y el privadoEn la mayoría de los negocios que observé, la organización y la gestión de los restaurantes involucraba a casi todos los miembros de la estructura familiar inmediata del cocinero retornado. Así entonces, los cocineros se convierten también en gestores de la labor: determinan un tipo de funcionamiento del negocio donde en pocas ocasiones permiten la participación de mujeres en la preparación de comida que se vende al público. En sus negocios, los cocineros retornados despliegan y decodifican el conocimiento adquirido para ponerlo en práctica y transmitirlo a aquellos actores involucrados en las prácticas operativas, siendo conscientes también de las características del espacio donde se lleva a cabo la labor culinaria.
De acuerdo con los hallazgos etnográficos, la nula o escasa intervención de las mujeres en la preparación de alimentos en este tipo de negocios podría obedecer a dos factores fundamentales: por un lado, el imaginario colectivo de los retornados que supone el desconocimiento de los sujetos no móviles (principalmente las parejas) sobre el tipo de cocina que se prepara en estos negocios y que asocian a las mujeres como ejecutantes de la cocina únicamente doméstica y tradicional, y por otro, como una estrategia para mantener claras las fronteras entre los ámbitos de preparación doméstica y el ámbito público.
En la mayoría de negocios las mujeres estaban alejadas del área de preparación para hacerse cargo del servicio, gestión y cobranza. Isabel, esposa de Juan, con quien se casó antes de migrar hace más de veinte años, refiere: “después de muchos pleitos que si me enseñaba o no, yo le dije: quédate con tu cocina y yo me encargo de afuera”. Las negociaciones para establecer la organización no se dan de manera consensuada ni planificada, sino que son resultado de acuerdos, tensiones y disputas sobre la distribución de las tareas y la inminente maleabilidad de las fronteras entre el ámbito público y el privado. José narra el proceso de negociaciones con su esposa para organizar las tareas en su restaurante. Debido al giro tex-mex de su negocio, que incluye algunas preparaciones que son utilizadas en el ámbito doméstico como el arroz y las salsas, la esposa de José empezó a involucrarse en el diseño y la preparación del menú. José explica lo difícil que fue delimitar la distribución de tareas: Ella cocina muy bien, pero hay cosas que no iban así en la comida que yo quería meter. Tiene muy buena mano para muchas cosas, pero yo le decía que eran de otra manera. Por fin, quedamos en que ella se encargara del arroz, las salsas y lo que va a la freidora, y yo me encargo de las planchas y todo lo demás.
Los acuerdos generados para la distribución de tareas y la participación de las familias de retornados evidencian también algunos procesos paradójicos o contradictorios frente al cambio que representa el rol de género en la preparación de alimentos. Si bien los testimonios presentados unas líneas atrás refuerzan las nociones que mucho se han discutido sobre la relación de la cocina profesional, jerárquica y/o pública con los hombres y la cocina doméstica con las mujeres, también es cierto que existe otro flujo menos visible y quizá más débil de información culinaria en el que los cocineros retornados traen consigo nuevas ideas que favorecen un cambio en la estructura alimentaria doméstica que difumina la frontera entre las cocinas públicas y las privadas. En estos flujos la diseminación de la información culinaria fluye de un bando hacia otro de manera tácita y flexibiliza los roles de género en la confección de alimentos en el ámbito doméstico, como afirma Oleg: Acá en la casa siempre que hay una fiesta yo cocino. Le aprendí a la comida griega y a la italiana. También algunas cosas de comida china. A mi hija y a mi esposa les encanta el pollo a la griega; aquí se puede hacer fácilmente, encuentras todo, las hierbas son las mismas que usamos aquí; entonces seguido les hago de comer porque sé que les gusta.
Las afirmaciones de Oleg dan muestra de como la información culinaria recabada en el ámbito público es reproducida dentro de la esfera doméstica y favorece algunos cambios en los repertorios alimentarios familiares. En este sentido, el carácter doméstico que adquieren algunas preparaciones que se asocian con el ámbito público da cuenta de como los flujos de información culinaria son extensivos a diferentes ámbitos de la realidad social del cocinero migrante. Dichos flujos contribuyen a ampliar el repertorio doméstico, quizás no como una acción consensuada y concientizada, sino relacional y contextual que influye en las modificaciones que se dan al interior del espacio doméstico.
Consideraciones finales: las cocinas étnicas de los migrantes retornados entre la tradición y la modernidadCocinas chinas, tex-mex, chicanas, italianas y japonesas, entre otras, son readaptadas en México por manos de migrantes que aprendieron las de por sí modificadas cocinas étnicas al paladar estadounidense para llevarlas a las comunidades a donde regresan. “A mí me da pena no saber preparar comida mexicana, pero en cambio sé italiana, griega y algo de china”, me contó Oleg. La emergencia de la oferta culinaria expuesta en los restaurantes de cocineros retornados pone en debate el papel de los agentes que movilizan las cocinas entre diferentes territorios. En este artículo se mostró como un Estado nación no puede ser contenedor de una cultura alimentaria homogénea ni autocontenida. Los migrantes pueden capitalizar preparaciones de otras genealogías para adaptarlas al paladar mexicano como una manera de sobrevivir al retorno. Sin embargo, este fenómeno va más allá de la mera diversificación de la oferta culinaria y de las estrategias que ponen en marcha los cocineros retornados para insertarse en el mercado laboral mexicano. La migración transnacional representa un punto coyuntural en materia alimentaria para analizar cómo la cultura alimentaria es relacional y adaptativa a las condicionantes sociales y culturales de orden macrosocial. En este sentido, el desbordamiento propio de la modernidad, como apunta Appadurai (2001), implica también la incorporación de nuevas maneras de consumo que obedecen a situaciones globales gracias a los flujos que transitan más allá de los estados nacionales.
El presente artículo evidenció como la generación de cocinas no tradicionales que se suscitan a partir de un fenómeno socioeconómico y cultural como la migración transnacional condiciona diferentes órdenes de la vida social de las comunidades que son impactadas por la migración. En este sentido, el emprendimiento de este tipo de negocios demuestra como la tradición y la modernidad no necesariamente tienen que ser entendidas como incompatibles. Los hallazgos recuperados en este texto muestran cómo muchas veces dichos conceptos son relacionales; cómo la modernidad, en términos alimentarios, cuando se enmarca en un fenómeno como la migración transnacional, puede convertirse en tradición cuando está condicionada por redes migratorias complejas y es atravesada por flujos de información culinaria. La puesta en marcha de negocios de comida como un modelo de retorno y la reproducción cultural inherente a ello permite constatar que los flujos migratorios descolocan estas oposiciones y problematizan el orden secuencial que continuamente se les confiere.
En este trabajo también se evidenció una manera de repensar los flujos de información culinaria que se diseminan de los centros a las periferias. El contexto semirrural donde se establecen este tipo de negocios da cuenta no solo de la constitución de las nuevas ruralidades en materia alimentaria, sino de cómo estos ámbitos que tradicionalmente eran considerados como periferias a partir de la migración transnacional están convirtiéndose en centros que cuentan con procesos de legitimación propia de su cultura alimentaria local.
En este trabajo considero que poner en práctica los conocimientos adquiridos en Estados Unidos como herramienta laboral en la preparación de alimentos de manera continuada es un modo de vinculación entre dos o más países (en el caso de los restaurantes étnicos). Por ello, es oportuno aclarar que, al referirme al flujo de información transnacional, la entiendo desde el concepto de migración transnacional propuesto por Glick-Schiller, Basch y Szanton-Blanc (1995), quienes consideran la migración como un proceso que produce una multiplicidad de relaciones que establecen los individuos con las comunidades de origen y las de destino.
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Faist define los espacios sociales transnacionales como “combinaciones de lazos sociales y simbólicos, posiciones en redes de organizaciones que pueden encontrarse en dos lugares internacionalmente distintos” (Faist, 1999, p. 40), e insiste en que en estos espacios no solo se considera la estructura física, sino también la vida social, los valores y los significados que el lugar específico representa para los migrantes.
Me adhiero aquí a las reflexiones que proponen Wimmer y Glick-Schiller (2002) en su texto sobre el nacionalismo metodológico para evidenciar cómo el impacto que tienen las migraciones transnacionales tiene que ver, en cierta medida, con la obsolescencia en la asunción del Estado nación como contenedor de una sola cultura.
Según los autores, la región tradicional destaca por ser el origen principal de la corriente migratoria mexicana a Estados Unidos. Se conforma por nueve entidades del centro-occidente del país: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, que han establecido vínculos históricos con algunos estados y regiones estadounidenses mediante la continua e ininterrumpida migración de sus habitantes. Todas estas entidades tienen una larga tradición migratoria con el país del norte.
Soy consciente de que las directrices de este texto se fundamentan sobre las prácticas operativas, y que la decisión de usar una plataforma virtual para realizar teleconferencias podría representar una limitante para analizar dicho concepto. Sin embargo, considero que la manera en que los cocineros retornados construyen las narrativas sobre la puesta en marcha de sus negocios esclarece, en cierta medida, cómo se articulan y visibilizan los flujos de información culinaria configurada dentro de dichos espacios.
Tomo la aproximación de Malgesini y Giménez (2000, p. 58) para explicar que las cadenas migratorias implican la transferencia de información y los apoyos sociales y económicos que circulan entre familiares, amigos o paisanos que facilitan la inmigración. Estas cadenas, según los autores, pueden conformar las redes migratorias transnacionales.