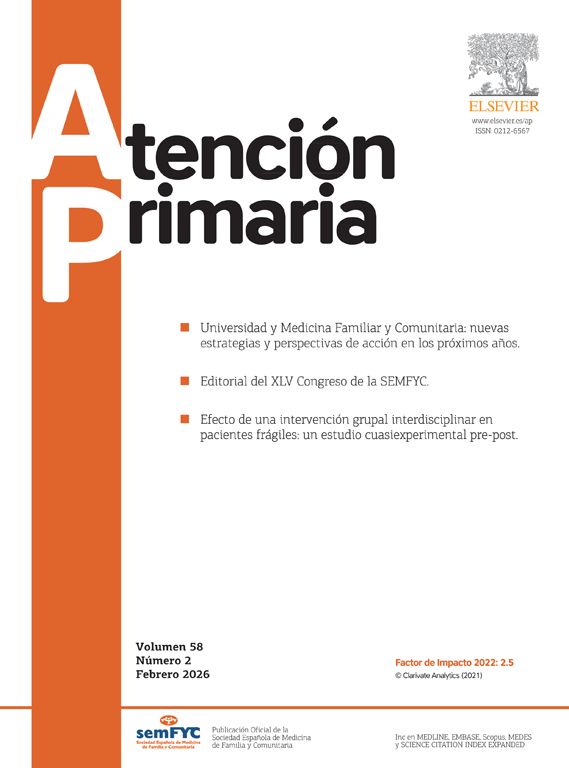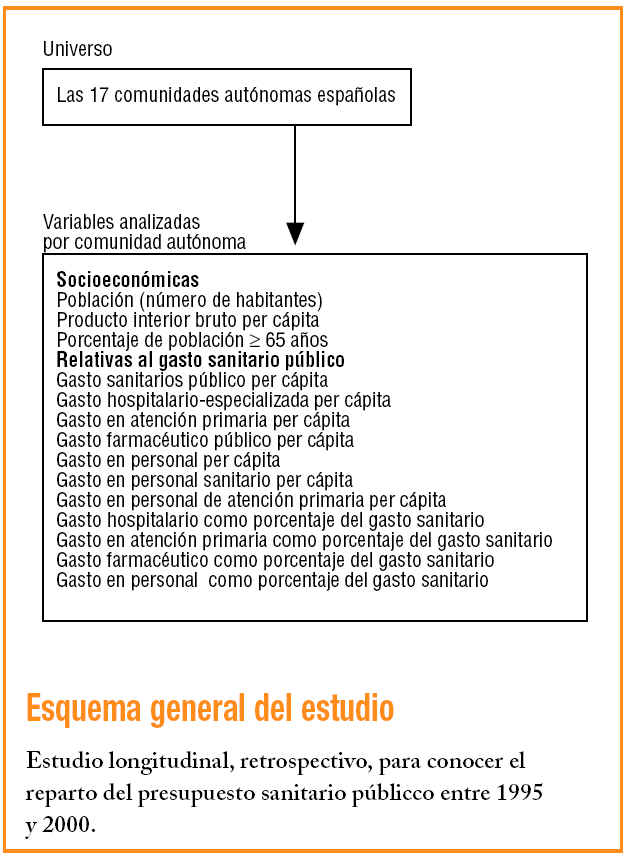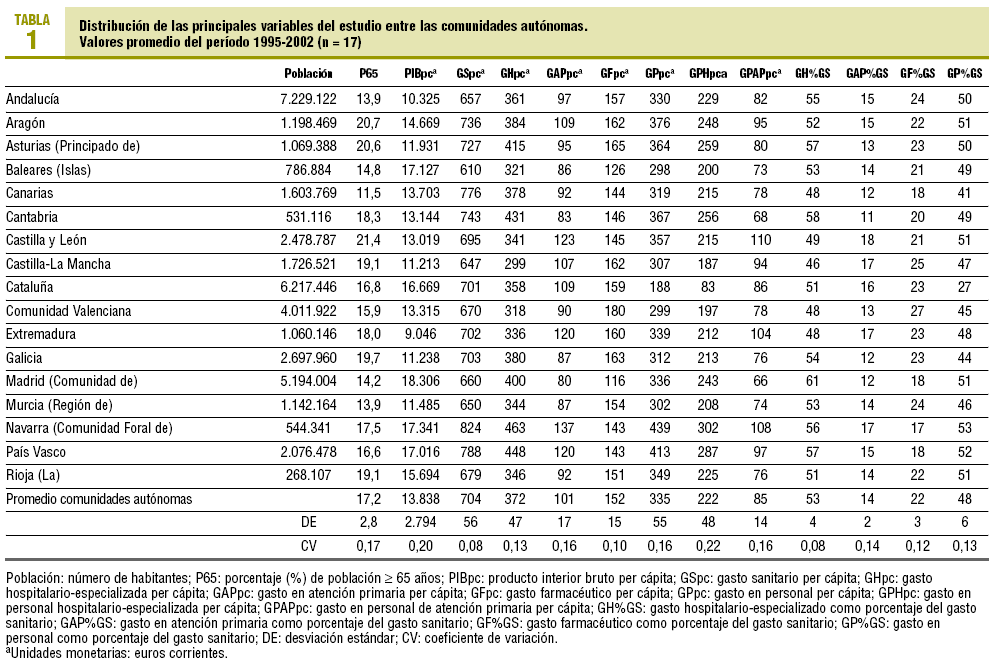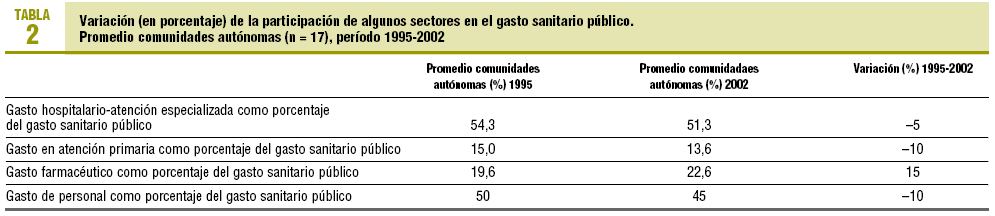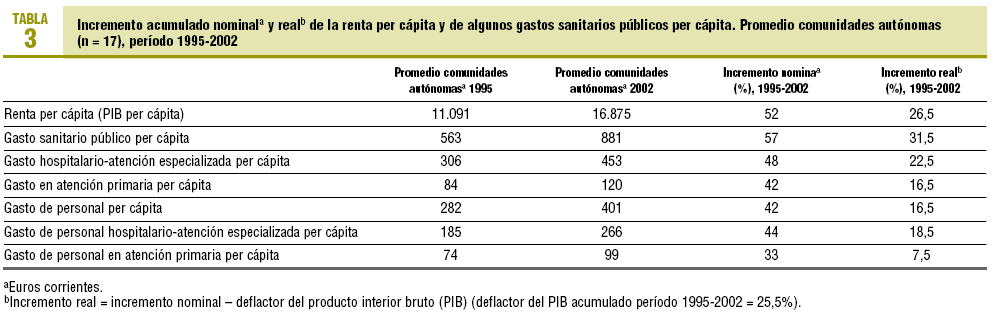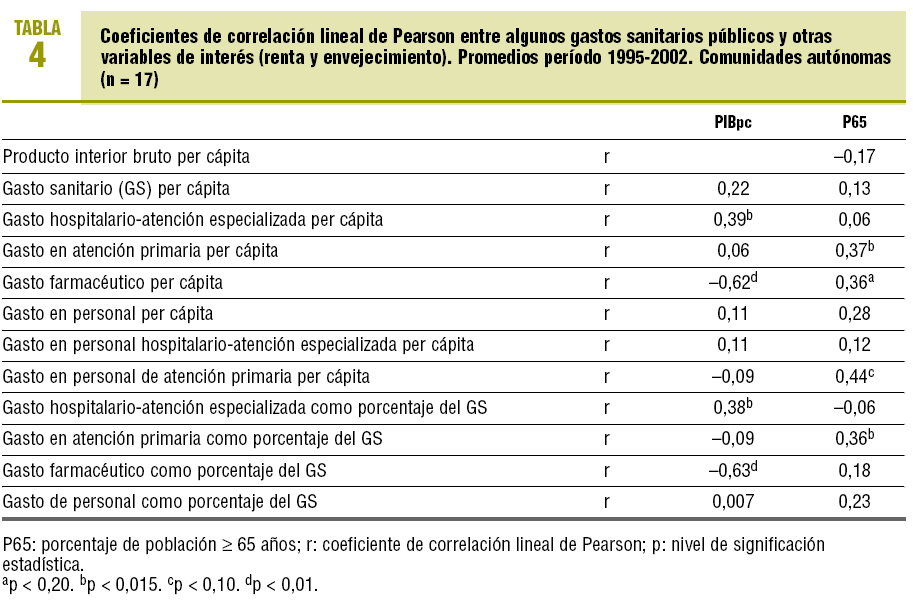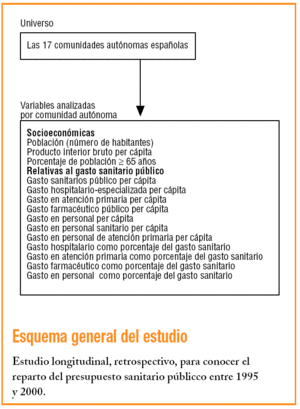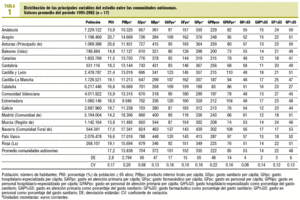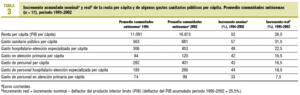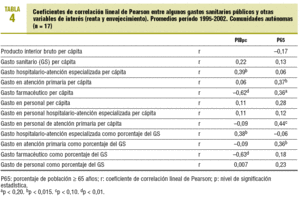Introducción
Conocemos la infrapresupuestación relativa de nuestra atención primaria respecto a la de Europa y nuestra renta, a la vez que nuestros hospitales y fármacos públicos alcanzan, cuando no superan, los promedios presupuestarios europeos desde 19951. Cabría esperar que desde entonces se hubiera potenciado presupuestariamente nuestra atención primaria respecto a la de etapas previas y a los otros dos grandes sectores (hospital y fármacos) del sistema público. Sabemos también que el poblacional ha sido el criterio utilizado para el reparto de fondos públicos sanitarios entre las comunidades autónomas durante las últimas 2 décadas2. Sólo a partir de 2002 se incluye el envejecimiento poblacional (porcentaje de población ≥ 65 años) como criterio de reparto2. Conocemos desigualdades interregionales en España, tanto en el gasto sanitario público3 como en el privado4, y las investigaciones de los servicios sanitarios han puesto de manifiesto que la renta per cápita es la variable con un mayor poder explicativo de las diferencias encontradas en el gasto sanitario per cápita entre los países5,6.
El objetivo de esta investigación es conocer el reparto de fondos públicos para la sanidad, especialmente desde 1995, entre los diferentes sectores (atención hospitalaria-especializada, primaria y fármacos) en las comunidades autónomas y las eventuales diferencias que al respecto pudieran relacionarse con la riqueza de las regiones o su envejecimiento poblacional.
Métodos
Los datos de gasto sanitario público proceden de las cuentas satélite del Gasto Sanitario Público (período 1995-2002) del Ministerio de Sanidad7. Proceden del Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos de población, el producto interior bruto (PIB) y deflactor del PIB8-10. Los gastos per cápita y la renta per cápita se expresan en euros corrientes.
Las variables expresan el promedio entre 1995 y 2002 para cada comunidad autónoa y son las siguientes:
1. Población (número de habitantes).
2. PIB per cápita (PIBpc).
3. Porcentaje de población ≥ 65 años (P65).
4. Gasto sanitario público per cápita (GSpc).
5. Gasto hospitalario-atención especializada per cápita (GHpc).
6. Gasto en atención primaria per cápita (GAPpc).
7. Gasto farmacéutico público per cápita (GFpc).
8. Gasto en personal per cápita (GPpc).
9. Gasto en personal hospitalario-especializada per cápita (GPHpc).
10. Gasto en personal de atención primaria per cápita (GPAPpc).
11. Gasto hospitalario-atención especializada como porcentaje del gasto sanitario (GH%GS).
12. Gasto en atención primaria como porcentaje del gasto sanitario (GAP%GS).
13. Gasto farmacéutico como porcentaje del gasto sanitario (GF%GS).
14. Gasto de personal como porcentaje del gasto sanitario (GP%GS).
Los resultados del test de Kolmogorov-Smirnov aplicado a las variables permiten asumir su distribución normal y, por tanto, utilizar el coeficiente de correlación de Pearson para determinar asociaciones entre ellas.
Resultados
La tabla 1 muestra la distribución de las variables del estudio entre las comunidades autónomas.
La población española pasó de 39.214.950 habitantes en 1995 a 41.062.518 en 2002, lo que significa un incremento del 5%8. La proporción de habitantes ≥ 65 años en el año 1995 fue del 15,31%, mientras que en el año 2002 fue del 16,95%, lo que significa un incremento del 11%8.
La tabla 2 muestra la variación de la participación en el gasto sanitario público de algunos sectores funcionales de éste en el período 1995-2002. Tanto la atención primaria como la especializada reducen su participación, pero la reducción que presenta la parte de la atención primaria (10%) duplica la del hospital (5%). Durante el mismo período, el gasto en personal reduce un 9% su participación en el gasto sanitario público y el gasto farmacéutico la aumenta un 15%.
La tabla 3 muestra el crecimiento nominal (euros corrientes) acumulado de la renta per cápita (PIBpc) y de algunos gastos per cápita durante el período de estudio. Los gastos per cápita en atención primaria, en personal de la sanidad pública y, sobre todo, en personal de atención primaria son los que menos crecen. Mediante el deflactor del PIB (el 25,5% acumulado entre 1995 y 2002)10 se estima el crecimiento real acumulado entre 1995 y 2002 de estos gastos. El crecimiento real acumulado del gasto per cápita en atención primaria es del 16,5%, mientras que el crecimiento del hospitalario es del 22,5% (un 36% más que el de atención primaria). El crecimiento real acumulado del gasto per cápita en personal de atención primaria es del 7,5%, mientras que el de su homónimo de atención especializada es del 18,5% (un 146% más que el de personal de primaria).
Tal como puede apreciarse en la tabla 4, el nivel de renta de las comunidades autónomas se correlaciona positiva aunque débilmente con un mayor gasto sanitario público per cápita (r = 0,22), pero muestra una correlación más importante con algunos de sus componentes. Así, a mayor renta encontramos un menor gasto farmacéutico (r = 0,62; p < 0,01) y un mayor gasto en atención especializada (r = 0,39; p = 0,12), pero la renta no se correlaciona con el gasto per cápita en atención primaria (r = 0,06). Las comunidades autónomas más ricas también muestran, como parte de su gasto sanitario público, un mayor gasto hospitalario (r = 0,38; p = 0,13) y un menor gasto farmacéutico (r= 0,63; p < 0,01), pero las regiones más ricas no muestran un mayor gasto en atención primaria como parte de su gasto sanitario público (r = 0,09).
Las comunidades autónomas más envejecidas apenas muestran un mayor gasto per cápita sanitario (r = 0,13) u hospitalario (r = 0,06), pero sí un mayor gasto per cápita en atención primaria (r = 0,37; p = 0,15), en personal de atención primaria (r = 0,44; p = 0,07) y en fármacos públicos (r = 0,36; p = 0,16). También, las regiones más envejecidas muestran un mayor gasto en atención primaria como parte del sanitario público (r = 0,36; p = 0,15).
Discusión
En principio, el pequeño tamaño muestral (las 17 comunidades autónomas) podría afectar al nivel de significación estadística (valor de p) de los resultados. Importa señalar que no hablamos estrictamente de una muestra, pues se estudian todas las comunidades autónomas, por lo que podemos considerar tan relevante, o más en algunos casos, la intensidad de la asociación entre variables como su significación estadística.
Para la estimación del crecimiento real del gasto se ha propuesto la utilización de un deflactor específico del gasto sanitario público nominal en lugar del recurso habitual al deflactor del PIB11. Aunque la construcción de un deflactor específico para el gasto sanitario público nominal no está exenta de dificultades metodológicas, disponemos en la literatura científica de una propuesta12 en la que sus autores estimaron un deflactor específico del gasto sanitario público español para el período 1986-1994. El deflactor específico del gasto sanitario público estimado por los autores creció durante este período a una tasa anual media del 4,91%, mientras que el deflactor del PIB lo hizo a una tasa media del 6,02%. Por tanto, la utilización del deflactor del PIB infraestimaría levemente el crecimiento real acumulado del gasto sanitario público durante el período 1986-1994. No disponemos de un deflactor específico del gasto sanitario público que podamos utilizar para el período de estudio del presente trabajo (1995-2002). No obstante, es posible, tal y como ocurría durante el período 1986-1994, que la utilización del deflactor del PIB infraestime levemente el crecimiento real del gasto sanitario público durante el período 1995-2002. Sin embargo, es improbable que esa eventual infraestimación invalide los principales resultados y conclusiones de este trabajo.
El envejecimiento no se relaciona con un mayor gasto sanitario público, aunque sí con un moderado mayor gasto en atención primaria y en medicamentos públicos. Los gastos per cápita en atención primaria y en personal de atención primaria, y el gasto en atención primaria como parte del gasto sanitario se correlacionan clara y positivamente con el envejecimiento. Algo que no ocurre, o no con tanta claridad, con los gastos per cápita hospitalarios y en personal hospitalario, y con el gasto hospitalario como parte del gasto sanitario (tabla 4). Parece, pues, que las regiones más envejecidas tienen una atención primaria mejor financiada y, al parecer, más dotada de personal que las menos envejecidas, algo que no ocurre con el sector hospitalario.
El gasto per cápita en personal, junto con el de atención primaria, es el segundo que menos crece durante el período 1995-2002 (tabla 3), y su participación en el gasto sanitario público se reduce desde el 50% en 1995 al 45% en 2002 (tabla 2). Durante este período, el crecimiento acumulado del gasto per cápita de personal hospitalario ha sido, en términos nominales, un 33% mayor que el de personal de atención primaria, pero en términos reales (deflactor del PIB) crece un 146% más que el de atención primaria. Utilizando el deflactor del PIB, el incremento real acumulado de la renta per cápita española durante el período fue del 26,5%, pero el incremento real acumulado del gasto per cápita en personal en el sistema fue del 16,5%. Además, en 2002 respecto a 1995 trabajó en la sanidad pública, al menos en el ámbito hospitalario, un 16% más de empleados13,14. Con esta información, podemos hacernos una idea de la pérdida de poder adquisitivo del profesional medio del sistema ocurrida durante este período. Algunos expertos lo llaman «política de moderación salarial» y consideran que ha sido «clave en el control del gasto sanitario»15,16. Sin embargo, otros parten de la base de que «el crecimiento de los gastos de personal es insostenible a medio plazo con las tasas de crecimiento actuales, por lo que sería conveniente introducir, por acuerdo de las comunidades autónomas, mecanismos que limiten el crecimiento de estos gastos»17. Variabilidad entre expertos aparte, los datos señalan al gasto de personal como la diana del «control» del gasto en el sistema, especialmente en atención primaria.
Entre 1995 y 2002, tanto la atención primaria como la especializada han visto reducida su participación en el gasto sanitario público, pero los centros de salud soportan esa reducción con el doble de intensidad que los hospitales. Los fármacos han ocupado parte de ese espacio, pues su participación ha aumentado un 15% (tabla 2). Pese a ello, las comunidades autónomas más ricas destinan menos parte de su gasto sanitario a fármacos y más a atención especializada (tabla 4); sin embargo, su mayor renta no les ha sido suficiente para diferenciarse también mediante una mayor participación de la atención primaria en su gasto sanitario público. Los gastos per cápita en atención primaria y en personal de atención primaria son los que menos crecen y, en términos reales, crecen mucho menos que sus homónimos gastos de hospital (tabla 3). Además, el gasto per cápita en personal hospitalario y el gasto hospitalario como parte del gasto sanitario público son mayores en las regiones más ricas, un comportamiento contrario del que muestran sus homólogos gastos de primaria (tabla 4).
Durante el período 1995-2002, las variables relacionadas con el gasto hospitalario público crecen mucho más (o decrecen mucho menos) que las relacionadas con el gasto en atención primaria. Comprobamos, además, que las variables de gasto hospitalario se correlacionan positivamente con la renta de las regiones, pero las de gasto en atención primaria no, o lo hacen, o los hacen negativamente (tabla 4). Al comparar España con Europa, desde 1995 nuestro gasto hospitalario público per cápita se ajusta a nuestra renta y, como parte del gasto sanitario público o del PIB, se sitúa en los promedios europeos, cuando no los supera1. Pero a nuestra atención primaria le ocurre exactamente lo contrario desde hace más de 20 años1. A pesar de ello, comprobamos que el «hospitalocentrismo» presupuestario se mantiene y acentúa desde 1995, especialmente en las comunidades autónomas más ricas. Este «hospitalocentrismo» presupuestario evidenciado entre 1995 y 2002 no es sino la continuación del prevalente desde el inicio de la reforma de la atención primaria. Entre 1980 y 2003, la participación de la atención primaria en el gasto sanitario público se ha reducido un 24% (del 21 al 16%), mientras que la participación de la atención especializada se ha reducido un 5% (del 55 al 52%)18. Es decir, durante el último cuarto de siglo, la participación de la atención primaria en el gasto sanitario público se ha reducido con una intensidad casi 5 veces mayor que la del hospital.
Además, del gasto hospitalario público per cápita ha crecido entre 1980 y 2003, en términos nominales, un 24% más que el de primaria18. Pero si descontamos el efecto de la inflación mediante el IPC de este período19, el gasto hospitalario real ha crecido un 40% más que el de atención primaria entre 1980 y 2003.
Lo conocido sobre el tema
•El gasto hospitalario público se ajusta desde 1995 a la renta y, como parte del gasto sanitario público o del PIB, se sitúa en los promedios europeos cuando no los supera, pero a la atención primaria le ocurre lo contrario desde hace más de 20 años.
•El criterio poblacional ha sido el utilizado para el reparto de fondos públicos sanitarios entre las comunidades autónomas durante las últimas 2 décadas. Sólo a partir de 2002 se incluye como criterio de reparto el envejecimiento poblacional.
•Hay desigualdades interregionales en España en el gasto sanitario público, y la renta per cápita es la variable con un mayor poder explicativo de las diferencias encontradas en el gasto sanitario per cápita entre los países.
Qué aporta este estudio
• Entre 1995 y 2002, las variables relacionadas con el gasto hospitalario público crecen mucho más (o decrecen mucho menos) que las que guardan relación con el gasto en atención primaria, especialmente las relacionadas con el gasto en personal. La participación de la atención primaria en el gasto sanitario público se reduce el doble que la participación del hospital.
•Las variables relacionadas con el gasto en hospital público se relacionan positivamente con la renta de las comunidades autónomas, pero apenas, o negativamente, con el envejecimiento. Las variables que guardan relación con el gasto en atención primaria se relacionan positivamente con el envejecimiento, pero no, o negativamente, con la renta de las comunidades autonomas.
•Se constata una acentuación del «hospitalocentrismo» presupuestario en el sistema sanitario público durante los últimos años, especialmente en las regiones más ricas.
Este trabajo ha sido financiado por una beca (código 071/2006) de la Conselleria de Sanitat para proyectos de investigación en programas de salud de la Escuela Valenciana de Estudios para la Salud. Resolución del 15-6-2006 (DOGV n.° 5303 del (14-7-2006).
Correspondencia: Dr. J. Simó Miñana.
Camino Viejo, 4-E. 03110 Mutxamel Alicante. España.
Correo electrónico: ju.simom@coma.es
Manuscrito recibido el 11-7-2006.
Manuscrito aceptado para su publicación el 13-9-2006.