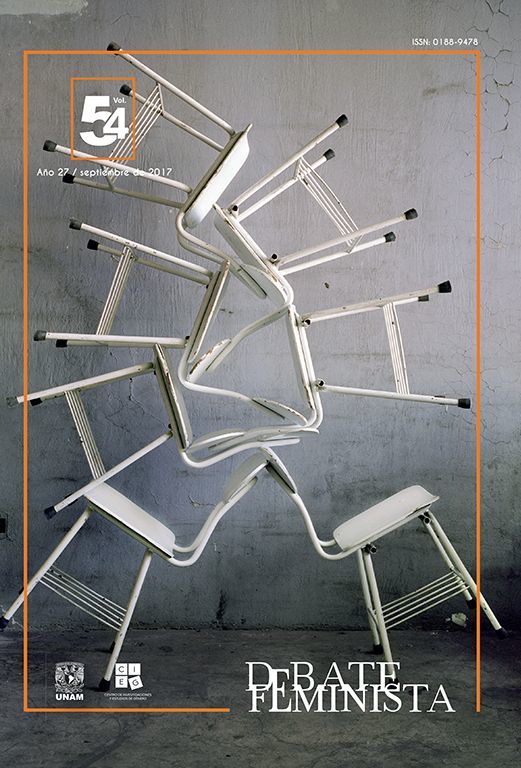En la discusión que hace sobre los feminicidios en Ciudad Juárez, Rita Laura Segato concluye que fueron obra de grupos poderosos. Al llegar a esta conclusión, señala que los asesinatos requirieron apoyo sustancial e infraestructura para transportar y ocultar los cadáveres, y argumenta que los perpetradores son personas anónimas con el poder de mantener su anonimato. Podrían ser agentes de la ley, ciudadanos prominentes, oficiales corruptos o criminales de alto nivel que controlan el territorio. Asimismo, afirma categóricamente que “personas ’de bien’, grandes propietarios, están vinculados con las muertes. Falta, sin embargo, un eslabón crucial: ¿qué lleva a estos respetados jefes de familia exitosos en las finanzas a implicarse en crímenes macabros y, por lo que todo indica, cometidos colectivamente?” (Segato 2008: 83). Segato llega a esta conclusión porque los crímenes requirieron de una organización considerable para ocultar a las mujeres antes de asesinarlas y garantizar el silencio de los involucrados, e incluso argumenta que los asesinatos fueron sacrificios rituales diseñados para simbolizar el control sobre el territorio. De ese modo, vincula el asesinato con el debilitamiento del poder del Estado nación, el cual ha sido suplantado por barones feudales y, según afirma la autora, ha dado como resultado “una conjunción regresiva entre posmodernidad y feudalismo, donde el cuerpo femenino vuelve a ser anexado al dominio territorial” (Segato 2008: 94). Me gustaría ahondar en su argumento puesto que, si aceptamos las hipótesis de que los feminicidios tenían la intención de comunicar un mensaje y de demostrar el control sobre el territorio, entonces las mujeres amenazadas pueden verse como las víctimas de una guerra clandestina por el control del territorio, una guerra de defensa contra la invasión neoliberal de Estados Unidos. Para potenciar esta hipótesis, pongo a las muertas de Juárez en un contexto que las hace más que un simple problema regional. El neoliberalismo provee cierto incentivo económico, mas no protección ni garantía a las y los trabajadores, y, puesto que no hay argumento político con respecto a la instalación de maquiladoras, la oposición y el resentimiento fueron condenados al olvido, y los asesinatos se convirtieron en un mensaje público de frustración y hostilidad que no se expresaba abierta ni políticamente. No obstante, quiero enfatizar su afirmación de que los asesinatos representaron la conjunción de posmodernismo y feudalismo, pues esto tiene ciertas consecuencias para el análisis de la producción cultural reciente en el norte de México. Si el modernismo puede entenderse como el triunfo y la celebración de lo nuevo, el posmodernismo contraataca con escepticismo y hasta desilusión. Además, quizá también anuncia el fin de las utopías y la imposibilidad de que las reformas estatales proporcionen algún tipo de mejoría. Uno de los alegatos más llamativos de Segato es que, en la era del neoliberalismo, los microfascismos han logrado ejercer un control totalitario sobre ciertas regiones “en una conjunción regresiva entre posmodernidad y feudalismo, donde el cuerpo femenino vuelve a ser anexado al dominio territorial” (Segato 2008: 94).
Esta conjunción entre un orden social arcaico y el capo de las drogas y su territorio se recrea en Trabajos del reino, de Yuri Herrera (2008), una de las contribuciones más interesantes a la creciente literatura del norte. Lo que suele entenderse como narcoliteratura suele tender a adquirir la forma de historias de aventuras al estilo de La reina del sur, de Arturo Pérez Reverte; no obstante, la novela de Herrera recrea el narcogobierno como un retroceso a una era similar a la Edad Media europea. Su protagonista es el juglar, el romancero, reclutado por el Rey y renombrado como el Artista. Éste vive en la corte junto a las cortesanas, los miembros del cartel, los sirvientes, el periodista, la Bruja y su hija, la Cualquiera y el Heredero. El término feudalismo no parece descabellado cuando examinamos la compleja jerarquía y el poder sobre la vida que se le atribuye al gran barón. En el episodio que abre la novela, el cual tiene lugar en un bar, el rey ejecuta sumariamente a un borracho molesto, con lo cual despliega su poder sobre la vida ajena. Como trovador, Lobo, ahora conocido como “el Artista”, compone canciones de alabanza y baladas para conmemorar las hazañas del monarca. Estas son narcocorridos, un género musical que, al igual que otros corridos, relata una historia; uno de estos impecables resúmenes, “Contrabando y traición”, en las primeras estrofas retrata a los traficantes como héroes trágicos, al igual que “La banda del carro colorado” de Paulino Vargas: Dicen que venían del sur en un carro colorado. Traían cien kilos de coca, iban rumbo a Chicago.
Y así, en tres versos, nos cuenta la historia entera. El corrido es un género que refuerza la conexión que Segato destaca entre lo arcaico (la tradición de las baladas) y lo posmoderno. Al principio de la novela, Herrera vincula explícitamente lo moderno (el cine) con la transmisión de formas arcaicas de poder: “La única vez que Lobo fue al cine vio una película donde aparecía otro hombre así: fuerte, suntuoso, con poder sobre las cosas del mundo. Era un rey”. El narcorreino está situado apenas al sur de la frontera, rodeado por el desierto, “reventaba un confín del desierto en una soberbia de murallas, rejas y jardines vastísimos”, cual fortaleza medieval. Sus habitantes no son designados por patronímicos, sino por ocupación, edad u otros atributos, práctica que Herrera adopta también en otras novelas. Por lo tanto, los súbditos del reino son el Artista, el Joyero, la Niña, la Cualquiera, el Periodista y, por supuesto, el Traidor. Las justas son con armas de fuego, no con lanzas. Los comunes se acercan al señor durante las audiencias para pedirle favores personales, y el palacio está rodeado por una valla electrificada para que el reino quede separado de las comunidades circundantes, todo lo cual subraya la insistencia de Herrera en la estructura feudal.
Durante un tiempo, el Artista está satisfecho con ensalzar al rey con sus corridos, hasta que se vuelve amigo y amante de la Cualquiera, una muchacha cuya madre, la Bruja, la había estado reservando para el Rey. Su amigo el Periodista le advierte que lo peor que le puede llegar a ocurrir es tener que elegir entre pasión y deber. Inevitablemente llega el día en el que debe tomar la decisión. El Periodista es asesinado, pues pasa de ser un elogiador acrítico del reino, a convertirse en un disidente iracundo y asustado. Mientras que Segato habla de la conjunción entre posmodernismo y feudalismo, Herrera se enfoca en el último para exponer las debilidades del liderazgo personal y los delirios de poder. El Lobo escapa del palacio cuando arrestan al rey y el reino pasa a manos del Gerente, a quien se rehúsa a servir. No obstante, la analogía entre narcopoder y feudalismo tiene un límite, pues mientras que en la Edad Media no había forma de escapar del sistema, el trovador y la Cualquiera de la novela de Herrera son capaces de alejarse. También hay otras diferencias sustanciales; por ejemplo, el poder en la Edad Media se sustentaba en la posesión de la tierra y de vasallos, mientras que en el narcomundo no existen esas certidumbres.
Con un enfoque muy distinto del narcocorrido, Carlos Velázquez inventa en su libro La Biblia Vaquera (Un triunfo del corrido sobre la lógica) una región posnorteña habitada por “dílers, diyeis, narcos, piratas, santeros, vendedores ambulantes y compositores de narcocorridos”, que son las ocupaciones marginales o ilegales que prosperan en el norte (Velázquez 2011). Su libro es una miscelánea que subraya la dificultad de encontrar un género que sea capaz de expresar la conmoción cotidiana de lo que hasta la fecha no ha sido asentado. El karma de vivir al norte (2013) está escrito con un estilo muy cercano al del autor colombiano Fernando Vallejo, como una diatriba que retrata una situación tan extrema que se ha vuelto ridícula. Situada en Torreón, en donde la violencia extrema es el pan de cada día para sus ciudadanos y donde la única diversión es beber hasta la muerte, la obra tiene un capítulo titulado “Otra noche de mierda en esta puta ciudad” y otro “Miedo y asco en el Territorio Santos Modelo”. La vida en Torreón implica una regresión a una existencia más primitiva, en la cual “desconfiaba de todos y todos desconfiaban de mí. No deambulaba de noche. No visitaba bares ni cantinas. No frecuentaba a mis amigos. Mi contacto con el exterior se producía a través de las redes sociales” (Velázquez 2013: 18). Lo que en la mayor parte del mundo se considera la vida cotidiana se ha convertido aquí en un encuentro diario con la muerte y, si se tiene suerte, un escape de la misma, lo cual llega al extremo cuando un comerciante callejero inofensivo es asesinado. El crimen organizado había atacado la estación de policía, clínicas de rehabilitación, centros comerciales, bares, cantinas, bancos, funerarias, giros negros, pero nunca se había atrevido a atentar contra una institución tan lagunera como el negocio de don Loco [que vendía tortillones]. Ejecutaron a tres personas en la puerta del establecimiento mientras lo asaltaban. Signo inequívoco de que nos estaba cargando la chingada. Coahuila rules. [...] El narco estaba aniquilando nuestras tradiciones (Velázquez 2013: 20).
Las tradiciones son las que mantienen unida a la comunidad; eliminarlas provoca el aislamiento extremo de cada persona y la aniquilación de lo social, consecuencia que el libro resalta enfáticamente.
Velázquez retrata una ciudad militarizada en la cual lo social como tal no puede existir. “El aislamiento se volvió tan dramático que la única forma en que el lagunero podía interactuar con la gente era a través de las redes sociales” (Velázquez 2013), comentario significativo, dado que las redes sociales suelen representarse como una combinación utópica de amistad y tecnología, mientras que en Torreón han llegado a remplazar el contacto y la interacción humanos.
No sorprende entonces que, dadas las circunstancias, la narcoliteratura prospere, pues como afirma al menos un crítico, Rafael Lemus, “el narcotráfico lo avasalla todo y toda escritura sobre el norte es sobre el narcotráfico” (Lemus 2005). Claro que esto no es absolutamente cierto, aunque sí parece confirmar que la vanguardia literaria mexicana que alguna vez estuvo firmemente establecida en la Ciudad de México, bajo la tutela de Octavio Paz y Carlos Fuentes, ha migrado al turbulento norte. Ello ha llevado al influyente crítico Christopher Domínguez a afirmar que: “cierta justicia sociológica se ha impuesto en la imaginación literaria de México y, tras Sada, Jesús Gardea, Eduardo Antonio Parra y ese extraño visitante que fue Bolaño, ha sido el norte desértico, violentísimo y a su manera hipermoderno, el escenario de las narraciones más memorables, antes que el sur indígena y sus mitologías, o la ciudad de México asunto inabarcable” (Domínguez 2009).
No es extraordinario que esta perspectiva desde la Ciudad de México no incluya a escritoras como Rosina Conde o Rosario Sanmiguel, quienes han ampliado la órbita literaria más allá del centro y han trastocado el estereotipo de la feminidad y del poder masculino al crear personajes femeninos que viven y trabajan en Ciudad Juárez, visitan sus bares y están familiarizadas con los riesgos que conlleva cruzar la frontera. El puente en los cuentos de Rosario Sanmiguel no es un símbolo, sino una realidad física que divide, seduce y atrae, y se convierte en la expresión de inequidad con el Norte, el cual es capaz de prohibir la entrada, mientras el Sur solo observa.
Sin embargo, la frontera también ha sido la maquinaria que ha transformado a Tijuana, la cual ha pasado de ser la meca del turismo y la ciudad del pecado retratada en Touch of Evilde OrsonWelles, a ser la ciudad poster del posmodernismo. Esto se puso de manifiesto en las exposiciones artísticas inSite y cuando la ciudad adquirió importancia gracias a los proyectos gubernamentales que se diseñaron para ejercer control sobre la periferia —sobre todo la inversión de recursos federales que inició durante la presidencia de Miguel de la Madrid que incluyeron el financiamiento de universidades, talleres literarios, grupos musicales y exposiciones de arte—. En la actualidad, Tijuana se ha vuelto el puesto de avanzada de las guerras fronterizas, el lugar en el que los hombres deportados de Estados Unidos se las arreglan para sobrevivir sin los recursos para regresar a sus poblaciones de origen. La notoriedad de Tijuana aumentó cuando se volvió el centro de operaciones del cártel de los Arellano Félix, y cuando el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio fue asesinado ahí en 1994. Para Heriberto Yépez, es un lugar que perdió su función cuando, al mirar hacia el Norte, le dio la espalda a sus progenitores del Sur. Yépez, a quien Christopher Domínguez llama “un gurú fronterizo”, representa la frontera como una “ontología malversada, el punto ciego de la gran narrativa del capitalismo” (Domínguez 2013). Admirador de Horst MatthaiQuelle, filósofo alemán que impartió clases en la unam y a quien Yépez llamaba “el filósofo más peligroso desde Nietzsche”, la “conciencia psicohistórica” de Yépez parece un retroceso a D. H. Lawrence. Pero Yépez también ejemplifica la nueva autoridad que proviene del norte y no de una posición centrista.
Sayak Valencia, originaria de Tijuana, también reivindica de forma similar una postura ex-céntrica en su libro Capitalismo gore, en el cual representa un México dominado por un capitalismo paródico y mortal que florece con cada asesinato. Valencia relata en una posdata, que un día, mientras conducía por el boulevard Insurgentes de Tijuana con su hermana, una camioneta pick up que traía bultos en la parte trasera las rebasó. Al pasar por un bache, uno de esos bultos cae de la parte trasera, revelando algo. Cuando le pregunta a su hermana qué era, esta le contesta: “Era el torso de un hombre descuartizado, Sayak, esto es Tijuana” (Valencia 2010). El libro de Sayak no es solo un lamento por lo que ha ocurrido en el norte de México, sino también un intento de explicar un nuevo orden social cuyos instrumentos son lo que denomina los “sujetos endriagos”. Toma prestado el término endriago del Amadís de Gaula, el cual subraya de nueva cuenta el elemento medieval retrógrada de la narcocultura que enfaticé previamente. Los endriagos contemporáneos pertenecen a una clase criminal internacional que cultiva formas de masculinidad extrema para lograr sus fines violentos. Lo que distingue a Capitalismo gore es que es un intento serio por explicar lo ocurrido en Michoacán y en el norte no como una aberración, sino como parte de la lógica del capitalismo tardío. Aunque no creo que Capitalismo gore remplace a Das Kapital, su valor radica en intentar entender el narcoestado como algo más que una aberración cultural. Sayak Valencia no se conforma con ver la narcocultura como un retroceso al pasado, sino que considera que la violencia requiere ser teorizada en términos contemporáneos. En respuesta a la pregunta “¿Por qué necesitamos carne, sangre y desmembramiento para que la realidad vuelva a ser verdad?”, Valencia argumenta que “el capitalismo gore es el resultado de la interpretación y participación activa, violenta e irreversible de los endriagos del mundo globalizado del hiperconsumismo y de las fronteras”, y que esos endriagos son los nuevos sujetos del capitalismo, producidos por la yuxtaposición del consumo ilimitado y la pobreza extrema. Esta última llena las arcas de las que el narco toma a sus sicarios. La forma de vida del endriago reclutado de las clases marginales es la violencia, y la dramatización de esta misma violencia en el cine y la televisión les aporta una notoriedad masiva, sobre todo desde que en internet pueden verse videos de las narcoejecuciones. La crueldad ha alcanzado nuevos extremos que incluyen descabezamientos, descuartizamientos, la inmersión de individuos vivos en ácido, lo que convierte sus cuerpos en los horripilantes mensajeros del nuevo orden. En un capítulo titulado “Fronteras como zonas nacionales de sacrificio”, Valencia argumenta que las redes criminales y los cárteles de las drogas en la frontera norte de México constituyen un poscolonialismo in extremis que reúne una lógica del consumo con las inevitables frustraciones que conlleva, mientras que la degradación del cuerpo de la víctima se convierte en un mecanismo de autoafirmación del perpetrador. Aunque no alude al ensayo de Segato que mencioné al principio, su uso del término endriago, con sus connotaciones medievales, subraya el vínculo entre lo contemporáneo y lo premoderno, entre el narcorégimen y la Edad Media. Tijuana, designada por Néstor García Canclini como uno de los más grandes laboratorios de la posmodernidad, es para Sayak Valencia una forma extrema de capitalismo gore que permea todos los aspectos de la vida cotidiana. Por lo tanto, un cartel de “Se vende” en una casa de la que Valencia denomina sarcásticamente “la gran ciudad posmoderna” podría significar que el propietario fue secuestrado y que la casa está en venta para reunir el dinero del rescate. En este sistema económico, el cuerpo es negociable y la muerte es una forma de menosprecio.
Antes de la firma del tlcan en 1994, Miguel de la Madrid creó un programa fronterizo cuya intención era promover la idea de que la población fronteriza está dentro de la nación. Debra Castillo ha sugerido que el programa cultural fronterizo de Miguel de la Madrid proyectó un México tanto educado como unido para contrarrestar las ansiedades nacionales sobre la apropiación o absorción por parte de Estados Unidos. El objetivo era “cultivar y nacionalizar a los estados fronterizos, dándose a conocer lo que se consideraba la esencia de lo mexicano” (Conde 1992: 52). Pero ¿qué puede ser la “esencia de lo mexicano” en el Torreón de Velázquez, la Ciudad Juárez de Segato o la Tijuana de Valencia, todos los cuales señalan hacia la destrucción de la sociedad civil, entendida como la participación ciudadana en el gobierno y el Estado de derecho, y hacia la distancia cultural creciente entre la capital y las provincias del norte?
Traducción: Ariadna Molinari Tato