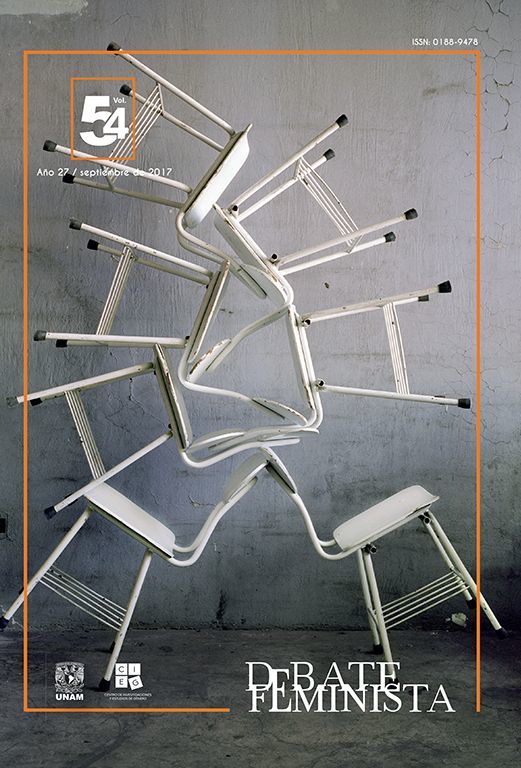Conocí al gran Monsi en 1969, durante una comida familiar en casa de mi tío Abel Quezada, en la que también estaba Alberto Isaac, ambos muy amigos de él. Conversando, nos dijo que necesitaba un espacio solitario y tranquilo para escribir un libro. Mi mamá inmediatamente le ofreció un bungalow antiguo que estaba aislado en el Casino de la Selva donde ella era la directora. Así empezó nuestra aventura semanal.
Pasaba yo por él los viernes por la tarde y regresábamos al d.f. los lunes muy temprano. Teníamos el tiempo que duraban los trayectos para hablar un poco de todo, de política, literatura, cine, de nuestras vidas y muchísimos chismes. Sobra decir que marcó mi vida para siempre. Su sabiduría, su erudición, su sentido del humor me tenían francamente deslumbrada.
Los sábados en la noche nos dábamos cita en el Bar La Cueva para oír cantar a la “Gorda”, una joven que tenía una voz portentosa, pero sin educar, así que desafinaba a todo volumen. A Monsi le provocaba unas carcajadas irrefrenables y por ende a todos los demás. Terminando el show, ella se sentaba en nuestra mesa, con su guitarra, y cantábamos hasta la madrugada cuando el bar tenía que cerrar o dejarnos dentro. Se sabía todas las letras gracias a su memoria portentosa.
Allí escribió Días de guardar, que publicó en 1971, pero, como le gustaba mucho el lugar, los fines de semana se prolongaron hasta 1972. ¡¡¡Qué gozada!!!
Además de grandes amigos nos convertimos en una especie de cómplices. Íbamos a los estrenos de teatro, a las fiestas de los ashurados de las Lomas, a los bares gay, a las cenas de los Barbachano, a las comidas de los Florescano, a Bellas Artes y a los antros.
Doña Esther llegó a creer que éramos novios y, cuando yo lo llamaba para reclamarle algo, como ella contestaba siempre que él no estaba, lo disculpaba y me decía: “no se lo tome a mal ya sabe usted. como es de despistado”. Ella me enseñó su habitación donde el muro (que ya no se veía), tenia muchísimas fotos de Monsi con los personajes más famosos del mundo como Mao y Fidel. Le llamaba “mi rincón de la idolatría”.
Conocí muy bien a todas sus parejas y él a las mías. Yo le consultaba absolutamente todo. Cuando me hablaba en serio me hablaba de usted; cuando jugábamos, de tú.
“Monsi, conocí a fulano y me encantó.” “No le conviene”, me decía. Y los porqués eran irrefutables. Cuando le dije que conocí a Pérez Gay y me fascinó, me contestó: si te sirve de algo, no es gay.
Por fin me casé con Pérez Gay y se volvió una amistad de tres. Ellos ya eran buenos amigos y nos llamaba a diario, al alba. Un rato hablaba conmigo y después con Perez Gay, aunque reconozco que durante la última década hablaba más con él que conmigo. Yo le hacía dramas de celos, bautizándolo como el más malo de Malolandia, lo cual le daba exactamente igual; solo se burlaba de mí y me hacía más y más gracejos.
Un día le dije: “Monsi, la Lira y yo estamos muy celosas de Marta porque la quieres más que a nosotras”. “Te equivocas”, respondió, “no quiero a ninguna de las tres”.
Instituimos una comida quincenal los domingos en la casa con Bolívar Echeverría y Raquel, Rolando Cordera y Elena, Marta, Jenaro Villamil y Jesús Ramírez. Allí lo escuchábamos alucinados hablar de historia, de música, de cine y por supuesto de todos los chismes de actualidad, como siempre, a carcajadas. Marta le festejó sus 50 años y muchos más; nosotros sus 70, y comenzó la caída.
El médico le ordenó salir de la ciudad más contaminada del mundo, y lo convencimos de que se fuera a Cuernavaca. Mi mamá le rentó la casa junto a ella y lo cuidó mucho, igual que Omar, su último compañero. Eso nos permitió compartir con él varios fines de semana más. Allí lo visitaron muchísimos amigos.
Y, como al principio, en Cuernavaca escribió su último libro, Apocalipstick, donde tuvimos el privilegio de que nos leyera algunas partes antes de publicarlo en 2009. Pero el aire puro no bastó, y la pesadilla comenzó: primero Médica Sur, después Nutrición donde ya no lo podíamos visitar. Le hice un cassette con mensajes de los cuates más cercanos donde todos le echamos porras para que saliera pronto, que lo extrañábamos mucho y que el país lo necesitaba (lo necesita todavía).
Nos pudimos despedir de él gracias a la generosidad de Beatriz, su prima, quién nos llamó para decirnos que lo habían “pasado a cuarto”. Esto fue el 18 de junio por la tarde. Pérez Gay enmudeció y le acarició lo pies. Yo lo abracé y lo besé, y le dije cuánto lo respeté, cuánto lo admiré, cuánto como Doña Esther, lo idolatré. Le agradecí todo lo que me enseñó. De haber estado consciente estoy segura de que me hubiera empujado y me hubiera callado en el acto.
Como él decía en muchas conferencias... Sin ustedes, Carlos Monsiváis