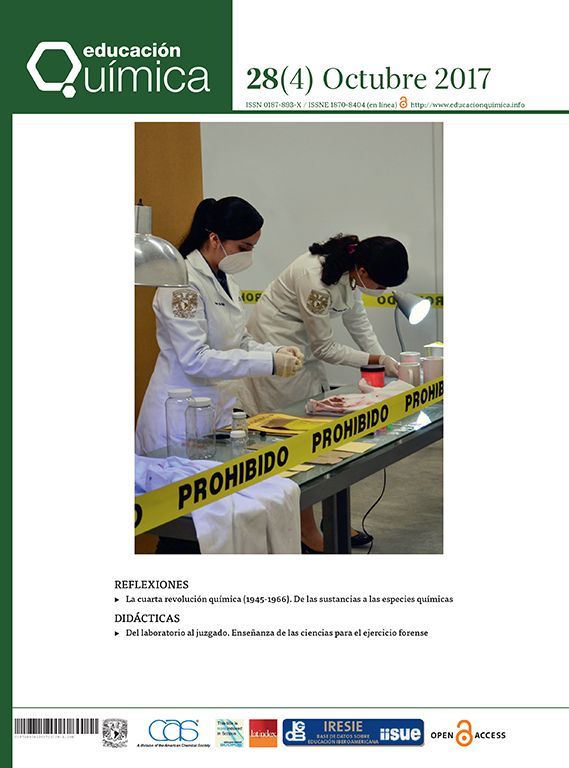This manuscript analyzes some aspects of the philosophical paradigm of virtue and how it could thoroughly impact the teaching of chemistry. Specifically, research is done on the relationship the notion of virtue has with ethical and epistemological matters in science education; striving therein to promote refection on chemical content, internal procedures which shape disciplinary research and the role this important science plays in society. In this way, what has been called formation in virtues is presented as a good-natured objective in the current context of chemistry education.
En este escrito, se analizan algunos aspectos del paradigma filosófico de la virtud y cómo éste podría impactar la enseñanza de la química. En específico, se indaga sobre la relación que guarda esta noción con cuestiones éticas y epistemológicas en el proceso educativo, buscando con ello promover la reflexión en torno a los contenidos curriculares, los procedimientos internos que dan forma a la investigación disciplinar y el papel que juega esta importante ciencia en la sociedad. De esta forma, lo que se ha denominado como formación en virtudes es presentada como un bondadoso fin en el contexto actual de la educación química.
Actualmente, en el campo de la educación científica se ha consolidado la inclusión de temas relacionados con la naturaleza de la ciencia, es decir, sobre su historia, su filosofía y su impacto en la sociedad. Esta posición se ha vuelto relevante, debido en gran medida a los profundos problemas sociales, económicos y ambientales que muchos debates éticos han evidenciado sobre la caracterización de la actividad científica en la posmodernidad.1 Hoy en día, por su vasto impacto tecnológico y el imperativo utilitario de éste, la ciencia en general y la química en particular se han convertido en negocio, poder, terror e inclusive muerte. A pesar de ello, es innegable reconocer que también son progreso, bienestar, disciplina, sabiduría, democracia y cultura. En esta dialéctica, la docencia se devela como un elemento crítico para hacer del aprendizaje del conocimiento científico un proceso social y moralmente deseable.
La aceptación del conocimiento científico como un preciado elemento social se debe a que en la actualidad se asume que una persona culta debe ser capaz de entender la ciencia y la tecnología como factores que repercuten directamente en el desarrollo económico, social y cultural de una comunidad, país o región (OEI, 1999). Por esto, potenciar la educación en química y en otras disciplinas científicas representativas se considera un objetivo prioritario en las sociedades democráticas modernas (Acevedo y Vázquez, 2003).
En el caso particular del conocimiento químico, se espera que la ciudadanía identifique los elementos y circunstancias que hacen confiable y útil este saber disciplinar en la resolución efectiva de problemas, tales como la contaminación ambiental, la producción alternativa de energía y el desarrollo de productos tecnológicos que mejoren la calidad de vida de las personas. Para ello, es necesario que la imagen pública de la química —entendida como su grado de aceptación social— mejore.
Desde hace varias décadas, algunos autores han señalado que la percepción social de la química es muy negativa (Lazlo y Greenberg, 1991). Aun se le considera como una ciencia compleja, peligrosa, incomprensible, con una alta dosis de metafísica y ejercida en el aislamiento por insólitos personajes (Mora y Parga, 2010). Una forma de contribuir a desmitificar esta falsa imagen y mostrar su eficacia en el mundo es a través de su enseñanza (Chamizo, 2011). Esta última, para encarar este apremiante desafío, necesita desarrollar en los estudiantes un espíritu escéptico, riguroso y crítico, que permita transformar sus creencias y actitudes hacia la denominada ciencia central.
El enfoque educativo CTS (Ciencia, Tecnología y Sociedad), constituye el mejor marco de referencia para emprender una enseñanza de la química con perspectiva social, que haga frente a la problemática anteriormente descrita. Esto se debe a que dentro de sus objetivos nodales se encuentra: referenciar a la ciencia como una actividad humana en construcción, desarrollar actitudes y prácticas democráticas en torno a la innovación tecnológica, resolver problemas cotidianos usando el pensamiento científico, reconocer los valores y problemas éticos relacionados con la ciencia y la tecnología, contribuir a salvar el creciente abismo entre la cultura humanística y el pensamiento científico que fractura las sociedades, así como fomentar la toma de decisiones informadas en materia de ciencia y tecnología (Acevedo, Vázquez y Mannasero, 2003).
Considerando lo anterior, es necesario que la química sea presentada en las aulas y los laboratorios como una actividad racional y razonable (Izquierdo, 2006). La racionalidad es entendida como una noción metodológica que se aplica a cursos de acción relacionados con la construcción, evaluación y aplicación del conocimiento científico (Cházaro, 2011). Por lo tanto, la dimensión racional en este trabajo es de carácter epistémico y alude a la capacidad de promover en las aulas creencias en torno a la forma confiable en que procede la ciencia —particularmente la química— (Olivé, 2004), mientras que el imperativo razonable hace referencia a concebir la enseñanza de la química como una actividad prudente, es decir, centrada en los estudiantes (Izquierdo, 2006). En otras palabras, hacer de la enseñanza de la química un proceso racional y razonable es pugnar por una educación reflexiva, crítica, y democrática.
En este trabajo se propone que lo que se ha denominado como formación en virtudes (Beuchot, 2012), puede ser una ruta eficaz para orientar el trabajo educativo en la búsqueda de los objetivos antes mencionados. La principal razón que sustenta lo anterior radica en que la virtud es un paradigma filosófico de gran tradición en el ámbito educativo. Concretamente, en la enseñanza de la química puede ser de mucha utilidad para afrontar tareas epistémicas, contextualizar información, promover la valoración de su práctica, reflexionar en torno a su eticidad, así como mejorar su imagen pública.
La dimensión ética de la enseñanza de la químicaHace unas cuantas décadas, la ciencia solía presentarse como una actividad neutral en la que hombres y mujeres luchaban afanosamente por alcanzar la verdad. Según esta ingenua visión, las razones que impulsaban a los científicos a descifrar los misterios de la naturaleza eran totalmente desinteresadas y sólo perseguían un fin único: construir un mundo mejor, es decir, un planeta más habitable. Esta romántica imagen de la empresa científica es un reflejo de la vieja escuela del positivismo y del empirismo lógico que hegemonizaron el ideal filosófico de la ciencia durante el siglo XIX y la primera mitad del XX. La explosión de dos bombas atómicas en Japón, como culminación de la Segunda Guerra Mundial, el colapso nuclear que amenazó al mundo en las décadas de los años setenta y ochenta en lo que se denominó como Guerra Fría, las incursiones al espacio y el subsiguiente control satelital por las grandes potencias, la consolidación del mercado de la mano con la tecnología, son tan solo algunos hechos históricos que demostraron al mundo que la supuesta neutralidad de la ciencia y su educación eran un completo equívoco.
Actualmente somos testigos de un deterioro ecológico devastador, producto de la exacerbada actividad industrial —donde los procesos químicos juegan un papel relevante—, de la fabricación de armas nucleares más sofisticadas y mortíferas, de desigualdades económicas sin precedentes, de la creación artificial de nuevas especies vegetales y animales, de la hegemonización de patrones culturales hedonistas, entre otros problemas. En este complicado y azaroso contexto, es responsabilidad de la educación científica abordar algunas de estas cuestiones en las aulas. Para ello, debe contar con recursos o herramientas que permitan su tratamiento de forma adecuada. Es entonces cuando la dimensión ética cobra significado en el proceso educativo.
La ética forma parte de la reflexión filosófica de la ciencia y, específicamente, en el ámbito de la enseñanza, es una esfera de conocimiento que permite analizar las repercusiones sociales, culturales y ambientales que genera el incesante desarrollo científico. El emblemático enfoque CTS ha demostrado que cuando se promueve de forma inteligente el debate ético sobre el conocimiento científico en el salón de clases, éste reditúa en el aprendizaje de los estudiantes, convirtiéndose en un factor que favorece el desarrollo de habilidades y actitudes de pensamiento crítico (Aikenhead, 2010).
La posibilidad de que el conocimiento que emerge de la química se use para el bien (fabricación de medicamentos contra el cáncer, de nuevas vacunas, de materiales que mejoren la industria de la construcción y la electrónica, de fuentes alternativas de energías, etc.) y para el mal (desarrollo de armamento nuclear, armas bioquímicas, motores de alto consumo de gasolina, residuos de gran toxicidad, etc.) hace imprescindible la consideración de su eticidad.
Por lo anterior, la dimensión ética en la enseñanza de la química es un aspecto que puede contribuir a generar certezas, simpatía y confianza sobre esta disciplina. Para ello, los especialistas recomiendan fomentar una adecuada comprensión de su racionalidad (Krageskov, 2001). Esto quiere decir, enfatizar más en las aulas sobre los procedimientos que permiten la construcción del conocimiento químico y no centrarse exclusivamente en transmitir sus resultados. Ya que gracias a esto, los estudiantes pueden reconocer el valor de la química como fuente de información veraz y de resolución efectiva de problemas (Olivé y Pérez, 2011).
La formación en virtudes un ambicioso paradigma educativoLa virtud constituye toda una tradición en el campo de la filosofía y su estudio puede conducir hasta la Grecia clásica con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. En años recientes, intelectuales como Ludwig Wittgenstein, Jean Piaget, Gilbert Ryle, Georg Gadamer, Charles Pierce y John Dewey han hecho notables contribuciones sobre esta importante noción, hoy vinculada con la psicología, la epistemología, la ética y la educación.
En la Grecia clásica, las virtudes eran concebidas como excelencias que guiaban al hombre a buscar el bien y la felicidad, las cuales podían ser aprendidas, siendo un sello distintivo de aquellos personajes que eran catalogados como sabios, como Sócrates o su discípulo Platón. Gilbert Ryle, desde el campo de la filosofía analítica, conceptualizó a la virtud como un medio para adquirir y formar una inteligencia práctica; ésta era el resultado de conjuntar un saber cómo relacionado con habilidades técnicas, y un saber qué con el conocimiento teórico y contextual (Ryle, 1975).
Según Ryle, la inteligencia práctica está basada en tener una serie de predisposiciones que capacitan para hacer el bien, siendo competencias de alto nivel epistémico que no se predisponen para un único tipo de actos, sino para un conjunto muy variado de actividades que no pueden definirse de modo cerrado (Ryle, 2002). Desde su particular visión, una formación basada en la virtud comprende aspectos prácticos, teóricos y de formación humana. Actualmente, el trabajo de Ryle sobre las bondades cognitivas que ofrece la noción de virtud ha cristalizado exitosamente en el seno de la filosofía, convirtiéndose ya en una tradición de pensamiento para la epistemología contemporánea.
La denominada epistemología de la virtud intenta aproximarse a problemas clásicos sobre el proceso del conocer, para indagar sobre el siguiente tipo de interrogantes: ¿Qué requiere una creencia para ser conocimiento? ¿Qué justifica epistémicamente a un sujeto para sostener una creencia? ¿Qué papel juega el escepticismo en la adquisición de conocimiento?, entre otras. Para esta línea de pensamiento, una virtud puede definirse como una serie de habilidades o competencias epistémicas que permiten conseguir un bien intelectual, entendido éste como un conocimiento veraz y contextualizado (Sosa, 2007). De esta forma, la epistemología de la virtud tiene como meta central elucidar y evaluar los aspectos intelectuales y éticos implicados en el proceso de adquirir conocimiento (Sosa, 1999).
Concretamente, las virtudes epistémicas están relacionadas con el buen funcionamiento del sistema cognitivo como mecanismo fable en la adquisición de creencias justificadas, pero también con una serie de aptitudes o facultades concernientes al carácter de un sujeto epistémico como tenacidad intelectual, rigor, determinación, apertura de mente, avidez por comunicar articuladamente ideas, honestidad intelectual, etc. (Kvanvig, 2010). De esto se sigue la plausibilidad de buscar y fomentar virtudes epistémicas en la educación científica. Pues ello, redituaría en potenciar una interpretación más amplia y coherente de los contenidos curriculares, promoviendo así una educación más sólida e integral.
Una definición de virtud que contempla aspectos esenciales de su acepción analítica, pero que reviste mayor afinidad a la tradición de pensamiento iberoamericano y, además, permite resaltar sus marcadas implicaciones educativas, es la que ofrece el filósofo Mauricio Beuchot (1999; 2007; 2012). Para este intelectual, la virtud puede ser definida como una cualidad disposicional que una persona puede adquirir, y que la capacita para realizar de forma exitosa una actividad —sea una técnica, una ciencia o un arte— (Beuchot, 1999).
En consecuencia, la virtud puede definirse en la educación como un deseable hábito que acompaña al proceso de aprendizaje, el cual tiene la propiedad de cualificarlo y contextualizarlo conectando el saber práctico o disciplinar con el saber ético o social. De esta forma, este carácter dual del cómo y del qué hacen que la educación cimentada en la virtud sea más profunda. Esto debido, a que compromete tanto al maestro como al alumno en la búsqueda de elementos que permitan ampliar y manejar prudentemente un saber disciplinar, así como en la consecución de una deseable realización moral.
Así pues, lo que recientemente se ha denominado como formación en virtudes no se contrapone a la hoy vigente e imperante formación en valores, sino que la complementa, la acompaña y la guía (Beuchot, 2007). La virtud, al ser una disposición práctica, orienta la brújula del dónde y el cómo deben concretizar las entidades abstractas denominados valores en la educación científica. En síntesis, se puede aseverar que una formación en virtudes implica tomar en cuenta la interrelación que existe entre aspectos epistemológicos, saberes prácticos y valores éticos, pues con ello, se fomenta un pluralismo en la enseñanza, el cual rebasa la univocidad del sesgo que impone una interpretación de la ciencia limitada al ámbito conceptual o experimental, y abre caminos para la reflexión de otros escenarios, como lo es la comprensión de las acciones humanas y del mundo histórico en su conjunto (Olivé y Pérez 2011).
La formación en virtudes en el contexto de la enseñanza de la químicaComo se ha mencionado, una formación en virtudes es consistente con lo que reivindican las teorías pedagógicas modernas, pues en ella se asume que la enseñanza de las ciencias necesita ampliar sus objetivos de tal forma que fomente aprendizajes que vayan más allá de la tradicional interpretación conceptual (Beuchot, 2012). De esta forma, una educación cimentada en la virtud debe considerar la relevancia que tiene el saber disciplinar en las prácticas y hábitos del estudiantado, así como los valores éticos y democráticos que se ponen en juego cuando la ciencia y particularmente la química intervienen en la sociedad. Este hecho implica un amplio proceso reflexivo por parte de los docentes que oriente (o permita) una mejor organización y presentación de los contenidos curriculares.
Una ruta para emprender tal reestructuración es a través de una articulación operativa que considere tres ámbitos del conocimiento químico: el ontológico, el epistemológico y el ético (Krageskov, 2002). El ámbito ontológico se refiere a la selección de modelos, conceptos, leyes y teorías químicas. La esfera epistemológica indaga sobre la racionalidad del conocimiento químico, es decir, cómo es que se produce y valida por una comunidad de especialistas, reforzando con ello una imagen de la química como actividad humana. Finalmente, la dimensión ética se puede demarcar por el impacto que tiene la química en la sociedad y el medio ambiente. Estas tres dimensiones permiten conceptualizar la enseñanza de esta disciplina como un proceso gradual que ofrece respuestas al siguiente tipo de cuestionamientos: ¿Qué es el conocimiento químico? ¿Cómo se produce? ¿Es cierto? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuáles son los beneficios y riesgos de sus aplicaciones? ¿Cómo puede incidir la ciudadanía en el uso tecnológico de este conocimiento? (Krageskov, 2002).
Lo que se busca es promover en los docentes la toma de conciencia en torno a la selección de contenidos curriculares al planificar su práctica docente, pues esto permitirá identificar y otorgar prioridad a aquellos que contribuyan a la construcción de una verdadera cultura científica, es decir, los que permiten mostrar la relevancia que tiene la química para la humanidad. Además, como se ha señalado en esta propuesta, es fundamental referenciar los criterios y procedimientos mediante los cuales la comunidad química valida sus marcos conceptuales. La razón es que de éstos emergen los valores que hacen de la ciencia un referente, como es el caso de la objetividad, la honestidad intelectual, la autocrítica, la replicabilidad, el trabajo colectivo, la simplicidad y la perseverancia, todos ellos fundamentales en la formación de buenos ciudadanos en un contexto democrático. Finalmente, el estudio de la eticidad química facilita la comprensión de que esta ciencia como toda actividad humana está condicionada por factores económicos, ideológicos y de poder que trastocan drásticamente el uso de sus aplicaciones tecnológicas, así como sus implicaciones sociales.
Un logro que se puede obtener al dimensionar la educación química con los ejes antes mencionados —ontológico, epistemológico y ético— es que se favorece la concreción de algunos objetivos prioritarios que reivindica la educación CTS. Por ejemplo, al presentar a la química como una actividad humana con amplia relevancia social, los estudiantes pueden motivarse y trabajar con más ahínco en su dominio y comprensión. También pueden reconocer su íntima conexión con la vida cotidiana, hecho que contribuye a mejorar su imagen pública. Asimismo, constituye una ruta ideal para fomentar el pensamiento crítico, cuestión que reditúa en la formación de ciudadanos capaces de tomar decisiones informadas sobre esta disciplina (Gil y Vilchis, 2004). En síntesis, lo que se pretende con esta forma de concebir la enseñanza es ofrecer un conocimiento químico riguroso y situado; es decir, un saber enraizado en la racionalidad epistémica.
Una temática que puede dar cauce al trabajo educativo que se propone —y que comienza a figurar en los debates actuales sobre educación científica—, es el de sociedad de riesgo (Jaeger, 2001). La noción de sociedad de riesgo se refere a una etapa de la modernidad radicalizada donde la tradición se desestabiliza y vuelca en una crisis, emergiendo de ésta soluciones y decisiones inciertas para el género humano y el medio ambiente (Beck, 1997).
El riesgo es y ha sido un componente propio de la actividad científica, más arraigadamente de la tecnología. La gran mayoría de las decisiones tecnológicas se toman en contextos de incertidumbre, en donde a lo más existen bases razonables para creer que en caso de presentarse efectos negativos o no deseados habrá la posibilidad de corregirlos (Olivé y Pérez, 2011). Este hecho representa una excelente oportunidad para diseñar y emprender acciones docentes que fomenten una interpretación racional de conocimientos químicos relevantes.
Una ruta concreta que se está utilizando para estudiar el riesgo en los currículos de química en el nivel medio y superior es la incorporación de la denominada química verde o sustentable. Esta novedosa temática permite comunicar a los estudiantes los resultados de investigaciones recientes que están minimizando el consumo de energía, así como la contaminación ambiental relacionados con importantes procesos químicos que se llevan a cabo tanto en la industria como en la investigación (Van Arnum, 2005). Otra línea relevante para este fin es la nanotecnología, que especialmente con el elemento carbono, está llamada a revolucionar la ciencia de los materiales (Takeuchi, 2011), pero que no está exenta de provocar efectos peligrosos para la salud y el medio ambiente (Delgado, 2011). Por lo tanto, el estudio del riesgo es, sin duda, uno de los aprendizajes más trascendentes tanto para los educadores como para los estudiantes en el siglo XXI (Garritz, 2010).
Dotar de racionalidad a la enseñanza de la química para encarar y comprender los desafíos que impone una sociedad permeada por la incertidumbre (Krageskov, 2002) es un criterio necesario y muy positivo, pero no suficiente para alcanzar el ideal que persigue una formación en virtudes: hacer de la química una ciencia que genere opinión y, con ello, pueda contribuir al desarrollo humano, la democracia y la búsqueda del bien común. En consecuencia, la química no solamente debe ser presentada como una actividad racional, su enseñanza debe entenderse también como un proceso razonable (Izquierdo, 2006).
Hacer de la docencia de la química un proceso razonable tiene que ver con planificar concienzudamente su enseñanza, con situarla en una geografía que permita la reflexión y promueva la tolerancia. Una formación enraizada en el paradigma filosófico de la virtud puede ayudar a la consecución de tan loables propósitos debido a que, por un lado, con los criterios que demarcan a la virtualidad epistémica es posible implementar y analizar procesos cognitivos que favorezcan el aprendizaje disciplinar y, por el otro, la naturaleza práctica de esta noción permite generar en los estudiantes actitudes y valores positivos hacia la química. De esta forma, educar en virtudes es educir —sacar algo— las virtualidades de la persona (Beuchot, 2007).
Dado que una formación en virtudes da lugar a un complejo entramado de relaciones entre los diferentes niveles de conocimiento —ontológico, epistemológico y ético— que se articulan en su enseñanza es importante tener en cuenta la imposibilidad de enseñar la virtud de forma mecánica o técnica, sino contemplar su aprendizaje como un constructo que se suscita en el estudiante, a partir de él mismo (Beuchot, 2012). El docente le da la guía y lo ayuda con su ejemplo y formación, pero sin la participación activa del que aprende, el proceso no se completa, hecho que es coherente con lo que reivindican las teorías educativas vigentes (Quicios, 2002).
Un recurso pedagógico idóneo —mas no único— para materializar esta propuesta educativa es el diálogo, ya que a través de éste se suscita una confrontación de marcos de referencia entre sus participantes, lo que permite rectificar o ratificar constantemente sus creencias, así como algunas pautas de su conducta e interpretaciones de la realidad. Dialogar crea una atmósfera vinculante, genera una corriente de significados a partir de ofrecer razones sobre un hecho o fenómeno en estudio y su réplica (Bohm, 2001); además, permite acordar y coordinar acciones. En síntesis, el diálogo tanto en las aulas como en los laboratorios genera formas de ser que permiten pensar (Ibarra, 2013).
El filósofo francés e ilustre profesor de química Gaston Bachelard (1981) sostenía que es común que los profesores sean inconscientes de sus fracasos: no comprenden que sus estudiantes no los entienden, creen que sus actos de habla son forzosamente inteligibles. Dado que no entienden que no son comprendidos, concluyen que es innecesario dialogar. Sin embargo, para la pedagogía contemporánea es claro que no basta explicar ni emitir comunicados para educar, se necesita dialogar para favorecer procesos educativos reflexivos que contribuyan a la democracia (Asensio, 2004).
Una estrategia que se propone para fomentar el diálogo en las clases de química es por medio de lo que se ha denominado situación desequilibrante (De Zubiría, 2006), donde el profesor se limita a crear situaciones polémicas para llevar al educando a argumentar y reflexionar sobre sus propias conclusiones, y a percibir sus errores como aproximaciones de su verdad. Estas situaciones pueden hacer referencia a algunos de los problemas más urgentes que enfrenta la humanidad donde los procesos químicos juegan un papel crucial. Tal es el caso de la ya mencionada contaminación ambiental, de la agricultura y su impacto en la alimentación, de los actuales confictos bélicos, del desarrollo inusitado de las telecomunicaciones, de la creación de nuevos materiales industriales, deportivos, automovilísticos, etc.
Dado que en una docencia dialógica es fundamental seguir la argumentación de los estudiantes, se hace necesario que los docentes admitan y toleren en el aula la duda, el error y la disonancia cognitiva (Ibarra, 2013), y además procuren un ambiente de libertad que permita a los alumnos expresarse, intercambiar experiencias, hacer proposiciones, señalar coincidencias, ejercer el análisis y la crítica, pues solo de esta forma el proceso dialógico logrará su cometido: educir virtudes teóricas y prácticas que permitan a los alumnos conocer y pensar la química, para ser más cultos, para ser mejores personas (Gil y Vilchis, 2004). Pensar la química para comprenderla, para aprenderla y para constituirla en una entidad orgánica, en una progresista visión del mundo, y no en una mera colección de fórmulas, términos y métodos operativos.
Finalmente, es importante señalar que en una formación en virtudes, la función del profesor debe ser más protagónica que la que reivindica la pedagogía actual —un guía o acompañante en el proceso de conocer—, e inclusive adquirir un papel icónico. Esto no alude a una regresión a modelos conductistas o positivistas, pues como ha sido señalado, en el paradigma educativo de la virtud existe una primacía en el aprendizaje sobre la enseñanza. La iconicidad del docente radica en una carga moral, es decir, en el hecho de que debe ejercitar en el aula prácticas que sirvan como ejemplo en el actuar de los estudiantes, así como habilidades que permitan llevar por buen rumbo el trabajo educativo (Beuchot, 2007). Este hecho que es consistente con la máxima de que no se puede promover el aprendizaje de algo que no se posee.
ConclusionesLa ética forma parte de la reflexión filosófica de la química ya que permite analizar el impacto que tiene esta ciencia en la sociedad y el medio ambiente. Puesto que muchos de los desarrollos tecnológicos que provee esta disciplina científica afectan a comunidades enteras, su implementación requiere una discusión nutrida entre todas las partes interesadas. Por lo anterior, la educación química tiene una gran responsabilidad en fomentar en la población una confianza basada en la razón sobre esta disciplina. Para lograr tan apremiante fin, algunos autores sugieren impulsar una adecuada comprensión de sus métodos y procedimientos, es decir, de su racionalidad. En este trabajo se propone que una forma de presentar la química como una actividad racional es incorporando en su educación la noción de virtud.
La virtud, aunque estrictamente es un concepto filosófico, ha estado presente en la educación desde la Grecia clásica. Su actual regreso se debe a que trabajos epistemológicos han señalado su efectividad para analizar el conocimiento diciplinar que emerge en un sujeto después de una acción pedagógica, en lo que se ha denominado como virtudes epistémicas (Sosa, 2007). Asimismo, permite fomentar valores e indagar sobre las intencionalidades humanas presentes en la enseñanza, ya que la virtud también puede concebirse como una práctica o hábito que cualifica y contextualiza éticamente a las personas al emprender una actividad (Beuchot, 2012).
Una formación en virtudes en el contexto de la educación química invita al profesorado a reflexionar en torno a la necesidad de dotar de sentido a los contenidos curriculares. Una ruta para emprender esta labor es a través de una articulación que considere tres ejes o niveles del conocimiento químico: el ontológico, el epistemológico y el ético (Krageskov, 2002). Dicha organización hace posible que la enseñanza promueva una imagen pública de esta ciencia más completa, coherente y veraz. Además, coincide con los objetivos que señalan algunos proyectos curriculares recientes, es decir, que es imprescindible educar en ciencias para el ejercicio de una vida pública informada y responsable con uno mismo, la sociedad y el medio ambiente (Osborne y Dillon, 2008).
Una temática disciplinar de importantes repercusiones éticas y sociales que puede encauzar el trabajo docente hacia una formación de virtudes es el de sociedad de riesgo. La razón es que una gran cantidad de procesos químicos se implementan en contextos de incertidumbre, en donde no hay bases razonables para creer que no provocarán efectos negativos, pero esta importante noción también hace referencia a la oportunidad de corregirlos exitosamente (Garritz, 2010). Este hecho representa una excelente oportunidad para emprender acciones pedagógicas que permitan educir en los estudiantes un conocimiento reflexivo y situado, es decir, un saber enraizado en las denominadas virtudes epistémicas.
Además de una dimensión racional para que una formación en virtudes cristalice de forma deseable en el seno de la educación química, es necesario concebir su enseñanza como una actividad razonable. Esto quiere decir pugnar por una docencia pluralista y prudente, pues solo de esta forma puede alcanzarse el ambicioso fin que persigue esta propuesta educativa: hacer de la química una ciencia que genere opinión y, con ello, pueda contribuir al desarrollo humano, la democracia y la búsqueda del bien común. Es por ello que en este escrito se propone el diálogo como el recurso idóneo —mas no único— para darle cumplimiento. El motivo que respalda lo anterior es que el diálogo es una actividad humana en la que está en juego reflexionar, conocer, aprender, pensar, deliberar y actuar éticamente (Ibarra, 2013).
La virtud es una noción que la educación está recuperando de la filosofía, que conjunta la teoría con la práctica, el saber disciplinar con el saber ético, el saber cómo con el saber qué, cuestión que permite integrar armónicamente la forma de adquirir conocimiento. Una formación en virtudes en el contexto de la educación química es un paradigma educativo loable porque hace posible que la denominada ciencia central asuma su eficacia en la capacidad de construir y pensar lo humano, promoviendo una inteligencia como instancia dialógica y éticamente comprometida con México, Iberoamérica y el Mundo.
La posmodernidad puede entenderse como una etapa histórica o como una corriente de pensamiento que surge en las últimas décadas del siglo XX. Los rasgos más distintivos de la posmodernidad son: la reivindicación del agotamiento de la modernidad y sus valores —como el progreso y la colectividad—, así como una marcada afinidad al hedonismo y la tecnología como patrones culturales (Follari, 2006).