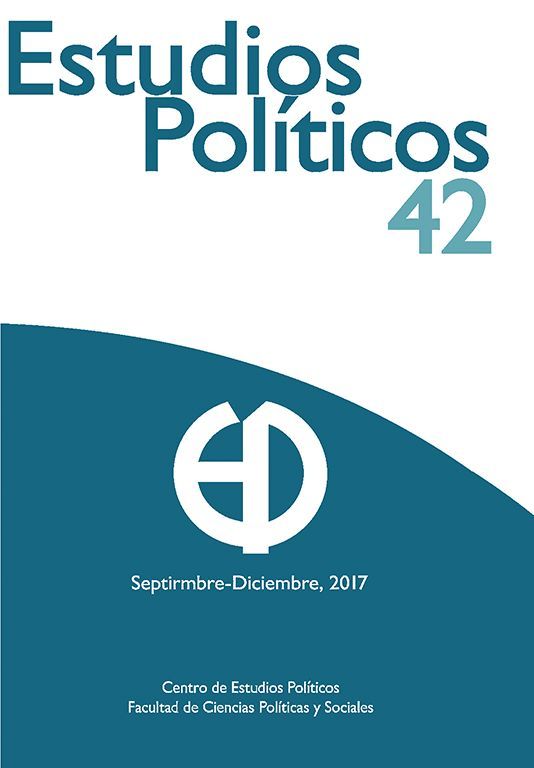En el presente texto, el autor nos ofrece una propuesta intelectual que concibe, en palabras de Adorno, al arte como la antorcha principal y restante de resistencia, como el único medio que le queda a la verdad, en una época de sufrimiento y terror incomprensibles. Así, la reflexión se centra en discernir a los referentes filosóficos y a los valores constitutivos de la cultura occidental, y cómo han constituido un referente de estudio sobre el porvenir de la humanidad, sobre todo tomando en cuenta que existen pautas que nos hacen pensar en una crisis o barbarie postmoderna.
In this text, the author offers a intellectual proposal conceiving, in Adorno’s words, art as the main torch of remaining resistance, and the last notion for the truth, in a time of incomprehensible suffering and terror. Thus, reflection focuses on discerning the philosophical referents and the constitutive values of Western culture, and how those have been a benchmark study on the future of humanity, especially considering that there are guidelines that make us think in a crisis or post-modern barbarism.
La ideología industrial desgaja cualquier oportunidad o necesidad de enmascaramiento. La cultura, embistiéndose al contacto impuro de la experiencia común, ha degenerado en fetiche. Su fuerza se ha prolongado transformándose en poder. Se ha categorizado, traicionándose a sí misma y pervirtiéndose, renunciando a su negatividad y abrazando el carácter positivo. La ideología profesional se limita a velar por la ciencia, aparentemente todo lo demás la tiene sin cuidado, aspirando así a hacer concreta la utopía de lo exacto. Robert Musil me parece el novelista del siglo xx que mejor relata esta condición en el siguiente fragmento del libro El hombre sin atributos: Tal curiosidad es de suyo importante, ya que estamos dominados por la ciencia, y ni siquiera un analfabeto se salva de su influjo, porque también él aprende a convivir con innumerables cosas de ciencia innata. Según la tradición fidedigna, ya en el siglo XVI —una edad de agitadísimo movimiento espiritual— comenzó a disminuir el entusiasmo por la investigación de los secretos de la naturaleza, en el cual se había perseverado hasta entonces a lo largo de milenios de especulación religioso-filosófica; los hombres de entonces empezaron a darse por satisfechos con estudiar la superficie sirviéndose de un método al que no se puede dar otro apelativo que el de superficial (Musil, 2004: 208-309).
El racionalismo y el cálculo rellenaron la fuente de la catástrofe y del desmoronamiento de las sociedades hundiéndose en la miseria y en la destrucción, sembrando lo que en La voluntad de poder F. Nietzsche describiría como el advenimiento del nihilismo, pareja de nacimiento y cómplice familiar del capitalismo y de la ciencia y técnica modernas. Mordaz y paradójicamente, la ideología del alma se revelaba ya como una técnica útil para los fines de la conservación social a cualquier precio y por los medios que fueran necesarios. En el siguiente ensayo nos proponemos observar el fenómeno de la cultura y sus contradicciones, desde la exé-gesis crítica que ejecutaran los miembros fundadores de la Escuela de Frankfurt, Theodor W. Adorno y Max Horkheimer en su obra compartida y coautorada Dialéctica del iluminismo, rastreando su carácter de falsa conciencia y de percepción, de verdad, de simulacro y de quimera.
El oxímoron más evidente emerge desde lo más profundo y oscuro de su ser a la vez fruto maduro de la Ilustración, de la claridad y de la distinción soberanas, del engaño de masas, un juego imposible en el que, contrario a su definición, se engancha a la producción de bienes y a la movilidad de la propiedad (vid. Caillois, 1986:30). Decolora lo creado y hace de su producto pura invisibilidad y enigma en el que el juego desaparece, y toda actividad libre y voluntaria implota, surtiendo de extranjería a la alegría y a la diversión genuinas y naturales. El dominio tiene una lógica incendiaria, que tiende a afirmarse como totalidad, arroja al pensamiento a los ínferos. En la decadencia del pensamiento como instrumento ya es visible el horror totalitario. El capitalismo se presenta como un sistema económico-cultural, organizado económicamente con base a la institución de la propiedad y la producción de mercancías, y fundado culturalmente en el hecho de que las relaciones de intercambio, las de compra y venta, han invadido la mayor parte de la sociedad. “La cultura moderna se define —según Daniel Bell— por esta extraordinaria libertad para saquear el almacén mundial y engullir cualquier estilo que se encuentre” (Bell, 1977:26). La cultura, para una sociedad, un grupo o una persona, es un proceso continuo de sustentación de una identidad mediante la coherencia lograda por un consistente punto de vista estético, una concepción moral del yo y un estilo de vida que exhibe esas concepciones en los objetos que adornan a nuestro hogar y a nosotros mismos, y en el gusto que expresan esos puntos de vista. La cultura es, por ende, el ámbito de la sensibilidad, la emoción y la índole moral, y el de la inteligencia, que trata de poner orden en esos sentimientos (idem).
El sistema íntegro que organiza el funcionamiento de los medios culturales es, asimismo, el sistema que convierte a estos medios en mercancías, desempeñando la función de adecuar a la cultura a las necesidades concretas de la reproducción del capital.
Se visualiza, entonces, la posibilidad de conseguir el equilibrio entre las formas de los valores de uso y las necesidades de la acumulación de capital. La cultura está abismalmente recluida dentro de la jaula estructural de la producción de mercancías, pero en virtud de este confinamiento se ofrece la paradoja emancipatoria, la libertad de una determinada autonomía ideológica, por lo que puede revelarse en contra de la misma organización social de la que es responsable. El espacio de esta esperanza lo habita el arte, el germen de otra utopía. Pensadores como Ernst Bloch llevan la fidelidad a la utopía que se despliega en un continuo esfuerzo crítico para emanciparse del pasado y glorificar enérgicamente la primacía del futuro. El no ser es lo ausente en el sentido de lo que aún no es (Noch nicht sein), esencia ahogada y golpeada que impide a los existentes la plenitud existencial. El ejercicio filosófico bebe de esta potencialidad, la propensión a percibir la negatividad. El menosprecio racionalista del arte se concilia, en oposición al anterior lanzamiento erótico, con el odio del campo empírico positivista. Nótese la apariencia artística como pre-apa-riencia visible en la escritura de Bloch: De lo bello se dice que alegra, e incluso que se goza, su precio no se agota aquí; el arte no es un manjar. También después de haber gozado el arte pende —incluso en los casos más delicados— todavía en un país pintado. El sueño desiderativo camina hacia algo indiscutiblemente mejor, y a la diferencia de la mayoría de los sueños políticos, convertidos en oficio, es algo bello configurado (Bloch, 2004:253).
En la época del capitalismo monopolista, la reproducción del capital nutre el sistema que organiza el movimiento de medios masivos. La voluntad conciente del hombre le reclama invocar la disolución de su historia y el dominio del porvenir, no su espera sino su anticipación paranoica. Cuando la libertad, la separación, la incertidumbre y la improductividad se abandonan para inaugurar el mundo de la ficción devoradora, la negatividad y la reglamentación idénticas a sí mismas, entonces, el juego pierde sentido. Lo que no es puede por fin prescindir de escenarios ilusorios, la autodefi-nición de la construcción moderna acecha y se perfila escapando de la extinción, sosteniéndose en la autoconservación del sujeto regido por la abstracción de un valor que ha dejado de ser su valor propio, su ser y el ser al que llegó a apelar para justificarse ontológicamente se ha reemplazado por aquello que tiene en sí la capacidad de autovalorarse y ser idéntico a sí mismo, cínica y desproporcionadamente: el capital.
La masa siempre quiere crecer; en su interior reina una igualdad absoluta e incontrovertible, ama la densidad pero necesita una dirección. La técnica disciplina a las masas insatisfechas con las que debe, cueste lo que cueste, amistarse junto al orden prescrito que las reprime. El poder del negocio se autolegitima y autodefine como industria y números, la cantidad somete a la utilidad y a la naturaleza cualitativa. Sin embargo, en la era de la administración totalitaria de la sociedad, la cultura que se afirma a sí misma como valor, entra en crisis, evidenciando su torpeza e inutilidad para los fines del dominio. La necesidad de los consumidores se vacía de contenido hasta nulificarse, ellos comienzan a creer más fervientemente en la industria cultural, no en el uso, ni el disfrute, y así el hombre entra en un círculo continuo y confuso de manipulación, se alista en sus fauces, donde sus verdaderas necesidades pierden el suelo en un ciclo infinito de sustituciones donde, además de dar y ofrecer un valor por otro, se rompe la órbita con la voluntad de cada individuo, fragmentándolo, éste ya no decide adquirir lo que desea o requiere, ni siquiera lo que podría parecerle útil, sino lo que el sistema, debido al grado de complejidad y fortaleza que ha alcanzado, dispone. Este poder es conquistado por la técnica y lo ejerce sobre la sociedad ya enquistada, es un dominio que recae en las masas de los hombres más acaudalados, de los económicamente más sólidos. “La racionalidad técnica —afirman Adorno y Horkheimer— es hoy la racionalidad del dominio mismo. Es el carácter forzado de la sociedad alienada de sí misma” (Adorno/Horkheimer, 1971: 147).
En la dialéctica de la Ilustración acuña una política y una ética peculiares, con apariencia rupturista, pero igual de conservadora que la tradición dominante y absoluta. La producción en serie ha cobrado, por mediación de la técnica de la industria y el fin consumado de la igualación total, la diferencia entre dos órdenes, el carácter de la obra y el sistema social. La economía hace depender al desarrollo de la técnica de su propia estructura y funcionamiento, de sus leyes y actualizaciones. Al transitar del teléfono liberal a la radio democrática, lo mismo del correo postal al correo electrónico, de la conversación satelital o videoconferencia al Facebook y demás redes sociales, los sujetos se convierten en escuchas todos por igual, la respuesta se mantiene clausurada y la interacción proscrita. En lo privado se conserva, empero, cierta exclusividad de contestación, pero dichas transmisiones están restringidas al espacio de los aficionados o amateurs, organizados jerárquicamente.
La cultura con privilegio, empero, es también una autonegación. El desenmascaramiento brutal de la cultura es una falsa liberación. La respuesta del público, con su naturalidad y espontaneidad, se domestica quedando a merced de la selección y purga del medio oficial. El público radioescucha o televidente es construido gradualmente, conformándose en función de los mayores beneficios para el sistema de la industria, que no puede perder jamás la pista de su construcción, ni la de sus adulteradamente hambrientos inquilinos. El poder está sobre la masa y evita que ésta hable por sí misma lo que su voluntad desbocada consienta, depositando sobre ella el discurso cultural que la industria misma configura, para su autoafirmación. El deseo espontáneo del público se le aparece a ésta como una función entre otras que puede ser bien sustituida por una preferencia ajena o simple y llanamente anulada en su calidad de cosa desechable, sirviendo acaso como pretexto inconsciente para el consumo. Los consumidores, así como el público, se vuelven una masa indiferenciada, que para ser debe corresponder a las expectativas y demandas de la industria. Es así como el sujeto es cercenado desde el exterior hacia el interior, aunque sea tan notable su anhelo de conservarse tal como es y librar la guerra del tiempo. La inercia del aparato técnico despersonaliza a los hombres, quienes entran en la dinámica perversa del mecanismo económico e identitario de selección. Los dirigentes ejecutivos determinarán concertadamente qué es lo pasa, qué es lo que no pasa, qué producir y qué no producir, qué tiene derecho ser y qué no.
Lewis Mumford, en un serio y muy relevante análisis sobre la mecanización del mundo occidental, encuentra que en esta lógica existe un materialismo sin objetivo que se engalana con un poder superfluo (vid. Mumford, 2006:293). La tendencia de la máquina en centrar el esfuerzo exclusivamente en la producción de bienes materiales, surgió de su inquietud por la producción masiva. No para satisfacer las necesidades físicas de la vida, sino para extender hasta un límite indefinido la cantidad de equipo material que se aplica a la vida, acompañamiento normal del capitalismo, de la técnica y de la civilización. El defecto particular de la máquina que observa Mumford es el que nos interesa introducir en el hilo de esta discusión: “Proyecta una sombra de reproche sobre todos los intereses y ocupaciones no materiales de la humanidad: especialmente condena la estética libral y los intereses intelectuales porque no sirven a ningún objetivo útil” (idem).
La principal consecuencia desagradable de la técnica es que elimina la necesidad de la imaginación. La civilización occidental ha atribuido un valor al uso de los instrumentos mecánicos, porque las oportunidades de producción comercial y de ejercicio del poder residen en ello: mientras todas la reacciones humanas inmediatas y directas o las artes personales que requieren un mínimo de artefactos técnicos se consideran insignificantes, esta falta de sentido es la que parece estar ascendiendo en la modernidad, descuidando esferas de lo humano y de lo ente de importancia nada desdeñable. Heidegger se percató también de este detalle, al descubrir que “todo lo que esencia es, no sólo esencia en la técnica moderna, se mantiene en todas partes oculto el mayor tiempo posible” (Heidegger, 2001: 21). Por otro lado, sostiene igualmente el filósofo alemán: Sin embargo, desde el punto de vista de su prevalecer, lo que esencia es de tal suerte que precede a todo: lo más temprano. Esto lo sabían ya los pensadores griegos cuando decían: aquello que es antes en vistas al emerger que prevalece, no se nos manifiesta a nosotros los humanos sino después. Para el hombre, lo inicialmente temprano es lo último que se le muestra. De ahí que, en la región del pensar, un esfuerzo por pensar del todo, de un modo aún más inicial, lo pensado inicialmente, no sea una voluntad insensata de renovar lo pasado sino la sobria disposición a asombrarse ante la venida de lo temprano (idem).
La realidad desnuda y cruda se presenta, entonces, como ideología. Esta concepción encubre el carácter totalitario de la sociedad administrada dentro del sistema capitalista. La tendencia social objetiva de este período se reproduce desapareciendo sociedades, a través de las intenciones subjetivas de los altos jerarcas industriales, representantes de los sectores más poderosos, propietarios opulentos de las comunidades disgregadas. Antes estas fracciones, los monopolios culturales quedan minimizados y subordinados a los auténticamente poderosos, para quienes se ven obligados a trabajar. Todo está tan estrechamente próximo —señalan Adorno y Horkheimer— que la concentración del espíritu alcanza un volumen que le permite traspasar los confines de las diversas empresas y de los diversos sectores técnicos. La unidad desprejuiciada de la industria cultural confirma la unidad —en formación— de la política (Adorno/Horkheimer, 1971: 149).
El gusto se produce en los esquemas del pensamiento más peculiares, el cultivo de las formas de los valores de uso, alterando así el sentido del mundo de la vida, agonizando bajo el acicate del sistema. La intervención de la industria cultural es inminente. La heterogeneidad de los nuevos productos existe irrealmente en función de los intereses y explotación inmoderada de los propietarios por los que se subyuga a los consumidores, clasificándolos y organizándolos hasta no dejar un solo resabio de ellos al final de la jornada. No se trata de un caso, sino de una unidad total de formas, una especie de totalitarismo de las formas.
Las distinciones forzadas son desplegadas como carnada artificial, la vida de las industrias en una sociedad de masas atiende provisionalmente una jerarquía de cualidades que termina por tonificar la cuantificación de su existencia enajenada. La lección marxiana se encarna en el despojo que el valor de cambio efectúa sobre el valor útil, colonizando los territorios de lo concreto y difuminándolos, el carácter misterioso y fetichista de la mercancía se devela, el proceso laboral que accionaría dicha metamorfosis se incorpora a la abstracción del sí mismo de cada trabajador, en un valor que ya no le pertenece, así como la obra que manufactura y su fuerza de trabajo han quedado mistificadas y desapropiadas del sí mismo. Igualmente, los consumidores son ahora materia prima de la matemática y la estadística, ciencias de la industria, se distribuyen en un primer momento, en el espacio de la administración para ser borrados posteriormente del registro de la existencia. Este esquematismo es un artificio reducido a una artimaña publicitaria, que queda expresada por la diferencia mecánica entre los productos y a su vez su manifestación como iguales. A través de dicho mensaje se afirma la omnipotencia del capital, planteando asimismo la impotencia y la incapacidad del individuo despojado de todas sus cualidades y atributos, pues no hay ya nada más allá del valor enaltecido por la industria cultural. Las distinciones, referidas a los precios y a las ventajas o desventajas de los productos, son el anzuelo perfecto que da la apariencia de competencia entre las empresas y la posibilidad de elección o seducción por parte de consumidores y productores, respectivamente.
En una misma firma (v.g.: electrodomésticos o teléfonos celulares), las diferencias se multiplican aún más; las características particulares, dependiendo del modelo del producto, le otorgan una especificidad que potencia su cambio, los últimos medios técnicos se despliegan y las nuevas ecuaciones psicológicas dan paso a mecanismo de manipulación inconsciente todavía más efectivo. De esta manera se dice que la medida unitaria del valor dependerá de la cantidad de inversión mostrada en el escaparate. “Las diferencias de valor preestablecidas por la industria cultural —comentan al respecto Adorno y Horkheimer— no tienen nada que ver con diferencias objetivas, con el significado de los productos” (Adorno/Horkheimer, 1971: 150). El sentido que el trabajador dona al producto que está elaborando abandona su lugar al devenir uniforme y homogéneo con la ristra de productos, sus cualidades se pierden entre millones que circulan en la utopía de un sistema de mercado autorregulado, en la que creyó fervientemente el liberalismo económico.
Asimismo, los medios técnicos se incorporan a la corriente de la homogeneidad mutua. La televisión, por ejemplo, supera a la obra de arte total, la gran ensoñación estética romántica implementada por Richard Wagner, esta caja se jacta de haber perfeccionado la experiencia estética, en la medida en que la sensibilidad se activa tan sólo al margen de la superficie de la realidad social. El triunfo del capital invertido se observa en los resultados del proceso de trabajo que integra los elementos de la producción, desde la trama de una novela hasta su adaptación a los ocho milímetros de un film. La cultura se ha traicionado a sí misma a través de la producción entendida como el más fundamental de los principios ontológico trascendentales. Al afirmarse como valor, la cultura se convierte en un adversario más de sí misma, así como el asalto a la razón consiste en una autodestrucción, en una voluntad de poder, en una razón instrumenta-lizada. Tito Perlini llamará la atención sobre el impulso que la cultura afirmativa dirige hacia lo positivo en una tentación mortal a la que sucumbe la cultura, volviendo inoperante el poder negativo para “adorar servilmente el gran poderío estulto de los hechos que se elevan hasta el grado de verdaderos ídolos” (Perlini, 1976:36).
La persona se quiebra, el individuo se eclipsa. El tiempo libre del trabajador ha dejado de ser suyo, se conduce sobre la unidad de la producción, no perdiendo de vista que esta “unidad” es para Heidegger en su lectura del capital el fundamento interpretado como principio metafísico. La industria arrebata a los sujetos la tarea de referir anticipadamente a los conceptos fundamentales la diversidad sensible. Debido a que el ámbito de la experiencia es uno de los más socorridos por las preocupaciones modernas, el dispositivo que se implementará será el del esquematismo, haciendo de esta primera adaptación una adecuación de la percepción. “La industria —aseveran Adorno y Horkheimer— realiza el esquematismo como el primer servicio para el cliente.” Los datos inmediatos de la experiencia, según Kant, eran preparados en el alma para que correspondieran luego al sistema de la pura razón. El individuo huye de sí mismo, se evade. Lo humano, en lo que toca a los medios de la sociedad industrial, es cuantifi-cado por la razón del dominio, a la que agacha la cabeza. El “yo” entra en crisis, la vida del individuo “es como una arcilla plasmable sobre la cual se ejerce ocultamente la maestría formadora de manos que no son suyas.” Esto lo había desarrollado con sumo cuidado y detalle el filósofo königs-berguense en la primera parte de la Doctrina trascendental de los elementos, referente a La estética trascendental, la ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori: Sean cuales sean el modo o los modos con que un conocimiento se refiere a los objetos, la intuición es el modo por medio del cual el conocimiento se refiere inmediatamente a dichos objetos y es aquello a que apunta todo pensamiento en cuanto medio. Tal intuición únicamente tiene lugar en la medida en que el objeto nos es dado. Pero éste, por su parte, sólo nos puede ser dado [al menos a nosotros los humanos] si afecta de alguna manera a nuestro psiquismo. La capacidad (receptividad) de recibir representaciones, al ser afectados por los objetos, se llama sensibilidad. Los objetos nos vienen, pues, dados mediante la sensibilidad y ella es la única que nos suministra intuiciones. Por medio del entendimiento los objetos son, en cambio, pensados y de él proceden los conceptos. Pero, en definitiva, todo pensar tiene que hacer referencia, directa o indirectamente [mediante ciertas características], intuiciones y, por consiguiente, entre los humanos a la sensibilidad, ya que ningún objeto se nos puede dar de otra forma (Kant, 2004: 65).
El sujeto insatisfecho acaba por verse aplanado y reprimido por una incontrolable y sofocante generalidad. No obstante, la lógica del capital se impone; la astucia de la industria ha encontrado la respuesta al misterio relevando a la astucia de la razón o volviéndose, después de una analogía preliminar con la función racional, la anticipadora par excellence de todo aquello que el consumidor podría desear u obtener, pero ya no se trataría del deseo propio del consumidor, sino de un impulso prefabricado por la misma industria que pertenecería en su totalidad a ella. El esquematismo de la razón se ha visto rebasado por el esquematismo de la producción. Si la modernidad de Descartes, Malebranche, Leibniz, Berkeley y Locke, tanto de los racionalistas radicales como de los empiristas a ultranza, vio en la conciencia el origen de la realidad conclusa y marginada que devenía de la mente de Dios o de la del hombre; para el artesano de las masas, el fastuoso capital, la procedencia de todo está orientada por la dirección terrena de la producción. El individuo como acontecimiento singular se ha anulado, la sociedad totalizada margina su unidad, y hace del sistema un conglomerado anónimo que no propone ni inventa las formas de los valores de uso. La industria cultural propaga groseramente los valores del espíritu, neutralizándolos y privándolos de su excedente crítico-impugnador.
La obra juega, la técnica entra en un proceso judicial, traiciona y acusa, pero también sentencia, condena y castiga. El reconocimiento del esquema y su validez en el proceso de formación, representa toda la realidad de cualquiera de sus especificidades o detalles. El cálculo y la planificación hacen de lo inesperado, algo ya previamente conocido, el fin sabido de antemano. Cuando lo detalles de la obra se liberaban en manifestaciones desencadenadas, se exponía el desarrollo de un combate, el de la revolución contra la organización instituida. Con razón Adorno y Horkheimer han advertido que “la industria cultural se ha desarrollado con el primado del efecto, del exploit tangible, del detalle sobre la obra, que una vez era conductora de la idea y que ha sido liquidada junto con ésta” (Adorno/Hork-heimer, 1971:152). La industria cultural posee una totalidad que arremete contra el efecto armónico independiente de la música, contra el color particular sobrepuesto en un cuadro, contra la arquitectura de la novela, en favor de la ennoblecida penetración psicológica. Confirma el esquema, reconociendo exclusivamente los detalles, las trampas y los engaños.
La obra es reemplazada por la fórmula. Para la industria cultural, misma por la que pasa el mundo entero, el todo y las partes son idénticos. El criterio de la producción, que hemos destacado también en su carácter ontológico, adopta la añeja esperanza del espectador cinematográfico, para quien lo proyectado en la pantalla aparece como la construcción del espectáculo que tan sólo hace unos momentos había abandonado. Entre más completa e íntegra sea la reproductibilidad de los objetos empíricos por parte de la técnica, se simplifica más la tarea de engañar al espectador y manipularlo, es más fácil hacer creer que el mundo exterior es una prolongación inmediata de lo representado, ya no sólo una prótesis desmontable, sino una continuación de lo efectivamente real. Lo proyectado y lo real se confunden, y se hacen no sólo interdependientes, sino parte de un todo homogéneo y vuelto hacia sí mismo. La idea es volver a la vida y a los productos, en este caso, cinematográficos, indiferenciados e indistinguibles. “La atrofia de la imaginación y de la espontaneidad del consumidor cultural contemporáneo no tiene necesidad de ser manejada según mecanismos psicológicos. Los productos mismos […] paralizan tales facultades mediante su misma constitución objetiva” (Adorno/Horkheimer, 1971:153).
Es decir, la actividad mental del espectador desciende raudamente, cae de manera vertiginosa, mientras se apela a la intuición y se le exige una mayor velocidad en la recepción para producir una percepción a tono con la industria. El consumidor se enfrenta al problema de cumplir con el imperativo máximo de la industria cultural: deber adaptarse al mundo que ha transformado o degenerado para autoafirmarse autoconservándose, los medios son tomados por los fines y los fines por los medios. La capacidad para añadir algo a lo ya proyectado autónomamente vuelve a dejar al consumidor sin respuesta posible, ya que a su alcance estaría solamente la reacción, el padecer los productos de la industria cultural. Gracias a su motivación negativa, el potencial creativo del consumidor es inactualizable. La necesidad por agregar algo al universo saturado, uniforme y concluso que ha dado la industria, se olvida, quedando al servicio del valor que se autovalora. El producto cultural, así como el objeto estético, se han despegado del sujeto, ansiando una vez más conseguir su por tanto tiempo añorada autonomía.
El procedimiento industrial solventa una violencia secreta, procurando que su sociedad obre de la misma manera sobre la extendida humanidad. Es la formación de un gran ejército industrial donde el hombre no requiere más de una preparación especial o de una cualidad singular, ni siquiera necesita prestar atención; para poder consumir los productos de la industria cultural, el sujeto entra en un proceso de transformación y autoani-quilamiento, es el objeto experimental de la industria, y ésta a su vez reproduce a los hombres a imagen y semejanza del resultado o producto de aquélla metamorfosis.
La industria cultural posee un lenguaje especial, con una gramática específica y un vocabulario propios, esta visión del mundo contagia a todos los fenómenos, así como el lenguaje de la naturaleza, en la industria se va afirmando todo en la medida en que la perfección técnica ablanda la tensión entre lo representado y la vida diaria, la realidad cotidiana. Ver un film, ya no quiere decir sencillamente salir de la rutina semanal del trabajo, sino reingresar a la fábrica, es una efectiva extensión de la jornada laboral, como un eterno retorno a las máquinas, el acero y la fuerza despilfarradora, al sudor que produce la labor diaria y al cansancio que agobia, con la apariencia de ser la ideal y mejor salida para el progreso industrial y colectivo. Es cuando el deseo particular se confunde o intercambia con las intenciones generales o intereses capitalistas, y es así como la barbarie se estiliza, la civilización somete y la industria de-forma la realidad y la vida, imponiendo su mundo, sin comprender sus contradicciones inherentes. “En la industria cultural —señalan Adorno y Horkheimer—, la materia, hasta en sus últimos elementos, es originada por el mismo aparato que produce la jerga en que se resuelve” (Adorno/Horkheimer, 1971:157).
El estilo de la industria cultural es simultáneamente la negación del estilo. La tensión entre lo universal y lo particular ha desaparecido, quedando abierta para su identificación recíproca, su total conciliación y posible sustitución mutua. El concepto de estilo auténtico es en la industria cultural un equivalente estético de dominio. Los románticos concibieron la idea del estilo como coherencia puramente estética. “Los grandes artistas no fueron nunca quienes encarnaron el estilo en la forma más pura y perfecta, sino quienes acogieron en la propia obra al estilo como rigor respecto a la expresión caótica del sufrimiento, como verdad negativa” (idem).
Desde la Edad Media y el Renacimiento, el desarrollo de las artes ha provenido de un ciclo dinámico de violencia social que desde entonces se estratifica. La industria cultural es, pues, el nuevo demiurgo o la joven condena. Bástenos a continuación una cita in extenso que ejemplifica el caso de lo estético para corroborar la desgarradura con la que este fantasma a vejado a la humanidad: En toda obra de arte el estilo es una promesa. En la medida en que lo que se expresa entra a través del estilo en las esferas dominantes de la universalidad, en el lenguaje musical, pictórico, verbal, debería reconciliarse con la idea de la verdadera universalidad. Esta promesa de la obra de arte […] es a la vez necesaria e hipócrita. Tal promesa pone como absoluto las formas reales de lo existente, pretendiendo anticipar su realización en sus derivados estéticos. En este sentido, la pretensión del arte es siempre también ideología (Adorno/Horkheimer, 1971: 158).
Adorno y Horkheimer recuperan el discurso de Karl Marx al pensar en un equivalente potencial de la industria cultural: la ideología. Las ideas dominantes en una época son las ideas de una clase dominante. La industria cultural tiene bajo su dominio un conjunto de ideas que obedecen a la reproducción del capital que está bajo el poder de las clases dominantes. En oposición a Kant, Marx y Engels opinaban que el pensar se realizaba no en conceptos, sino en palabras. Los conceptos están siempre atados a las palabras, lo contrario se presentaba como una indeseable ilusión teológica. El habla determinante debía ser el habla práctica, aunque ésta estuviera dominada por el habla lingüística. Para el habla práctica, las significaciones de las palabras se estarían gestando en el trabajo, serían fruto de las relaciones sociales materiales, el habla lingüística se autonomiza al fundar las palabras sobre el lenguaje del tacto, de la vista, de los gestos, del oído, del gusto, etcétera. El habla lingüística termina dominando al habla práctica. Si la ideología de la clase burguesa vive del hecho de que la producción es capitalista, al amparo de este modo de producción todo se subsume bajo el proceso de mercantilización. Los individuos son sumergidos por la técnica, el poder del medio instrumental de producción. Marx fue enfático cuando reflexionó sobre el fenómeno de la cosificación, observó que las fuerzas productivas aparecían como fuerzas totalmente independientes y separadas de los individuos, como un mundo propio al lado de éstos; la única relación que aún mantenían los individuos con las fuerzas productivas y con su propia existencia, el trabajo, había perdido en ellos toda apariencia de actividad propia, su vida se conservaba, aunque disminuida. Las cosas, por tanto, han ido tan lejos, que los individuos necesitan apropiarse la totalidad de las fuerzas productivas existentes, no sólo para poder ejercer su propia actividad, sino, en general, para asegurar su propia existencia. Esta apropiación se halla condicionada, ante todo, por el objeto que trata de apropiarse, es decir, por las fuerzas productivas, desarrolladas ahora hasta convertirse en una totalidad y que sólo existen dentro de un intercambio universal. Así pasa con el lenguaje, se vuelve cosa instrumentalizada, se aliena (Cfr. Marx, 1958: 78-79).
Sin embargo, para Adorno y Horkheimer resulta tan diáfano el hecho de que deba existir por necesidad un dominio ideológico, la idea de resistencia es inexistente, el sueño de la modernidad finaliza, el Estado totalitario se levanta y derrumba, toda esperanza muere, la autoafirmación del mundo cualitativo se olvida, la única salida parece ser el arte y la poesía, el último reducto de la libertad. ¿No se tratará más bien de otro himno compuesto en honor del capital y su circulación, para curar su resfriado perentorio? Para Adorno, la identidad entre concepto y fenómeno es la cualidad principal de la ideología, su forma primaria, el nido originario del anhelo moderno, el momento en que la cosa y el concepto se identificaran. A diferencia del pensamiento dialéctico tradicional, Adorno cree en la dependencia de la identidad de la no identidad. La urgencia reside en emprender una crítica racional de la razón, y no optar por una razón demente y asesina. En lugar de filosofar sobre lo concreto se aventura a pensar desde lo concreto. El imperativo del arte se resumiría en crear una vida justa, hablando a favor de ella, de su contingencia, de su materialidad y su ser no-idéntico. El potencial mimético se desdobla sin atender al endurecimiento del esfuerzo conceptual.
El momento por el que la realidad trasciende es indisociable del estilo, ya no la armonía efectiva en la unidad entre la forma y contenido, como se supuso desde las Lecciones de Estética de Hegel y la doctrina historicista de los idealistas alemanes, sino en los atributos a partir de los que la discrepancia sobresale. La industria cultural absolutiza la imitación, se reduce a puro estilo y es desleal al secreto del estilo ofreciéndose incondicional-mente a la normatividad de la jerarquía social. Y la imitación, como algo externo, presupone lo que “el espinoso sujeto” tiene ante los ojos, ante sí, cuya dinámica copia, el principio de metamorfosis, de inmediato deja regado. En la mitad del camino se siembra la ideología ilustrada: la simulación del mundo. Elias Canetti interpretó a esta restringida versión de la metamorfosis como la única habitual en el detentador del poder hasta la actualidad (Cfr. Canetti, 1977:369) Adorno y Horkheimer han concluido que la cultura moderna es una no cultura, al pasar al dominio de la indus-tria, al convertirse en súbdito acomedido, sumiso y servicial del reino de la administración. Los sentidos de los hombres se clausuran y su vida transcurre contra reloj, su existencia se ha homologado al proceso de trabajo y a la jornada laboral, ése es su nuevo tiempo y nuevo espacio, que pronto nace demasiado viejo para poder vivir, y demasiado cerca de la muerte. Cualquier resistencia, al ser registrada en sus distinciones por la industria cultural, se le adhiere, empieza a formar parte de ella y termina por rendirle pleitesía. “Las masas tienen lo que quieren y reclaman obstinadamente la ideología mediante la cual se las esclaviza” (Adorno/Horkheimer, 1971:162).
Elementos irreconciliables de la cultura, tales como el arte y el divertimento, son reducidos mediante la subordinación terminal a un único y falso denominador: la totalidad de la industria cultural. La reproducción mecánica de lo bello se enfrenta a la reproducción inconsciente de lo bello, la repetición acaba por derrotarlo. Las innovaciones típicas del sistema consisten en los adelantos y perfeccionamientos de la reproducción masiva. El interés de los consumidores se dirige hacia la técnica y no precisamente hacia los contenidos severamente repetidos. Así es que, opinan Adorno y Horkheimer, “el poder social adorado por los espectadores se expresa con más validez en la omnipresencia del estereotipo realizada e impuesta por la técnica que en las ideologías viejas de las que deben responder los efímeros contenidos” (Adorno/Horkheimer, 1971:164). El juego que divertía se plantaba como un nuevo mundo, con tiempo y espacios otros, parecido al santuario o al ritual amoroso, a lo sagrado frente a lo profano. Lo que ha sucedido es que el principio lúdico se ha corrompido, como observó Cai-llois, “lo que era placer se constituye en idea fija; lo que era evasión en obligación; lo que era diversión en pasión, en obsesión y en causa de angustia” (Caillois, 1986:89).
El agente de esta corrupción no es el tramposo ni el jugador profesional, porque ellos aunque infringiendo las reglas o superándolas, permanecen en el juego. Haber contagiado al juego con la realidad fue precisamente lo que lo hizo enfermar. En la modernidad temprana todavía se podría soñarse en una hazaña que continúa realizándose en un cierto plano lúdico, es decir, conforme a convenciones preestablecidas, en una atmósfera y dentro de límites de tiempo que la separan de la vida corriente y que en principio la hacen sin consecuencia para ella, piénsese en el antifaz y en el carnaval. Sin embargo, el orden y la mesura pronto se impondrían a la efervescencia y licencia mismas y todo terminaría en cortejos, en batallas de flores, en concursos de disfraces (vid. Caillois, 1986:219).
La sociedad de la diversión y el juego se convierte en sociedad policíaca, que sustituye a la máscara del vértigo por el uniforme de la normalidad, con el indicio de autoridad que también es disfraz, pero oficial, permanente y legalizado. El individuo es ahora el representante y fiel servidor de una regla imparcial e inmodificable. El artista que entraba fácilmente en pánico se disfraza de funcionario, de burócrata vaciado de imaginación formando parte de una convención tácita. Entonces, ¿cómo puede haber arte después de sistemas tan antilúdicos como el totalitarismo? ¿Qué cultura es posible después de Auschwitz o los Gulag, por mencionar tan sólo dos genocidios sistematizados y patrocinados culturalmente? Parece que el objeto artístico ha palidecido, que su ingreso a las arcas de intercambio mercantil lo ha nublado. El arte tendría que comportarse de distinta manera que la mercancía, en primera instancia, haciendo justicia a las cualidades de la cosa, tomar distancia y aproximarse vital y materialmente al fenómeno, respetando su heterogeneidad. Para Adorno, el acertijo se revela en que si el pensamiento dialéctico intenta liberar al objeto de su identidad espuria consigo mismo, pero luego lo efectúa al interior de la concentración de la Idea absoluta, se tendría que desafiar a la identidad generalizada esquivando los baremos de lo absoluto por el estilo particular de hacer filosofía, salvando el hiato entre concepto y cosa.
El juego de la industria cultural viola y constriñe el juego de la diferencia. En el arte y a partir del arte se entrevé la opacidad armónica entre lo particular y lo universal. El quiasmo estético que Adorno trata de franquear está es la apelación a un sistema unitario y total como condición de posibilidad de esta fusión. La liberación del detalle podría parecer un retorno a la moderna subordinación global. Situando esta localidad espectral Adorno había puesto de manifiesto en las postrimerías de la década de 1940, que en el mundo ordenado, organizado y administrado del capitalismo tardío, la concepción freudiana del ego como médium entre dos polos, las pulsiones internas del ello y los límites externos del superego, habían dejado de operar correctamente. Slavoj Žižek observa, tomando a consideración esta referencia, lo siguiente: Lo que encontramos en la denominada personalidad narcisista actual es un pacto directo entre el superego y el ello a expensas del ego. La lección fundamental de los llamados “totalitarismos” es que los poderes sociales que están presentes en las exigencias del superego manipulan directamente las pulsiones obscenas del sujeto, eludiendo la instancia racional autónoma del ego (Žižek, 2002:81-82).
Las partes de una obra se emancipan, pero este separarse parece ilusorio, es una abstracción mítica que al responder finalmente a la unidad total de la obra, aparece para luego desaparecer de nuevo. Lo que pretende hacer Adorno, a decir de Terry Eagleton, es rehacer las relaciones entre lo total y lo particular tratando de encontrar en lo estético un impulso de reconciliación entre ambos que tal vez nunca se muestre, la obra de arte suspendería la identidad sin cancelarla (vid. Eagleton, 2006:426).
“La modernidad sentía una enorme simpatía por el abismo”, expresó en algún momento Thomas Mann. La fuerza de la industria cultural radica en su unidad con la necesidad producida y no en la problemática con ésta, por la omnipotencia o por la impotencia. La racionalidad de la industria cultural es de tipo instrumental, donde todo pensamiento emancipatorio parece tan solo una cruel ironía, e incluso su contraria autorepresión. La diversión es la extensión del trabajo bajo el capitalismo tardío. La mecanización adquiere un poder ilimitado sobre el hombre, justo en su tiempo libre y la recreación de su felicidad, determinando y fomentando así la elaboración de los productos para su distracción. Sin embargo, el hombre no puede acceder más que a las copias y a las reproducciones del proceso de trabajo mismo.
El divertimento surge del intento fallido del hombre por escapar al proceso de trabajo en la fábrica y en la oficina, donde tendría que adecuar el ocio al negocio. El espectador se emancipa del trabajo propio, cediendo sus sentidos, su gusto, su reflexión y su esfuerzo intelectual que en busca del complejo placer es abandonado y sustituido por el aburrimiento. La industria cultural reprime y sofoca. El placer de la violencia amanece en las pupilas de los cinéfilos o de los amantes de la televisión, la violencia se vuelve contra el espectador, se transita de la diversión a la tensión. La cultura produce basura, “diversidades de nadas”, montones de “eso” como la Coca Cola, que puesta en circulación por la industria de la diversión, eterniza la ideología de la gran individualidad, la persona se instaura sobre el mundo, otorgando la hipnosis autoritaria la victoria a su autonomía sedienta, pero que quiere seguir así para poder sufragar su consumo. La industria cultural decepciona constantemente a sus consumidores respecto a aquello que les promete, pues el placer siempre pospone las cosas, nunca está precisamente en el gozo irredento de éstas.
El proyecto estético se desvió cruelmente al absolutizar la sensación, aunque para Adorno éste no deba ser abandonado, a pesar de que sus términos de referencia hayan sido manipulados por el fascismo y las sociedades masificadas (vid. Eagleton, 2006:423). El balance parece fatal y no optimista cuando nada más puede ser anticipado, aquí es donde brilla el sentido de las proposiciones de Adorno y Horkheimer, cuando la dialéctica de la Ilustración resplandece encegueciendo, y es justamente el momento en que “la razón tecnológica ha prevalecido sobre la verdad.” Sin embargo, el propio Adorno sostiene todavía que el arte, como antorcha principal y restante de resistencia, es el único medio que le queda a la verdad, en una época de sufrimiento y terror incomprensibles. Sucede como en el Frankenstein o el Moderno Prometeo (1818), de Mary Shelley. Pregunto no obstante: ¿cuántos monstruos más habremos de revivir?
Este artículo fue resultado de los trabajos de investigación realizados en el marco del proyecto papiit in-305411, “La hermenéutica como herramienta metodológica para la investigación en ciencias sociales y humanidades”, bajo la responsabilidad de la Dra. Rosa María Lince Campillo, y del proyecto papiit in-302912, “El estudio de la relación arte y poder a la luz de la hermenéutica”, bajo la responsabilidad del Dr. Fernando Ayala Blanco. Ambos proyectos apoyados por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM.