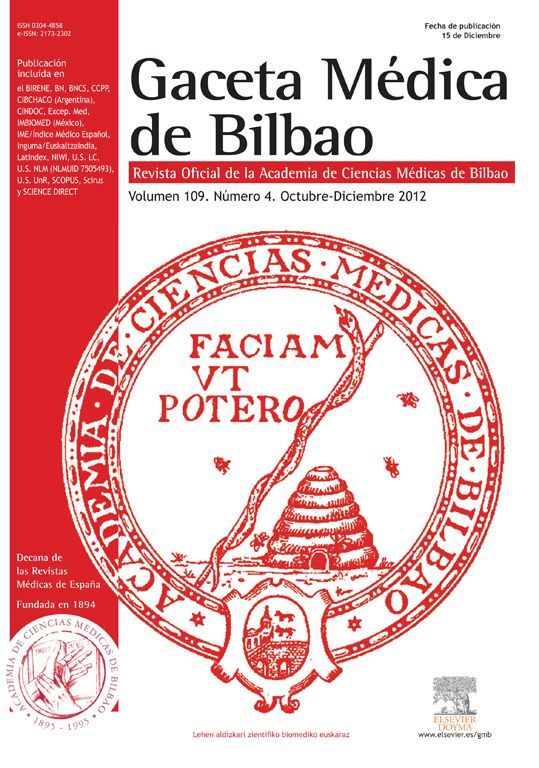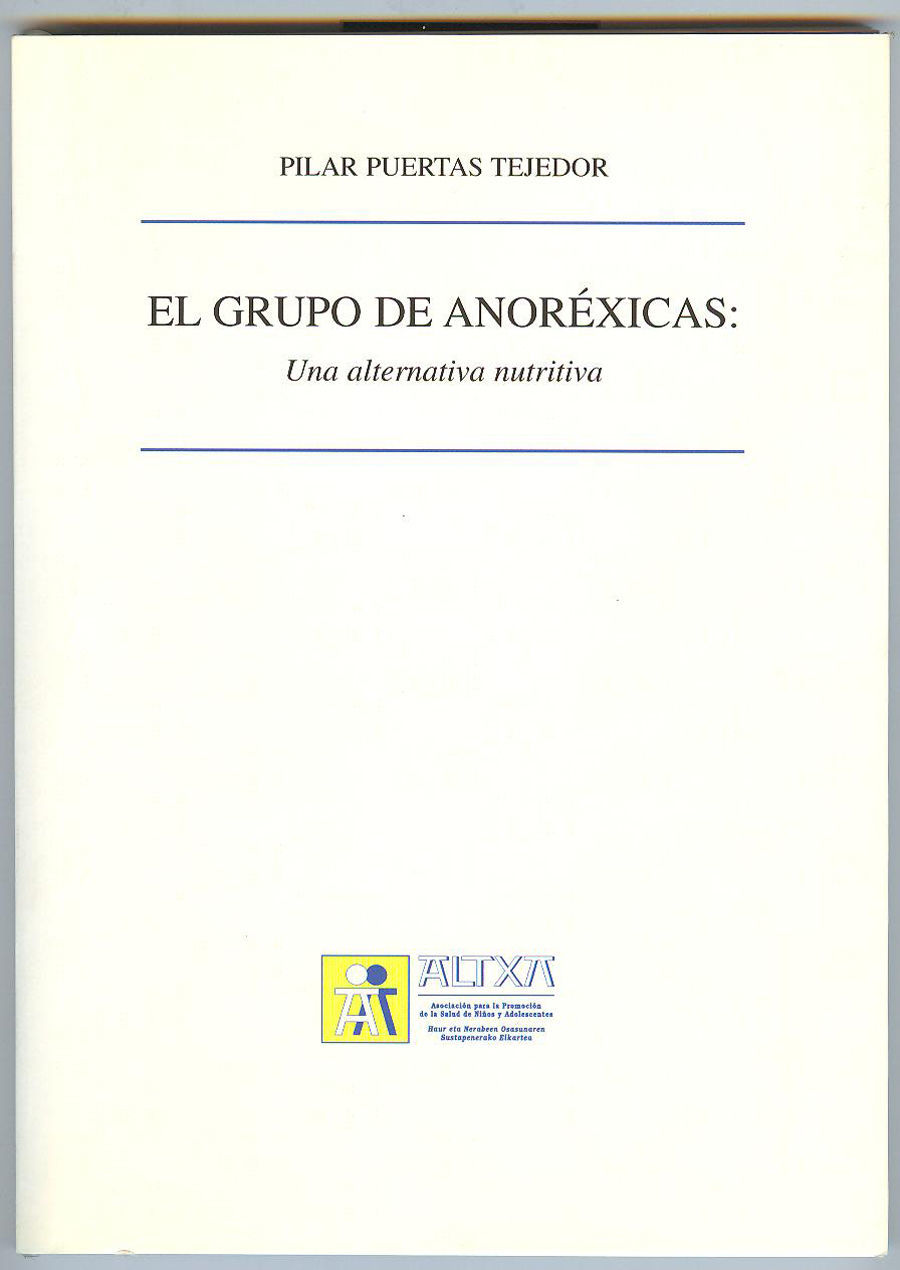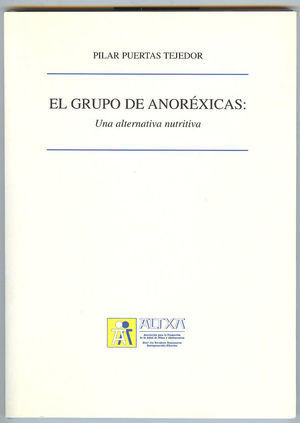La primera vez que oí hablar de la anorexia nerviosa fue en 1971. Yo tenía 20 o 21 años. Estudiaba en Valladolid y, en una sesión clínica, el Dr. Ismael Navarro (q.e.p.d.), médico neurólogo adjunto a la cátedra del profesor Olegario Ortiz Manchado, presentó horrorizado el caso de una joven que había fallecido de un panhipopituitarismo. Nunca antes habíamos oído hablar de una fenomenología semejante, y nos resultaba muy difícil comprender cómo había gente de nuestra edad capaz de dejarse morir de inanición.
A lo largo de mi vida profesional como internista hospitalario, tuve oportunidad de atender 3 casos de anorexia nerviosa. Dos eran mujeres, una joven y otra talludita, y el otro paciente era un varón.
Sólo el caso de la paciente más joven resultó exitoso. La mejoría implicó un largo proceso de psicoterapia individual y familiar, a cargo de especialistas con formación psicoanalítica.
Por aquella época, la actitud de la medicina y de los médicos consistía en hospitalizar a los pacientes, separarlos de su entorno familiar y engordarlos a la fuerza con sonda nasogástrica, nutrición parenteral, etc.
Era el triunfo momentáneo del equipo médico que iba encaminado a un fracaso estrepitoso en cuanto el paciente salía del hospital y volvía a dejar de comer.
Paradójicamente, el más fuerte siempre resultaba ser el paciente. Es por ello que la Escuela de Milán, con Mara Selvini a la cabeza, propuso la estrategia de declararse down, palabra inglesa que significa ‘derrotado’, ‘impotente delante de los pacientes’. Declararse down implicaba dejar a los pacientes que hiciesen, respecto de su conducta alimentaria, lo que quisieran.
Esta impotencia frente a la fuerza de la omnipotencia de los pacientes tampoco funcionó; entre otras cosas, porque es muy difícil que un médico contemple inerte un suicidio de estas características.
Lo más escandaloso de la anorexia es que nos coloca brutalmente delante de una organización psíquica dirigida hacia la muerte. Pero una muerte que, a diferencia de la melancolía, no es ni deseada ni vislumbrada, pero que a veces ocurre.
Así como en la melancolía la célebre fórmula de Freud que sentencia: «La sombra del objeto cae sobre el Yo» es lo exacto, en el caso de la anorexia lo correcto sería decir: «La sombra del ideal del Yo cae sobre el Yo».
Es apasionante para un clínico adentrarse en el enigmático, hermético y complejo mundo de estas y, ocasionalmente, estos pacientes. Un enigma y complejidad que, si no llegamos a entenderlos en su dimensión psicoanalítica, provoca una ruptura traumática en el fenómeno transferencial, que en consecuencia nos aboca a la imposibilidad terapéutica.
Aquí la asimetría del poder de la medicina paternalista nunca funciona, porque la ventaja la tiene el paciente.
Hace poco más de 2 años, desde la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, y en colaboración con las universidades del País Vasco, de Deusto, y los Departamentos de Educación y Sanidad del Gobierno Vasco, tuve ocasión de organizar unas jornadas con el título: «Anorexia, bulimia, salud y juventud».
Reunimos a profesionales que trabajan en este arduo mundo, entre ellos a la persona que nos ha convocado hoy aquí, para ponderar su labor, que presenta en forma de libro, cuyo título es una intencionada —bien intencionada— metáfora: El grupo de anoréxicas: una alternativa nutritiva.
También tiene su sentido la preciosa «postal», a modo de invitación, que reproduce un cuadro titulado: La aflicción, cuyo autor es don Donato Puertas, padre de Pilar, al que tuve la suerte de conocer como persona y como artista; aunque desgraciadamente el privilegio me duró muy poco.
Ella define su trabajo como un viaje hacia lo desconocido. Probablemente así fue. Pero conociendo a Pilar, estoy convencido de que los preparativos de este viaje se hicieron con el máximo rigor. Otra cosa es que a lo largo de su andadura hubiese que cambiar el rumbo, improvisar como dice ella.
Un viaje de estas características, visto lo visto o leído lo escrito, sólo lo puede llevar a buen puerto alguien como Pilar Puertas. Créanme que el jueguecito de la palabra con el apellido es pura casualidad.
En efecto, hace falta tener unos profundos conocimientos psicoanalíticos, mucha doctrina en el cerebro y mucho oficio a las espaldas para salir airosa ella, sus pacientes y sus familiares de una aventura que, a priori, constituía un reto contratransferencial.
A partir de ayudarles a vivenciar el sufrimiento depresivo que presentan —la depresión clandestina, expresión muy afortunada—, venciendo poco a poco el atrincheramiento defensivo, metaforizando lo que la comida significa para ellas, la psicoterapeuta Pilar Puertas, con una paciencia y un amor infinitos, va rehabilitando en las pacientes su capacidad de establecer cauces comunicativos y afectivos hacia el exterior, hasta conseguir muy lentamente que la adicción del trastorno alimentario —una auténtica militancia o ascetismo del hambre— se vaya extinguiendo y que el vacío interno que queda se rellene con una nutrición afectiva (otra expresión afortunada).
Una tarea muy difícil, agotadora, que tiene el mérito adicional de haberse logrado en una institución pública, el Hospital de Basurto, que albergó y apoyó la experiencia.
Gracias Pilar por darnos la oportunidad de conocer de cerca y de primera mano un trabajo tan ímprobo, que me ha servido además para corroborar la máxima unamuniana de qué «sólo los apasionados llevan a cabo obras verdaderamente duraderas y fecundas».
Todo un ejemplo. Siento envidia del orgullo que sentirán Valeria, Diego y el resto de tu familia. Siento también el guiño que don Donato nos estará haciendo desde el cielo en estos momentos.
Nada más, muchas gracias por su atención.