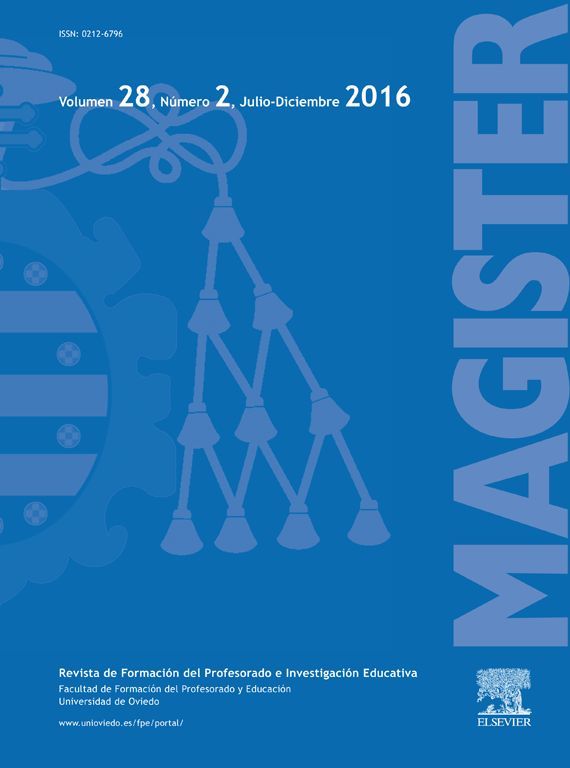El artículo recoge las percepciones de 143 profesores de Educación Primaria sobre el desarrollo moral docente; 45,5% hombres y 54,5% mujeres. Se realizó un muestreo aleatorio sistémico, con validez y fiabilidad que aportaron garantía de confiabilidad al instrumento.
Se trata de un estudio de tipo transversal, descriptivo-inferencial. El estudio descriptivo determinó: media, mediana y desviación típica totales ( X¯=3,549, Md=3,558 y α=0,329), con una distribución próxima a la normalidad de la curva y un acuerdo moderado en las opiniones; un muestreo inferencial, integrado por diferencia de medias (t de Student y ANOVA de una vía) para determinar si hay diferencias significativas entre las opiniones de los informantes, en función de sus características o situaciones.
Los resultados han mostrado que se ha de consolidar el posicionamiento moral ante lo que transciende a lo personal, contrarrestar el ejercicio de un poder que supone dominio sobre el «otro» y facilitar la autodirección para desarrollar una moral autónoma, que facilite la coherencia entre el juicio y la acción moral.
No hay diferencias significativas en las opiniones de los informantes en función del sexo, la edad o la cultura del centro, evidenciándose una relación entre el desarrollo moral docente y la acción en el aula.
This article gathers the perceptions of 143 teachers of Primary Education in Spanish schools about their moral teaching development; 45.5% men and 54.5% women. A systematic random sampling was conducted, providing an assurance of validity and reliability to the instrument.
This work represents a descriptive and explanatory cross-sectional study determining: means, medians and typical deviations (X¯=3.549, Md=3.558 and α=0.329), showing a distribution close to the normal curve and a moderate agreement in the opinions; inferencial sampling integrated by: mean differences (Student's t-test and ANOVA variance) to identify if there are significant differences between the informants’ opinions, depending on their characteristics or situations.
Results have demonstrated that we must take a moral stance instead of our own personal one, we must counteract the exercise of power as it only involves having dominion over the other person, and we must enable self-management in the classroom in order to develop an autonomous moral which will result in a high level of coherence between judgement and moral action.
No major differences between the informants’ opinions were identified according to gender, age or school culture, which provided clear evidence in the relationship between moral development and teaching in the classroom.
La dimensión moral de la educación es expresión histórica de la praxis social, de la reflexión y de los intereses de la sociedad, razón por la que la educación moral debe establecer representaciones que expresen estructuras del mundo mediante conexiones coherentes de conceptos e imágenes, vinculados a principios de valor y a ideas morales que dan razón de la conducta de un individuo o de una comunidad, términos en los que se ha expresado Yurén (2014) y que Mínguez Vallejos y Hernández Prados (2013) han concretado: «La relación educativa apropiada en la pedagogía de la alteridad es la acogida del otro-educando en todo lo que es y cómo es» (p. 201).
La formación del ser humano está determinada por la «integridad» e «integralidad» de la persona. Cuando aludimos a estos 2 términos, lo hacemos atendiendo a: …la integridad entendida como la imposibilidad de separar las dimensiones de la corporeidad en compartimientos únicos, al verificar que todas ellas mantienen una relación sistémica; la integralidad asumida como la capacidad de construir vínculos y relaciones relevantes entre el conocimiento y las dimensiones de la corporeidad (Corredor Torres, 2015, pp. 52-53).
La indisociable unidad del ser humano en su formación elude el relativismo moral, no solo porque no es referente de nada, sino porque erosiona el estado moral de los ciudadanos, su posicionamiento ante la vida, y toda posibilidad de construir una comunidad educativa con sentido ético, de ahí la importancia de la moral en el contexto social, ya que responde a un marco básico de conducta personal que, al ser común al de otras personas, permite desarrollar el sentido ético, en la medida que de los postulados compartidos surgen prácticas aceptadas, que inciden en el comportamiento de un grupo de personas.
La moral de cada docente se manifiesta mediante acciones que se evidencian en el entorno de su existencia, siendo en el ámbito educativo donde el quehacer docente se vincula con el actuar ético, materializado en el ámbito de una realidad cultural compartida, la del centro docente.
La formación moral no consiste exclusivamente en aportar referencias o ideas, pues siendo necesarias, es preciso conjugar compromiso con acción, que redunda en el enriquecimiento de nuestro ser práctico. Ejercer la dimensión ética de la vida supone la práctica de valores en la comunidad moral de pertenencia. Es la experiencia de la persona en esa comunidad moral la que permite su desarrollo ético, basado en un proceso de socialización, fundamentado en valores compartidos y ejercitados.
El centro educativo contribuye al desarrollo del juicio moral del maestro, en cuanto que le permite reflexionar sobre sus acciones, disposiciones favorables y valores que sustentan una práctica docente congruente, basada en la relación con los «otros», que integran y comparten la cultura institucional, de ahí la importancia que adquiere el crecimiento del juicio moral del profesor como referente y organizador de las acciones formativas destinadas a los alumnos, reforzadas por las mediaciones que generan la cultura y las «presencias reales» que las desarrollan y refuerzan, valorando siempre el incremento de la autonomía del alumno para tomar decisiones, ya que «una de las peores patologías de la relación educativa consiste en querer prolongar la situación de dependencia» (Esteve Zarazaga, 2010, p. 130), reflexiones que nos adentran en la búsqueda de referentes relevantes que avalen las percepciones que tenemos sobre el desarrollo del juicio moral docente, así como los resultados de la presente investigación.
Revisión de la literaturaEl desarrollo del juicio moral plantea al maestro un compromiso con los valores universales, por lo que la reflexión sobre su concepción moral se ha de plantear qué posicionamiento tiene ante lo que transciende a lo personal. Se han llevado a cabo estudios sobre la morfología del juicio moral, en los que se abordan los valores epistémicos relativos a la actividad de los maestros, a través de la reflexión que hay en sus decisiones pedagógicas, vinculando el ejercicio del juicio moral con el de la habilidad técnica, el conocimiento didáctico-pedagógico y la prudencia en el obrar docente (Gholami, 2011; Nucci, Ceane y Powers, 2015; Proios, Athanailidis y Arvanitidou, 2011; Sauer, 2012). Mínguez Vallejos (2014) relaciona ese universalismo a la atención a la demanda del «otro»; Soria, Sciolla y Beltramone (2015) proponen el contexto escolar como espacio de relación entre universalidad y particularidad. Otras investigaciones han relacionado identidad profesional docente con su repercusión en el desarrollo del juicio moral (Goodwin y Kosnik, 2013; Margolin, 2011; Williams y Power, 2010).
La satisfacción personal también queda vinculada con el desarrollo del juicio moral de los docentes, de modo que el ejercicio del poder y los comportamientos hedonistas pueden generar juicios y comportamientos disruptivos, «moral situacional» (Bishop, 2009; Herman y Hillix, 1994). Al ser la moral un saber adquirido, se ubica en un contexto y se ejercita de modo situado en el ámbito de un grupo, de ahí la importancia de una moral autónoma, fundamentada en la centralidad de creencias compartidas, razón por la que el profesorado asume una mayor responsabilidad respecto a la educación moral en ámbitos culturales más comprometidos con los valores (Thornberg y Oğuz, 2016); cuando esto no sucede se ve afectado el ser práctico del alumnado, dando lugar a un «debilitamiento de la voluntad de los estudiantes ante la dificultad» (White, 2015, p. 128).
Un tercer aspecto a considerar es la autodirección, relativa al desarrollo moral de los docentes; es decir, a su pensamiento sobre su libertad de acción. El autocontrol de un profesor va a mediar su relación con las personas próximas, conexión que debe articularse en la autonomía; en caso contrario, sus iniciativas van a estar determinadas total o parcialmente (Austin et al., 2011; Weir, 2012).
El modo en que el profesorado plantea su vida, evidencia su dimensión moral, punto de partida para reflexionar sobre su identidad, no solo en cómo aborda cuestiones fenoménicas, sino, sobre todo, en cómo orienta la formación de nuevos proyectos de vida. Transcender en los procesos formativos de lo contingente a la centralidad ontológica de la persona genera respuestas que demanda la sociedad de las oportunidades vitales. Ello sucede cuando los maestros se sienten miembros de la comunidad de aprendizaje a la que físicamente pertenecen, ya que «el concepto de comunidad es básico para asegurar el desarrollo moral: desde la comprensión de la actuación moral y de las normas morales, hasta su efectiva puesta en práctica, están condicionadas socialmente» (García de Madariaga, 2009, p. 34), orientación compartida por Eskine, Kacinik y Prinz (2011); Eskine, Kacinik y Webster (2012); Sorokin, Araujo, Zweibel y Thompson (2011); Willemse, Dam, Geijsel, van Wessum y Volman (2015).
El profesorado evidencia su concepción de educación moral a través de su conducta, apoyada en la relación formativa que vincula a maestro y estudiante (Soriano Ayala, 2004). En el vínculo que surge entre educador y educando, el currículum, entendido como propuesta y como práctica, desempeña un papel fundamental en la formación del desarrollo moral de los docentes, no solo por lo que pueda aportar, sino por el posicionamiento del profesor ante un instrumento de su potencialidad teórico-ideológica, que muestra la centralidad del pensamiento docente (Bolívar, 1998).
La identidad profesional docente y el desarrollo de la autonomía moral se encuentran estrechamente vinculados, en la medida que la capacidad de discernimiento de la segunda implica el ejercicio de la centralidad y la autonomía que supone enjuiciar categorías identificativas, generando una relación de circularidad que se retroalimenta continuamente, de ahí la importancia de la escuela como ámbito de convivencia donde experimentar posibles respuestas que se puedan dar éticamente hablando (Menin y Zechi, 2010).
Atendiendo a las reflexiones previas que se han planteado, se define el siguiente problema de investigación: ¿qué percepción tiene el profesorado de Educación Primaria sobre el nivel de desarrollo del juicio moral de los docentes y sobre el desempeño del mismo?
Objetivos e hipótesis de investigaciónObjetivo general de la investigación- •
Conocer la percepción del profesorado de Educación Primaria sobre el nivel de desarrollo del juicio moral de los docentes de dicha etapa educativa.
- •
Conocer la percepción del profesorado informante sobre el desarrollo moral docente del profesorado de Educación Primaria, en relación con cada una de las 3 dimensiones planteadas en la escala.
- •
Determinar el desempeño que realiza el profesorado de Educación Primaria de su desarrollo moral mediante el ejercicio del juicio y el desempeño cotidiano, materializado en conductas.
En función de los objetivos propuestos, se espera que haya diferencias estadísticamente significativas en las opiniones del profesorado consultado respecto al desarrollo moral docente y a sus 3 dimensiones analizadas: posicionamiento moral ante lo que transciende a lo personal, ejercicio del poder y del hedonismo y autodirección, atendiendo al sexo, al tipo de centro en el que trabajan y a los años de dedicación a la enseñanza, diferencias que según los estudios de Barba (2002) solo se manifiestan en algunos de los estadios evolutivos del razonamiento moral que define Kohlberg, y en determinados contextos.
Las reflexiones precedentes confirman que el desarrollo moral docente es de vital importancia en el ejercicio de la actividad formativa, ya que la relación entre reflexión del profesorado, autoexigencia en su formación profesional y el compromiso ético, de vital importancia en la escuela, quedan determinados por el desarrollo moral docente, que permite concebir la formación como un proceso dinámico que supera lo meramente técnico y profundiza en las situaciones de la práctica (Imbernón, 2007), razón por la que es relevante conocer la percepción de los informantes sobre el desarrollo moral docente y sobre su incidencia en las aulas, y si esa percepción se ve influida por las situaciones personales e institucionales del profesorado.
MétodoContexto y participantesSe parte de una población de 335 maestros y maestras que, después de un muestreo aleatorio sistémico, aportó una muestra de 143 profesores (Castañeda, 2002), que mostraron sus percepciones sobre el desarrollo moral del docente. La distribución de los participantes, en función de las variables descriptivas, fue: sexo: hombres (n=64, 44,8%), mujeres (n=79, 55,2%); tipo de centro: público (n=103, 72,0%), concertado (n=35, 24,5%), privado (n=5, 3,5%); años de dedicación a la enseñanza: menos de 5 años (n=18, 12,6%), entre 5 y menos de 10 años (n=17, 11,9%), entre 10 y 15 años (n=23, 16,1%), más de 15 años (n=85, 59,4%).
Instrumento de recogida de informaciónSe elaboró una escala tipo Likert porque cumple con objetividad la función clave de servir de nexo de unión entre los objetivos de la investigación y la realidad de la población estudiada (De Lara Guijarro y Ballesteros Velázquez, 2007). La escala se planteó con 5 opciones de respuesta: totalmente en desacuerdo (TD=1); en desacuerdo (D=2); moderadamente de acuerdo (MA=3); de acuerdo (A=4), y totalmente de acuerdo (TA=5).
Validez y fiabilidadValidez de contenidoDoce expertos valoraron la pertinencia de los 50 ítems de la escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo) para conocer la pertinencia de los ítem para medir lo que se quiere valorar, así como la adecuación de la redacción a los informantes a los que van dirigidos, planteando sugerencias de mejora en la redacción de 12 ítems y suprimiendo 5, quedando la escala reducida a 45 ítems.
Validez de constructoSe aplicó la técnica multivariante de análisis factorial para reducir, estandarizar y validar la información recogida en el cuestionario. El análisis factorial se ha realizado mediante el procedimiento de componentes principales con fines exploratorios. La determinación de la cantidad de factores se ha elaborado según el criterio de raíz latente de Kaiser-Meyer-Olkin. Posteriormente se ha aplicado la rotación varimax –máxima varianza– con normalización de Kaiser. La prueba de esfericidad de Bartlett confirma la existencia de factores subyacentes en la matriz de datos; debido al alto nivel de significación obtenido, los resultados garantizan la estabilidad de la escala (tabla 1).
La solución definitiva del análisis factorial contiene 3 factores, que integran 26 ítems y explican un porcentaje de varianza del 37,317%, con un índice de discriminación de 0,6 (tabla 2).
Resumen estadístico de la solución factorial definitiva, después de la rotación
| Dimensiones | Varianza explicada por factor | Ítems que integran cada factor |
|---|---|---|
| F-1: Posicionamiento moral ante lo que transciende a lo personal | 19,567% | 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| F-2: Ejercicio del poder y del hedonismo | 8,889% | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| F-3: Autodirección | 8,861% | 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 |
| Varianza total explicada | 37,317% |
Se determinó la estabilidad de la escala para valorar si se obtienen resultados similares cuando es aplicada a una misma persona en diferentes ocasiones y en condiciones semejantes (fiabilidad). El alfa de Cronbach respecto a la totalidad de la escala es de 0,928. La prueba de las 2 mitades aporta resultados elevados que equilibran ítems impares y pares, alfa de 0,823 y 0,875, respectivamente. El alfa de la escala si se elimina un ítem obtuvo el siguiente intervalo: ítem 41, 0,914>0,907, ítems 28, 37, 46, 50, 51, 52; no se suprimió ningún ítem, ya que en ningún caso el alfa obtenido superó en su valor al de la totalidad, quedando la escala integrada por los 26 ítems definidos en la validez de constructo.
Análisis de datosSe ha realizado un estudio descriptivo-exploratorio, de carácter transversal, mediante procedimiento de encuesta, que ha permitido determinar la percepción del profesorado de Educación Primaria sobre el desarrollo moral de los docentes de esta etapa.
Se ha trabajado con frecuencias y porcentajes; medidas de tendencia central –media y mediana– para determinar el posicionamiento de las opiniones de los informantes respecto a la normalidad de la curva; la medida de dispersión empleada ha sido la desviación típica, para conocer la concentración-dispersión de las opiniones de los encuestados en relación con el promedio facilitado por la mediana (Pérez Juste, 1998).
El análisis exploratorio se concretó en un contraste de hipótesis mediante pruebas paramétricas, ya que la variable cuantitativa de la investigación cumple con el criterio de normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de varianzas (prueba de Levene), siendo en ambos casos p>0,05 y, por tanto, H0 → μ1=μ2.
Se aplicó la t de Student para muestras independientes a la variable categórica dicotómica «sexo» y el ANOVA de una vía para determinar las variables continuas de intervalo tipo de centro y años de dedicación a la enseñanza (Aron y Aron, 2001; Morales Vallejo, 2012). Los análisis estadísticos se realizaron mediante el programa Statistical Package for the Social Sciences, versión 23, de IBM, imputando los casos perdidos mediante regresión lineal, ya que el porcentaje en las variables ítem no ha superado en ningún caso el 10%. Se halló la potencia estadística, d de Cohen (β−1), para conocer la probabilidad que hay en el contraste de hipótesis de rechazar la hipótesis nula falsa y conocer las posibilidades de extrapolar los resultados a otras investigaciones
ResultadosFrecuencias y porcentajesLos informantes se sitúan en torno a moderadamente de acuerdo y acuerdo respecto a: posicionamiento moral ante lo que transciende a lo personal (MA=48,95% y A=46,85%; total 95,80%); ejercicio del poder y del hedonismo, que también se concreta en torno a estas 2 opciones de respuesta (MA=37,76% y A=58,74%; total 96,50%), y autodirección, que evidencia opciones de respuesta similares (MA=67,13% y A= 29,37%; total 96,50%). En relación con la totalidad, se distribuye entre MA=54,50% y A= 44,80%) (tabla 3 y fig. 1).
Frecuencias y porcentajes de la opinión de los informantes
| Dimensiones | Frecuencias | Porcentajes |
|---|---|---|
| Dimensión-1: Posicionamiento moral ante lo que transciende a lo personal | ||
| Totalmente en desacuerdo | 1 | 0,70% |
| En desacuerdo | 2 | 1,40% |
| Moderadamente de acuerdo | 70 | 48,95% |
| De acuerdo | 67 | 46,50% |
| Totalmente de acuerdo | 3 | 2,45% |
| Dimensión-2: Ejercicio del poder y del hedonismo | ||
| Totalmente en desacuerdo | 1 | 0,70% |
| En desacuerdo | 0 | 0,00% |
| Moderadamente de acuerdo | 54 | 37,76% |
| De acuerdo | 84 | 58,74% |
| Totalmente de acuerdo | 4 | 2,79% |
| Dimensión-3: Autodirección | ||
| Totalmente en desacuerdo | 0 | 0,00% |
| En desacuerdo | 5 | 3,49% |
| Moderadamente de acuerdo | 96 | 67,13% |
| De acuerdo | 42 | 29,37% |
| Totalmente de acuerdo | 0 | 0,00% |
| Totalidad | ||
| Totalmente en desacuerdo | 1 | 0,70% |
| En desacuerdo | 0 | 0,00% |
| Moderadamente de acuerdo | 78 | 54,54% |
| De acuerdo | 64 | 44,75% |
| Totalmente de acuerdo | 0 | 0,00% |
Las opiniones de la muestra se orientan hacia moderadamente de acuerdo (MA=3) y de acuerdo (A=4), con un nivel razonable de aproximación a la simetría de la curva, diferencias entre la media y la mediana en las 3 dimensiones y respecto a la totalidad reducidas (D1/3,544−3,500=0,044; D2/3,707−3,625=0,082; D3/3,397−3,375=0,022; Dt/3,549−3,558=−0,009); consiguientemente, las medias no están afectadas por valores extremos y se aproximan razonablemente a una distribución cercana a la normalidad de la curva, orientándose la asimetría hacia la zona baja de la distribución.
La dispersión en las 3 dimensiones de la investigación y respecto a la totalidad no es elevada (α1=0,62; α2=0,436; α3=0,442; αt=0,327), máxima desviación típica posible (α=2), oscilando las valoraciones de los informantes entre moderadamente de acuerdo y de acuerdo (tabla 4).
Medidas de tendencia central y dispersión
| Dimensiones de la variable cuantitativa | Media | Mediana | Media−mediana | DT | Media±DT |
|---|---|---|---|---|---|
| D-1. Posicionamiento moral ante lo que transciende a lo personal | 3.544 | 3.500 | 0.044 | 0.462 | 4.006/3.082 |
| D-2. Ejercicio del poder y del hedonismo | 3.707 | 3.625 | 0.082 | 0.436 | 4.143/3.271 |
| D-3. Autodirección | 3,397 | 3,375 | 0,022 | 0,442 | 3,839/2,955 |
| D-t. Totalidad | 3,549 | 3,558 | −0,008 | 0,327 | 3,876/3,222 |
No se han observado diferencias estadísticamente significativas en la prueba t de Student, de diferencia de medias, en las 3 dimensiones de la variable dependiente, respecto a la variable cuantitativa sexo (D1, t(141)=0,210, p=0,834>0,05; D2, t(141)=0,380, p=0,704>0,05; D3, t(141)=−0,457, p=0,649>0,05), ni tampoco respecto a la totalidad (T(5,230)=1,314, p=0,196>0,05); por consiguiente, no se cumplen en ningún caso las hipótesis alternativas planteadas (H1: μ1≠μ2), y sí las hipótesis nulas (H0: μ1=μ2). La potencia estadística indica que si hay efecto no es detectado ([β−1]=0,050), respecto a la totalidad (tabla 5).
Análisis de diferencia de medias en función del sexo (t de Student)
| Dimensiones de la variable cuantitativa | Hombre, X¯±α | Mujer, X¯±α | t(gl) | p | (β−1) |
|---|---|---|---|---|---|
| D-1. Posicionamiento moral ante lo que transciende a lo personal | 3,55±0,515 | 3,53±0,417 | t(1410)= 0,210 | 0,834 | 0,067 |
| D-2. Ejercicio del poder y del hedonismo | 3,72±0,485 | 3,69±0,395 | t(141)=380 | 0,704 | 0,138 |
| D-3. Autodirección | 3,37±0,467 | 3,41±0,423 | t(141)=−0,457 | 0,649 | 0,062 |
| D-t. Nivel de desarrollo del juicio moral del profesorado (totalidad) | 3,89±0,515 | 3,80±0,213 | t(40,230)=1,314 | 0,196 | 0,050 |
La diferencia en los años de experiencia profesional del profesorado no determina la percepción de los encuestados sobre el desarrollo moral docente, respecto a las 3 dimensiones definidas, ni respecto a la totalidad de la escala en el nivel de desarrollo del juicio moral (D1, F(3)=0,851, p=0,468>0,05; D2, F(3)=0,541, p=0,956>0,05; D3, F(3)=0,541, p=0,655>0,05; Dt, F(3)=0,502, p=0,681>0,05), posicionándose las percepciones en torno a moderadamente de acuerdo y de acuerdo. Los resultados indican que en ningún caso se cumple la hipótesis alternativa (H1: μ1≠μ2), aceptándose la hipótesis nula (H0: μ1=μ2). La potencia estadística indica que si hay efecto no es detectado ([β−1]=0,142), respecto a la totalidad (tabla 6).
Análisis de varianza en función de los años de experiencia profesional
| Dimensiones de la variable cuantitativa | Menos de 5 años, X¯±α | 5-10 años, X¯±α | 11-15 años, X¯±α | +15 años, X¯±α | F(gl) | p | (β−1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1. Posiciona-miento moral ante lo que transciende a lo personal | 3,58±0,371 | 3,37±0,637 | 3,56±0,530 | 3,56±0,419 | F(3)=0,851 | 0,468 | 0,143 |
| D-2. Ejercicio del poder y del hedonismo | 3,72±0,381 | 3,65±0,647 | 3,72±0,421 | 3,70±0,407 | F(3)=0,106 | 0,956 | 0,180 |
| D-3. Autodirección | 3,43±0,275 | 3,38±0,641 | 3,49±0,340 | 3,36±0,450 | F(3)=0,541 | 0,655 | 0,113 |
| D-t. Nivel de desarrollo del juicio moral del profesorado (totalidad) | 3,58±0,248 | 3,47±0,63 | 3,59±0,007 | 3,54±0,284 | F(3)=0,502 | 0,681 | 0,142 |
Tampoco el tipo de centro en el que trabajan determina la percepción que tienen los informantes respecto al nivel de desarrollo del juicio moral en los docentes, tanto en las 3 dimensiones consideradas como respecto al nivel de desarrollo del juicio moral del profesorado (D1, F(2)=1,092, p=0,338>0,05; D2, F(2)=1,346, p=0,264>0,05; D3, F(2)=2,147, p=0,121>0,05; Dt, F(2)=0,195, p=0,823>0,05), refutándose las hipótesis alternativas (H1: μ1≠μ2) y aceptando las hipótesis nulas (H0: μ1=μ2), posicionándose los encuestados entre moderadamente de acuerdo y de acuerdo. La potencia estadística indica que si hay efecto no es detectado ([β−1]=0,133), respecto a la totalidad (tabla 7).
Análisis de varianza en función del tipo de centro en el que trabaja
| Dimensiones de la variable cuantitativa | Centros públicos, X¯±α | Centros concertados, X¯±α | Centros privados, X¯±α | F(gl) | p | (β−1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1. Posicionamiento moral ante lo que transciende a lo personal | 3,51±0,436 | 3,64±0,525 | 3,46±0,507 | F(2)=1,092 | 0,338 | 0,189 |
| D-2. Ejercicio del poder y del hedonismo | 3,40±0,418 | 3,42±0,497 | 3,00±0,405 | F(2)=1,346 | 0,264 | 0,105 |
| D-3. Autodirección | 3,72±0,407 | 3,63±0,509 | 3,95±0,438 | F(2)=2,147 | 0,264 | 0,113 |
| D-3. Nivel de desarrollo del juicio moral del profesorado (totalidad) | 3,54±0,300 | 3,56±0,413 | 3,47±0,190 | F(2)=0,195 | 0,823 | 0,133 |
El estudio ha analizado la percepción del profesorado de Educación Primaria en relación con el desarrollo moral docente, abordando la posibilidad de que las opiniones estén determinadas por las variables demográficas y de centro que considera la investigación.
Se ha considerado el desarrollo moral docente como la consecuencia de un proceso cognitivo que permite la reflexión sobre los propios valores, su transcendencia en las acciones y en percibir la realidad desde la perspectiva del otro, posicionamiento documentado por Yurén (2014), que Mínguez Vallejos y Hernández Prados (2013) singularizan en sus estudios sobre la pedagogía de la alteridad, entendida como «acogida del otro-educando en todo lo que es y cómo es» (p. 201).
Se confiere relevancia a la idea universal de persona, y a la significación del posicionamiento personal ante realidades que lo transcienden, aunque con opiniones no muy consistentes. Las valoraciones se concretan en torno a moderadamente de acuerdo y de acuerdo respecto al logro de la igualdad de oportunidades y la superación de conflictos, percibiendo la alteridad como el hecho de ponerse en lugar del otro, percepción que ratifican los estudios sobre la prudencia en el obrar llevados a cabo por Gholami, 2011; Nucci et al., 2015; Proios et al., 2011; Sauer, 2012, los de Mínguez Vallejos (2014), orientados a la atención de la demanda del otro, o los que abordan la relación entre universalidad y particularidad en los centros (Soria et al., 2015).
Valoran favorablemente la vida con madurez y su incidencia en el desarrollo de convicciones en el obrar, conforme a principios morales que posicionan respecto a lo que transciende a lo personal, aspectos documentados por los estudios de Proios et al. (2011) sobre la incidencia del juicio moral de los docentes en la construcción de su identidad profesional, entendida como compromiso.
En aquellos aspectos referidos a la influencia de la persona sobre su propia existencia y la de los demás, los docentes consultados evidencian acuerdo hacia la valoración de la información poseída como bien de carácter difusivo hacia los demás, descartando el poder y la supremacía sobre el otro; aceptan y respetan la singularidad del otro; la preservación de su intimidad y el ejercicio del autocontrol, percepciones que deberían denotar una moral autónoma, fundamentada en la centralidad de creencias compartidas, como reflejan los estudios de Thornberg y Oğuz (2016). Sin embargo, el hecho de que no se consideren las posesiones materiales como bienes de mayor dignidad, pero se busque prioritariamente la «felicidad» corporal, directamente relacionada con esos bienes de menor dignidad, es una contradicción que confirmaría las indagaciones de Bishop (2009) y Herman y Hillix (1994), en el sentido de que los comportamientos disruptivos e incongruentes generan una moral situacional.
Es significativo que el 55,3% del profesorado manifiesta desacuerdo con «respetar el ejercicio de la autoridad democráticamente conferida de aquellas personas que me rodean», bien por incapacidad de ejercer un liderazgo distribuido, bien porque el profesorado no se siente comprometido con un liderazgo de esta naturaleza, lo que dificulta «generar compromisos éticos y favorecer procesos de capacitación para facilitar el cambio» (Pérez Ferra, 2015, p. 57), cuyas consecuencias, según Santos Guerra (2010), son: «un profundo individualismo que se asienta en los espacios, en los tiempos, en el desarrollo del currículum» (p. 182).
En relación con la autodirección, los informantes se autoperciben con acuerdo moderado respecto a su libertad de acción y pensamiento en el centro; vinculan su rechazo a las conductas disruptivas con no aceptar depender de los demás y definir sus propios objetivos, aunque de modo moderado. Pero se percibe cierta vulnerabilidad respecto a la centralidad axiológica de las conductas, hallazgos que no coinciden con las investigaciones respecto a que: «cuando se generen situaciones de conflicto debe haber un alto nivel de coherencia entre el juicio y la acción moral…» (p. 116) y ejercicio de la voluntad para la toma de decisiones (Álvarez, Moreno y Cardoso, 2001; Isaacs, 2008).
No se acepta ninguna de las hipótesis alternativas planteadas, razón por la que se puede afirmar que ni el sexo, ni el ciclo vital del profesorado, ni la antigüedad en el centro determinan diferencias significativas en las opiniones manifestadas, confirmándose que las desigualdades dependen de contextos y estadios evolutivos del razonamiento moral (Barba, 2002).
Los resultados obtenidos han quedado suficientemente contrastados mediante la revisión de la bibliografía; las contradicciones evidenciadas por los informantes se han referenciado como materializaciones de una moral situacional, quedando vinculadas con el ejercicio del poder y del hedonismo; no obstante, el estudio presenta algunas limitaciones, ya que sus hallazgos requieren profundizar mediante estudios híbridos, utilizando autobiografías, para una mayor clarificación de los resultados. Del mismo modo, el incremento de la muestra en número de personas y extensión de contextos aportaría una visión más precisa respecto al comportamiento de las variables descriptivas y a las posibilidades de extrapolación de resultados a otros estudios mediante la potencia estadística.
El estudio tiene implicaciones en el ámbito del quehacer docente en 2 vertientes: por una parte, en el trabajo colaborativo, ya que se evidencian serias dificultades para generar un compromiso compartido entre el profesorado, consecuencia de una moral situacional, como ha puesto de manifiesto Bolívar (1998); por otra parte, no respetar el ejercicio de la autoridad democráticamente conferida de aquellas personas próximas, el equipo de dirección del centro, genera procesos de balcanización, de consecuencias nocivas para el centro, como se ha afirmado en este estudio (Pérez Ferra, 2015; Santos Guerra, 2010); ambos procesos generan una imposibilidad de asentar una cultura de centro o de ejercer un liderazgo distribuido, en torno a un compromiso ético. Estos aspectos son merecedores de investigaciones monográficas por su importancia para la formación.
Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.