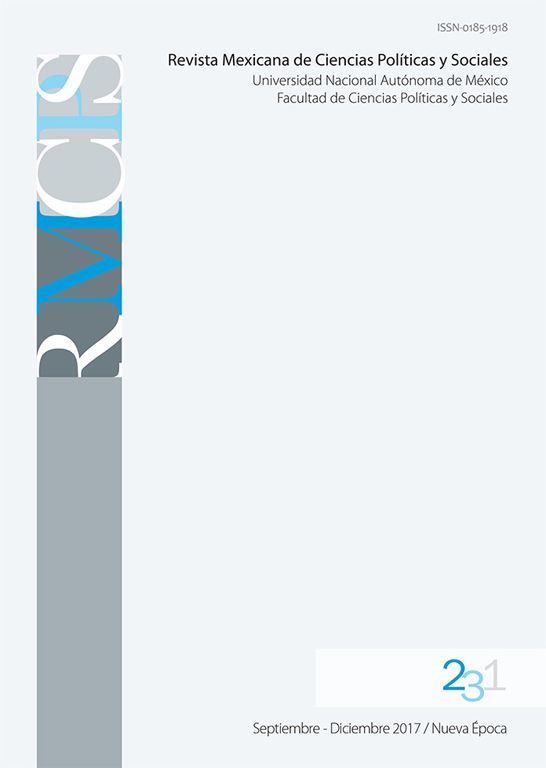Este trabajo reconoce las limitaciones conceptuales de la categoría de calidad democrática al tiempo que reconoce que si el modo más factible para registrar, debatir y analizar la afirmación de la democracia en cualquier país es midiéndola en el tiempo (no en el inmediato sino en el mediato), la novedad que el tema de la calidad democrática expresa para América Latina, tanto teórica como empíricamente debe comprenderse como la culminación sintética y representativa de dos procesos políticos que han tenido lugar en la región en los últimos veinticinco años: el proceso de transición democrática (el paso de regímenes autoritarios hacia formas inequívocamente democráticas) y el proceso de consolidación democrática (el firme establecimiento y legitimación de las estructuras básicas y de intermediación de los ordenamientos democráticos). Con esta categoría se busca establecer en qué punto se encuentran nuestros países en términos del desarrollo institucional y societal de la vida democrática. Es decir, la categoría permite, en teoría, observar, identificar y proponer el mejoramiento integral de los regímenes políticos existentes en la actual reorganización de la moderna democracia representativa (especialmente, en la imperiosa obligación de discernir cómo dotarla de nuevos atributos y derechos) y aún en las vías de su mejoramiento. Con estas premisas, el autor avanza simultáneamente en dos direcciones interrelacionadas: a) considerar el modelo de “calidad democrática” para analizar las democracias de América Latina y caracterizar su problemática actual; y b) examinar la pertinencia del modelo en sus capacidades heurísticas.
While recognizing the heuristic limits of the concept “democratic quality” this article argues that measuring democracy over time is the most adequate way to identify, discuss and analyze its presence in every country. “Democratic quality” sheds new light on both concept elaboration and empirical studies because it synthetizes two political processes that have developed in the region in the last twenty five years: democratic transition and democratic consolidation. This category allows us to define the current state of Latin American countries in terms of their institutional and societal development of democratic life. We can thus, at least in theory, observe and propose an integrated improvement of existing political regimes in a context in which modern representative democracies are reorganized in terms of their new attributes and rights. Based on these premises, this article proposes two interrelated paths of analysis: a) considering the model of “democratic quality” to analyze Latin American democracies and characterize their present problems; and b) examining the relevance of this model’s heuristic power. The main thesis holds that not even the most visible long or short-term transformations undergone by our democratic political legal codes, since its inception, are sufficient in and of themselves to bring us closer to the democratic quality model, or in other words, to the basis of a democratic State of law.
Según datos recientes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud, 2004 y 2008), nuestra región presenta una extraordinaria paradoja: al tiempo que ha podido mantener por más de dos décadas (no sin dificultades y con algunas excepciones) gobiernos democráticos, enfrenta una creciente crisis social: se mantienen profundas desigualdades, existen serios niveles de pobreza y el crecimiento económico ha sido insuficiente. Resultado de todo ello, ha aumentado la insatisfacción ciudadana con esas democracias -expresada por un extendido descontento popular- generando en algunos casos consecuencias desestabilizadoras.
Entre otras cifras elocuentes aportadas por el pnud, destaca que poco más del 50 % de quienes habitamos en esta parte del planeta estaríamos dispuestos a sacrificar un gobierno democrático si con ello alcanzáramos un progreso socioeconómico efectivo. De hecho, la gran mayoría de los latinoamericanos y latinoamericanas estamos insatisfechos con nuestros políticos y representantes.
El panorama se torna aún más preocupante si se observan los muchos déficits existentes en los factores indispensables para la gobernabilidad democrática, tales como una prensa libre, una sólida protección de los derechos humanos, un poder judicial independiente y vigoroso, el respeto absoluto a la ley por parte de todos los actores políticos, entre otros muchos indicadores que nos hablan del grado de materialización real del Estado de derecho democrático o, para utilizar una terminología más reciente, del grado de “calidad democrática”.
Es a causa de estos “pasivos” de las democracias realmente existentes en América Latina, que la ciencia política ha introducido la categoría de calidad democrática. La herramienta pretende ser un instrumento útil para medir y comparar las democracias entre sí y establecer qué tan “buenas” (o “malas”) son en los hechos, dependiendo de una serie de indicadores de satisfacción ciudadana. Obviamente, en una primera impresión, se trata de una categoría bastante imprecisa e insustancial como para depositar en ella esa tarea. Sin embargo, en los últimos años, en su nombre se ha generado tal cantidad de investigaciones y disertaciones, que no está de más considerarla para el estudio de los países latinoamericanos, no sin advertir sus limitaciones explicativas.
En mi opinión, tal y como lo planteé en otro libro (Cansino, 2008) el éxito de esta categoría se debe más a las limitaciones actuales de la ciencia política para producir saberes relevantes (por lo que cualquier cosa nueva medianamente original sacude a la pequeña comunidad de politólogos) que por los méritos inherentes a la propia herramienta. Como quiera que sea, si asumimos que el modo más factible para registrar, debatir y analizar la afirmación de la democracia en cualquier país es midiéndola en el tiempo (no en el inmediato sino en el mediato), la novedad que el tema de la “calidad democrática” expresa para América Latina, tanto en términos estrictamente conceptuales como en el terreno de la investigación empírica orientada a identificar los problemas y llegar, incluso, a proponer distintas estrategias de mejoramiento, debe comprenderse como la culminación sintética y caracterizante de dos procesos políticos que han tenido lugar en la región en los últimos veinticinco años, aunque con muchas dificultades y disparidades: el proceso de transición democrática (el paso de regímenes autoritarios hacia formas inequívocamente democráticas) y el proceso de consolidación democrática (el firme establecimiento y legitimación de las estructuras básicas y de intermediación de los ordenamientos democráticos).
Con el modelo de calidad democrática se busca establecer en qué punto se encuentran nuestros países en términos del desarrollo institucional y societal de la vida democrática. Es decir, la categoría de calidad de la democracia nos permite, en teoría, observar, identificar y proponer el mejoramiento integral de los regímenes políticos existentes en la actual reorganización de la moderna democracia representativa (especialmente en la imperiosa obligación de discernir cómo dotarla de nuevos atributos y derechos). Incluso, se puede decir que la noción de “mejoramiento” de la democracia es deudora de la concepción sociológica sobre el Estado y la política, desde el momento en que su preocupación central es preguntarse sobre las condiciones necesarias (sociales, económicas y propiamente políticas) que permiten, en primer lugar, el nacimiento o la recuperación de una democracia posterior a una experiencia anti-democrática, para abordar posteriormente el problema de sus distintos desarrollos y, por último, su perdurabilidad en el tiempo y/o eventual regreso a una forma autoritaria o de otro tipo anti-democrático.1
Con estas premisas, en este ensayo me propongo avanzar simultáneamente en dos direcciones interrelacionadas: a) considerar el modelo de calidad democrática para analizar las democracias de América Latina y caracterizar su problemática actual; y b) examinar la pertinencia del modelo en sus capacidades heurísticas.2
¿Qué es (y qué no) la calidad democrática?Desde su constitución como disciplina con pretensiones científicas, es decir empírica, demostrativa y rigurosa en el plano metodológico y conceptual, la ciencia política ha estado obsesionada en ofrecer una definición empírica de la democracia, una definición no contaminada por ningún tipo de prejuicio valorativo o prescriptivo; una definición objetiva y lo suficientemente precisa como para estudiar científicamente cualquier régimen que se presuma como democrático y establecer así criterios de comparabilidad bien delimitados.3
El interés en el tema se ha movido entre distintos tópicos: estudios comparados para medir -según indicadores preestablecidos- cuáles regímenes son más democráticos; las particularidades de los procesos de transición a las democracias o democratizaciones; las crisis de las democracias, el cálculo del consenso, la agregación de intereses, la representación política, etcétera. Sin embargo, la definición empírica de democracia avanzada por la ciencia política, parece haberse topado finalmente con una piedra que le impide ir más lejos. En efecto, a juzgar por el debate que desde hace una década se ha venido ventilando en el seno de la ciencia política en torno a la así llamada calidad de la democracia, la pertinencia de la definición empírica de democracia largamente dominante se ha puesto en cuestión, si de lo que se trata es de evaluar qué tan “buenas” son las democracias realmente existentes.4
El tema de la calidad de la democracia surge de la necesidad de introducir criterios más pertinentes y realistas para examinar a las democracias contemporáneas, la mayoría de ellas (sobre todo las de América Latina, Europa del Este, África y Asia) muy por debajo de los estándares mínimos de calidad deseables. Por la vía de los hechos, el concepto precedente de “consolidación democrática”, con el que se pretendían establecer parámetros precisos para que una democracia recién instaurada pudiera considerarse firmemente institucionalizada y legitimada, terminó siendo insustancial, pues fueron muy pocas las transiciones que durante la “tercera ola” de democratizaciones, para decirlo en palabras de Samuel P. Huntington (1991), pudieron efectivamente consolidarse. Por el contrario, la mayoría de las democracias recién instauradas si bien han podido perdurar, lo han hecho en condiciones francamente delicadas y han sido institucionalmente muy frágiles. De ahí que, si la constante empírica ha sido la mera persistencia de las democracias instauradas durante los últimos treinta años, se volvía necesario introducir una serie de criterios más pertinentes para dar cuenta de manera rigurosa de las insuficiencias y los innumerables problemas que experimentan la mayoría de las democracias en el mundo.
En principio, la noción de “calidad de la democracia” vino a colmar este vacío y hasta ahora sus promotores intelectuales han aportado criterios muy útiles y sugerentes para la investigación empírica. Sin embargo, conforme este enfoque ganaba adeptos entre los politólogos, la ciencia política empírica fue entrando casi imperceptiblemente en un terreno movedizo que hacía tambalear muchos de los presupuestos que le daban identidad y sentido y que trabajosamente habían construido desde sus inicios, en los años cuarenta del siglo pasado en Estados Unidos. Baste señalar que la categoría de calidad de la democracia adopta criterios indiscutiblemente normativos e ideales para evaluar a las democracias existentes, con lo que se trastoca el imperativo de prescindir de conceptos cuya carga valorativa pudieran entorpecer el estudio objetivo de la realidad. Así, por ejemplo, los iniciadores del uso de este concepto en la jerga politológica -académicos muy reconocidos como Morlino, O’Donnell, Schmitter, entre muchos otros-, establecieron como criterio de medición qué tanto dichas democracias se aproximaban a (o se alejaban de) los ideales de libertad e igualdad inherentes a la propia democracia. De este modo, la ciencia política ha dejado entrar por la ventana aquello que celosamente intentó expulsar desde su constitución: los elementos abiertamente normativos y prescriptivos.
Más allá de ponderar lo que esta contradicción supone para la ciencia política en términos de su congruencia, pertinencia e incluso vigencia,5 el asunto muestra con toda claridad la imposibilidad de evaluar a las democracias realmente existentes por fuera de la adopción de aquellos criterios que la politología siempre miró con desdén. Dicho de otra manera, lo que el debate sobre la calidad de la democracia revela es que hoy no se puede decir nada interesante y sugerente sobre la realidad de las democracias si no es recurriendo a una definición ideal o normativa de la democracia que oriente nuestras búsquedas e interrogantes sobre el fenómeno democrático.
Tiene mucho sentido para los politólogos que han incursionado en el tema de la calidad de la democracia partir de una nueva definición de democracia, distinta a la que ha prevalecido durante décadas en el seno de la disciplina, más preocupada en los procedimientos electorales que aseguran la circulación de las elites políticas que en aspectos relativos a la afirmación de los derechos y obligaciones ciudadanos. Así lo entendió hace tiempo Philippe C. Schmitter, quien explícitamente se propuso ofrecer una definición alternativa: “la democracia es un régimen o sistema de gobierno en el que las acciones de los gobernantes son vigiladas por los ciudadanos que actúan indirectamente a través de la competencia y la cooperación de sus representantes” (Schmitter y Karl, 1993: 17-30).
Con esta definición, se abría la puerta a la idea de democracia que hoy comparten muchos politólogos que se han propuesto medir qué tan buenas (o malas) son las democracias realmente existentes. La premisa fuerte de esta postura es considerar a la democracia desde el punto de vista del ciudadano; es decir, qué tanto una democracia respeta, promueve y asegura los derechos del ciudadano en relación con sus gobernantes. Así, entre mayor sea la capacidad de los ciudadanos de elegir, sancionar, vigilar, controlar y exigir a los representantes que toman las decisiones acordes a sus demandas y necesidades, mayor será la calidad de dicha democracia y viceversa. En esa dirección contribuyó sobremanera el concepto de “democracia delegativa” acuñado en 1994 por el politólogo argentino Guillermo O’Donnell. Según esta concepción, existen en el mundo varios tipos de democracias. En el caso de América Latina, más allá de poder elegir a sus representantes periódicamente, los ciudadanos carecen de toda posibilidad normativamente establecida para influir en los asuntos públicos. Por muchas razones, en estas democracias no maduraron una serie de preceptos jurídicos que aseguraran que los ciudadanos sean siempre el origen y el fin de todas las decisiones políticas que les competen. Más allá de las reglas e instituciones electorales, cuestiones como el gobierno de la ley o la rendición de cuentas, han sido intermitentes o francamente inexistentes. De ahí que se trate de democracias delegativas, pues una vez que los ciudadanos eligen a sus representantes, les delegan la función de gobernar por un tiempo determinado, durante el cual no podrán incidir por carecer de las vías institucionales o jurídicas para hacerlo. En estos casos, los ciudadanos no tienen la oportunidad de verificar y evaluar la labor de sus gobernantes.
Llegados a este punto, sólo había que agrupar los elementos dispersos para dar lugar a una noción de democracia pertinente para los efectos de medir su mayor o menor calidad. La síntesis y la propuesta más acabada elaborada hasta ahora fue propuesta por el politólogo italiano Leonardo Morlino (2003), quien con gran atingencia resume en cinco puntos los criterios para medir una democracia de calidad: a) gobierno de la ley (rule of law); b) rendición de cuentas (accountability); c) reciprocidad (responsiveness); d) qué tanto la democracia en cuestión se aproxima al ideal de libertad inherente a la democracia (respeto pleno de los derechos que se extienden al logro de un espectro cada vez mayor de libertades); y e) qué tanto, la democracia en cuestión, se aproxima al ideal de igualdad inherente a la democracia (implementación progresiva de mayor igualdad política, social y económica). Así, prosigue el autor, “una democracia de calidad o buena es aquella que presenta una estructura institucional estable que hace posible la libertad e igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo y correcto de sus instituciones y mecanismos” (Morlino, 2005: 38).
A primera vista, la noción de democracia de calidad aportada por estos autores resulta muy sugerente para el análisis de las democracias modernas, a condición de considerarla como un modelo típico-ideal que anteponer a la realidad siempre imperfecta y llena de contradicciones. Por esta vía, se establecen parámetros de idoneidad cuya consecución puede alentar soluciones y correcciones prácticas, pues no debe olvidarse que el deber ser que alienta las acciones adquiere materialidad en el momento mismo en que es incorporado en forma de proyecto o meta deseable o alternativa. Además, por las características de los criterios adoptados en la definición de democracia de calidad, se trata de un modelo abiertamente normativo y prescriptivo que incluso podría emparentarse sin dificultad con la idea de Estado de derecho democrático; es decir, con una noción jurídica que se alimenta de las filosofías liberal y democrática y que se traduce en preceptos para asegurar los derechos individuales y la equidad propia de una sociedad soberana y políticamente responsable.
La principal contribución del modelo de democracia de calidad es ofrecer una serie de criterios mínimos indispensables de carácter normativo para hablar de una democracia efectiva: gobierno de la ley, rendición de cuentas, reciprocidad, libertad e igualdad. En el seno de la ciencia política en la que este modelo surge, quizá se desdibuje su potencial explicativo, pues se presupone que las democracias pueden contar con alguno o algunos de estos criterios sin dejar de ser democracias, si acaso son democracias imperfectas o en vías de consolidación.
Contrariamente a este proceder, me parece que este modelo puede ser realmente valioso en la medida que no admita gradaciones en el momento de emplearlo para analizar regímenes políticos concretos. Dicho de otro modo, en estricto sentido, si en una democracia no operan todos los preceptos definidos por el modelo u operan de manera parcial, ésta no merece el nombre de democracia, por más que se le añadan distintos adjetivos para establecer sus insuficiencias o limitaciones (“imperfectas”, “inconclusas”, “delegativas”, “en transición”, etcétera). Quizá estemos en presencia de un régimen democrático en lo electoral, pero antidemocrático en todo los demás. No hay por qué temer a los términos. Además, como modelo normativo, el de la calidad democrática nos permite ganar en claridad acerca de las condiciones mínimas e indispensables de carácter legal -centradas en el ciudadano- para calificar de democracia a un determinado régimen. Ganar en claridad en aspectos tales como la rendición de cuentas o el imperio de la ley es una condición imprescindible para reconocer los déficits que, tarde o temprano, deberán ser colmados en la perspectiva de mejorar nuestras realidades políticas.
Además, se trata de criterios normativos fácilmente reconocibles, ya sea porque deberán estar formalizados claramente en las Constituciones nacionales vigentes a manera de garantías y derechos para todos los ciudadanos sin distinción; o porque su efectividad se deduce de las propias condiciones de libertad e igualdad existentes en la sociedad en cuestión. Desde este punto de vista, tiene mucho sentido asumir, por ejemplo, que sólo puede hablarse de democracia en sociedades donde las desigualdades extremas o la concentración inequitativa de la riqueza han disminuido de manera efectiva. Tiene sentido porque la lógica sugiere que una democracia efectiva no puede más que atender las necesidades y las demandas de las mayorías, a las que se deben los gobernantes de turno, por lo que en presencia de desigualdades oprobiosas hay algo que simplemente no está funcionando. Lo mismo vale para la noción de libertad, que en este caso se traduce en derechos cada vez más efectivos y plenos para las minorías de un país.
Por todo lo anterior, en general encuentro pertinente el modelo de calidad democrática. Recurrir a él desde América Latina, por ejemplo, constituye una herramienta de primera mano para advertir claramente los grandes déficits que los países de esta región tienen en materia de democracia. Además, este modelo, por el hecho de provenir de una tradición de pensamiento -a estas alturas muy arraigada e influyente en Latinoamérica- heredera de la vasta literatura politológica sobre transiciones a la democracia, asegura su fácil incorporación a los esquemas de explicación dominantes entre sus intelectuales y académicos. En suma, su impacto está asegurado en nuestras latitudes porque de manera clara y concisa ilustra sobre un deber ser de la democracia históricamente ausente en prácticamente toda la región, pero igualmente indispensable para mejorar las reglas e instituciones políticas existentes. En ese sentido, este modelo me recuerda a otro que en los años ochenta del siglo pasado tuvo gran influencia en América Latina: la definición mínima de democracia propuesta en su momento por el filósofo Norberto Bobbio (1984), pues con ella, los latinoamericanos pudimos reconocer sin fiorituras ni ambages las condiciones mínimas que nos permitían hablar de democracia, en contextos donde el concepto había sufrido todo tipo de usos y abusos a manos de los políticos e ideólogos de turno. Ahora, de lo que se trata es de sumar a la definición mínima de democracia otras condiciones de carácter normativo que finalmente hagan las cuentas con el ciudadano, principio y fin de la democracia. No es aventurado anticipar un gran éxito al modelo de la calidad de la democracia en América Latina, pues existe ya en nuestros países una conciencia muy desarrollada en torno al papel central del ciudadano en la construcción de sus sociedades, papel que fue largamente escamoteado y ninguneado por las elites locales y que explica, en parte, la escasa atención que ha merecido en los arreglos normativos vigentes en prácticamente toda la región.
Con todo, por su origen politológico, este modelo sigue atrapado en los esquemas de democracia real dominantes en la disciplina. En ese sentido, para este enfoque, la democracia es ante todo una forma de gobierno basada en una serie de instituciones y procedimientos que regulan la circulación permanente de las elites mediante el sufragio efectivo. Como tal, una democracia puede ser perfectible en la medida que incorpore más derechos y garantías para que los ciudadanos puedan vigilar, controlar y sancionar a sus autoridades. La adenda es en sí misma valiosa para enriquecer nuestro entendimiento de la democracia, pero ciertamente insuficiente para quien intuye que la democracia es mucho más que una forma de gobierno. Por ello, es menester considerar otros modelos de democracia para los cuales ésta es también una forma de sociedad, una forma de vida. El tránsito a este tipo de posiciones es importante, pues quizá las democracias realmente existentes pueden incorporar en sus arreglos normativos preceptos cada vez más justos y amplios para perfeccionarse, como sugiere el modelo de la calidad democrática. Pero al mismo tiempo, es muy probable que sigan atrapadas en disputas mezquinas por el poder, que supediten nuevamente a los ciudadanos y sus eventuales conquistas. A final de cuentas, el entendimiento del poder en clave realista lleva a reconocer que el peso de los intereses creados no tiene reparos de ningún tipo. De ahí que, aceptando la utilidad que en un primer momento puede tener el concepto y el análisis de la calidad democrática, es importante hurgar también en otros modelos de democracia -quizá menos realistas- para identificar la capacidad instituyente de la sociedad en una democracia en la cual el hecho de que las elites busquen siempre imponer sus reglas y condiciones, más que una limitante sea comprendida como una posibilidad de resistencia, subversión o afirmación creativa y participativa de la sociedad.
Además, en estricto sentido, el tema de la calidad de la democracia no es nuevo. Es tan viejo como la propia democracia. Quizá cambien los términos y los métodos empleados para estudiarla, pero desde siempre ha existido la inquietud de evaluar la pertinencia de las formas de gobierno: ¿por qué una forma de gobierno es preferible a otras? Es una pregunta central de la filosofía política, y para responderla se han ofrecido los más diversos argumentos para justificar la superioridad de los valores inherentes a una forma política respecto de los valores de formas políticas alternativas. Y aquí, justificar no significa otra cosa más que argumentar qué tan justa es una forma de gobierno en relación con las necesidades y la naturaleza de los seres humanos (la condición humana). En este sentido, la ciencia política que ahora abraza la noción de calidad de la democracia para calificar a las democracias realmente existentes no hace sino colocarse en la tradición de pensamiento que va desde Platón -quien trató de reconocer las virtudes de la verdadera República, entre el ideal y la realidad- hasta John Rawls (1971) -quien también buscó afanosamente las claves universales de una sociedad justa-, y al hacerlo, esta disciplina pretendidamente científica, muestra implícitamente sus propias inconsistencias e insuficiencias, y quizá, su propia decadencia. La ciencia política, que se reclamaba a sí misma como el saber más riguroso y sistemático de la política, el saber empírico por antonomasia, ha debido ceder finalmente a las tentaciones prescriptivas a la hora de analizar la democracia, pues evaluar su calidad sólo puede hacerse en referencia a un ideal de la misma, nunca alcanzado pero siempre deseado.
Calidad de la democracia en clave latinoamericanaSirvan las premisas teóricas y conceptuales previas para sustentar una tesis para América Latina, que aunque dramática no pretende ser paralizante: por los rasgos dominantes de su tradición política configurados desde su etapa independiente, por las características específicas de sus transiciones democráticas en el último cuarto del siglo pasado y por sus procesos inconclusos y truncados de consolidación democrática, la calidad de la democracia -entendida como la culminación de un proceso de mejoramiento institucional y normativo con el tamiz de la ampliación de derechos civiles y políticos de los ciudadanos en relación con sus autoridades- sigue siendo más una aspiración legítima que una realidad constatable en prácticamente todos los países de la región, incluyendo aquellas democracias que han mostrado los mejores avances en lo que a gobernabilidad y legitimidad se refiere. La tesis, decíamos, es dramática, pero al menos tiene en nuestro continente una atenuante nada despreciable: pese a que las condiciones de libertad e igualdad a las que se refiere la noción de calidad democrática se mantienen en nuestros países muy por debajo de las conquistadas en las democracias más avanzadas del mundo, ello no ha sido impedimento para la afirmación de una ciudadanía cada vez más crítica, demandante y participativa, quizá incluso en mayor grado que la existente en aquellos países en los que se han satisfecho muchos de los déficits apreciados en los nuestros. Es claro que las naciones latinoamericanas tienen más desafíos que resolver en este terreno, más anhelos por conquistar, más reclamos por demandar, por lo que la inmovilidad y la apatía pueden marcar la diferencia entre una sociedad avasallada y una en movimiento. Además, si en el pasado autoritario todavía reciente de nuestros países, la inexistencia de condiciones mínimas de libertad e igualdad no fue impedimento para la acción y la contestación de muchos ciudadanos, aún a costa de arriesgar su propia integridad, con más razón ahora, en el seno de democracias en construcción, observamos cotidianamente una ciudadanía más involucrada en los asuntos públicos y menos predispuesta a la opacidad a la que quieren reducirla sistemáticamente las elites políticas y las oligarquías locales, manteniendo edificios normativos endebles, mezquinos y obsoletos en lo que a derechos y garantías ciudadanas se refiere. La apreciación es importante si a los muchos déficits institucionales y normativos que acusan nuestras democracias anteponemos algo más que causas justificadas o lugares comunes. La realidad es que la afirmación y la construcción de ciudadanía en América Latina ha debido navegar históricamente a contracorriente, en negativo, sustrayéndola a quienes insisten en negarla sistemáticamente por convenir a sus intereses.
Por lo demás, como ya se estableció, ninguna de las jóvenes democracias de la región califica cuando se las mide con el rasero de la calidad democrática, por más que se puedan establecer diferencias de grado o magnitud en cada uno de sus indicadores de un país a otro. Más aún después de dos décadas de vida democrática, de cierto desarrollo del estado de la discusión y de las iniciativas sobre qué democracia deseamos y podemos edificar en el corto y el largo plazo, estas reflexiones quedaron enclaustradas en una concepción tout court de la democracia donde incluso se llegó a pensar que ésta sería la llave para resolver todos nuestros males, ya que se creía que en el momento en que cayeran las dictaduras, las imperfecciones de la propia democracia serían un asunto menor.
Nuestras democracias siguen en espera de nuevos atributos, ahora muy distintos a los que impulsaron en su momento los actores partidarios de la democratización. Por ello, y he ahí el valor de la noción de calidad democrática, resulta fundamental en la actualidad refinar la discusión y sobre todo la perspectiva de democracia que se puede construir en el porvenir. Más aún, considerando los múltiples sondeos realizados en la región, donde se corrobora que el grueso de nuestras ciudadanías ha dejado de creer en sus autoridades y representantes. Por lo tanto, preguntarse sobre qué tan buena es la democracia actual en América Latina resulta un ejercicio sensato y oportuno, porque ello puede ser un indicio para saber cuál es la verdadera situación en la que nos encontramos políticamente hablando: ¿confirmación y/o retroceso de la democracia? Al mismo tiempo, con un diagnóstico más acabado y profundo de su estado de salud, se habilita la posibilidad de transformar y mejorar nuestras democracias realmente existentes.
A la vista de los rezagos, las inercias y las asignaturas pendientes que han signado nuestras realidades postransicionales, sólo desde la ingenuidad más rampante se puede afirmar que la democracia en América Latina se encuentra en vías de una franca y segura consolidación. Algo similar se puede decir con respecto a la calidad democrática. Así, por ejemplo, sin considerar cuestiones colaterales al modelo de calidad democrática pero que siguen mostrando enormes dificultades, como es el caso de los sistemas y prácticas electorales (que en algunos de nuestros países no han generado la certidumbre y la confiabilidad mínimas necesarias), o la arquitectura de sus sistemas de gobierno (donde el equilibrio efectivo y dinámico entre los poderes es más una aspiración que un dato de hecho), son muy pocos los países que han introducido en sus normatividades vigentes, mejores y más amplias prerrogativas ciudadanas en materia de rendición de cuentas de las autoridades; o instrumentos legales eficientes para impedir los abusos de autoridad, la corrupción política, la impunidad y la aplicación arbitraria de la ley; o mecanismos normativos que obliguen y comprometan a las autoridades a actuar en correspondencia con las ofertas de campaña que los llevaron al poder. Asimismo, tanto la extensión de la ley para dar cobertura y protección a las garantías y derechos de las minorías de todo tipo, como la disminución de la más que evidente inequidad social que lacera a todas nuestras sociedades, siguen siendo promesas de marinero en nuestras democracias. En otras palabras, ni las transformaciones más visibles y profundas, tanto en el largo como en el corto plazo, experimentadas por nuestros ordenamientos políticos democráticos desde su propia instauración, alcanzan por sí solas para aproximarnos siquiera mínimamente al modelo de calidad democrática o, lo que es lo mismo, al basamento del Estado de derecho democrático. Con todo, el propio modelo nos ilustra y clarifica un camino por recorrer y una meta por alcanzar en la perspectiva de mejorar nuestras pobres realidades democráticas.
Por lo demás, es momento de señalar que concebir a la democracia como una forma de sociedad tal y como lo he propuesto antes, es decir, como un espacio público político de deliberación en la que los ciudadanos se juegan los valores que han de articular a la sociedad, no está reñida con la necesaria y urgente tarea de completar el andamiaje institucional y normativo de corte democrático y que el modelo de calidad democrática desnuda claramente en todas sus inconsistencias. Se trata más bien de una tarea muy importante como para dejarla sólo en manos de los políticos profesionales o ingenieros constitucionales.
En efecto, sólo la existencia de un auténtico régimen de libertades y derechos individuales ofrece a la ciudadanía su autonomía de acción y su consecuente responsabilidad cívica, semilla de una sociedad con interacciones virtuosas, creativas y constructivas. Por el contrario, una sociedad que no cuenta con auténticos mecanismos de protección de sus derechos, que simula tenerlos o que los inhibe en pos de una supuesta protección superior de los derechos sociales, trae como consecuencia una sociedad desigual, fragmentada, sin solidaridad ni interacción cívica elemental. Si a alguien compete hacer valer y ampliar sus derechos, es precisamente a la propia sociedad.
Con todo, para evitar caer en aspiraciones poco realistas, cabe reconocer que al deterioro y la falta de maduración institucional de nuestras incipientes democracias, se suma además la persistencia de ominosos factores, tales como: a) una cultura política providencialista dominante en buena parte de nuestras sociedades (a partir de la cual muchos ciudadanos siguen esperando y viendo los avances democráticos como dádivas de los “de arriba”), alimentada en buena medida desde el poder político y las posiciones de gobierno; b) actitudes y conductas patrimonialistas de parte de la clase política y de las burocracias partidistas, que siguen, de facto, expropiándoles a los ciudadanos la iniciativa y la capacidad de decisión reales; c) poca o nula transparencia y rendición de cuentas de partidos y gobiernos hacia la ciudadanía y, por ende, retroalimentación del círculo perverso de la corrupción y la ineficiencia gubernamentales; d) prácticas partidistas corporativistas y clientelares, que traducidas en acción gubernamental, refuerzan el rol de súbdito y no así el de ciudadano activo y responsable; y e) en general, un clima de gran desconfianza y descalificación entre los actores partidistas y gubernamentales, que mina de entrada la posibilidad de la construcción de una cultura del consenso y traba las posibilidades de conformación de mayorías y coaliciones democráticas.
Pero volviendo a los indicadores de calidad democrática, considero que muchos de los problemas de la democracia en América Latina tienen menor vinculación con los procesos electorales turbulentos y poco confiables,6 que con la persistencia de Estados ineficientes que perpetúan la exclusión social.7 En la actualidad, sólo tres países de América Latina han podido establecer el imperio de la ley en un nivel cercano al de las democracias más estables de Europa y Norteamérica: Chile, Costa Rica y Uruguay. Además, están entre las naciones menos corruptas del mundo y cuentan con jueces altamente independientes, como indicadores indiscutibles del imperio de la ley que debe prevalecer en todo Estado de derecho. En el extremo opuesto, la mayoría de los países andinos y de Centroamérica tienen serios problemas derivados de la ausencia de gobierno de la ley: los jueces están profundamente politizados y son incapaces de controlar efectivamente la corrupción. Como resultado, sus democracias están permanentemente en crisis. En un nivel intermedio están Argentina, Brasil y México y pocos casos más como Panamá y República Dominicana. En todo caso, lo que esta situación revela es que la inestabilidad política dominante en la región tiene menor vinculación con procesos electorales poco democráticos que con la inexistencia de Estados de derecho confiables que desalienten la impunidad, promuevan la rendición de cuentas y la corresponsabilidad de las autoridades para con los ciudadanos y aseguren un efectivo equilibrio entre los poderes mediante controles recíprocos. Lejos de ello, lo que prevalece son legislaturas que no deliberan, cortes que no son imparciales ni independientes, y ejecutivos que abiertamente se colocan por encima de la ley (Cameron, 2007).
El problema de fondo es entonces la ilegalidad reinante. No es casual que América Latina presente los índices de corrupción política más altos a nivel mundial.8 Tan grave es el problema que un estudio muy sugerente habla del retorno de los “Estados depredadores” para referirse a varios países de América Latina (Diamond, 2008). Huelga decir que sin un Estado de derecho democrático sin instituciones políticas y legales capaces de controlar la corrupción, no sólo se compromete la estabilidad política sino que se vuelve inefectiva cualquier política de crecimiento.
La ilegalidad es un obstáculo para la democracia. Muchas razones podrían explicar su larga persistencia en América Latina así como las muchas dificultades existentes para revertiría o conjurarla, desde cuestiones históricas y culturales, hasta económicas y políticas. Así, por ejemplo, la mayoría de las leyes vigentes en nuestros países no necesariamente son leyes legítimas en la medida que las legislaturas que las promulgan con frecuencia son poco representativas de la voluntad popular. Obviamente, esto lleva al constante cuestionamiento de las leyes, a su imposición y acatamiento relativos, según sea el grupo social, político o económico que se sienta protegido o afectado. Por otra parte, el peso de la tradición puede ser más fuerte que otros criterios a la hora de aplicar la ley (v. gr.: con frecuencia los actores llegan a acuerdos por fuera de la ley pero son tolerados por los beneficios que pueden reportar; las leyes pueden ser muy “permisivas” con los intereses de actores poderosos; en ocasiones se toleran movimientos sociales ilegales para que los gobiernos no aparezcan como represores e intolerantes, etc.) (Benítez Manaus, 2007).
Pero si el panorama resulta desalentador en América Latina en materia de Estado de derecho, rendición de cuentas y responsabilidad de las autoridades ante los ciudadanos, los indicadores restantes del modelo de calidad democrática -libertad e igualdad- salen todavía peor librados. Sobre el primero, ya se han señalado los muchos déficits que existen tanto en el respeto pleno de los derechos individuales como en su ampliación efectiva para cubrir aspectos todavía ausentes, como las garantías a grupos minoritarios de todo tipo. En materia de procuración de justicia, por ejemplo, siguen existiendo privilegios y exclusiones extralegales muy obvias. Esta disfuncionalidad de los sistemas jurídicos deriva del hecho de que en América Latina, a diferencia de lo ocurrido en países industrializados, la expansión de los derechos civiles no se desarrolló como una pieza del sistema jurídico antes del establecimiento de derechos asistenciales o políticos. Por el contrario, el proceso de juridización social de la región (desde mitad del siglo XIX) implementó un Estado que en lugar de consolidar la esfera de autonomía individual, promovió una supuesta responsabilidad social. En consecuencia, si los derechos civiles o libertades individuales son el soporte fundamental de la pluralidad y la diversidad, entonces el elemento liberal está ausente en las democracias latinoamericanas.9
En cuanto a la equidad, o sea la implementación progresiva de mayor igualdad política, social y económica, no queda más remedio que reconocer que América Latina es la región más inequitativa del mundo. En todos nuestros países, donde las mayorías son pobres y tienen escaso acceso a la justicia, la voluntad de la mayoría es permanentemente frustrada por el poder de las minorías -especialmente poderosos grupos económicos-, mientras que los derechos y las libertades fundamentales no se protegen. El dinero y la política ejercen una influencia corrosiva permanente en las instituciones judiciales de la región y las cortes se vuelven instrumentos de control político, manipulación y persecución.
Frente a este desolador panorama, la pregunta obvia es qué hacer. Ciertamente la magnitud de los desafíos es tal que puede conducir a la parálisis, pero a final de cuentas lo que el modelo de calidad democrática establece no es otra cosa que un conjunto de vacíos legales y normativos en materia de Estado de derecho democrático que pueden subsanarse por los canales institucionales y legislativos establecidos en cada contexto nacional a condición de que exista la voluntad política de los diversos actores para hacerlo. No estamos hablando pues de tramas metafísicas sino de reformas constitucionales ambiciosas pero plausibles. A guisa de ejemplo, considérense las siguientes tareas: reconstruir los sistemas de justicia; perfeccionar los mecanismos de control legislativo; establecer mecanismos eficaces reguladores de los grandes monopolios a fin de que los procesos de privatización y reducción del aparato estatal y las inversiones extranjeras sean verdaderamente el nuevo motor de las economía; suprimir las leyes de excepción del pasado, que cobijan fueros, refuerzan la concentración en exceso del poder político en la rama ejecutiva y del económico en cada vez menos empresarios; así como redefinir las competencias y los controles horizontales entre los poderes públicos. Obviamente, es deseable que los cambios a las leyes se den con un consenso social amplio, para que tengan proyección y sean incluyentes (Benítez Manaus, 2007).
Nuevos adjetivos para la democraciaSi en el pasado autoritario, vislumbrar el horizonte democrático obligaba a la cordura y la mesura -una democracia de mínimos posibles antes que de máximos inviables, una democracia sin adjetivos-, mirar hoy a futuro, una vez que se han afirmado esos mínimos por la vía de la transición, no puede hacerse sino ponderando realistamente los máximos posibles. Y aquí, el tema de una democracia de calidad es lo más realista a lo que podemos aspirar; es decir, una democracia que coloque al ciudadano en el centro de las decisiones, mediante el fortalecimiento del Estado de derecho democrático.
El saldo actual en este rubro no podía ser más deficitario. A veces tengo la impresión de que más que una democracia, estamos viviendo una descentralización del autoritarismo; esto es, que se repartieron los vicios del pasado entre los actores, e incluso que una especie de metástasis de la corrupción se fue por los conductos linfáticos hasta afectar todos y cada uno de los órdenes políticos de nuestros países.
Entonces, ¿cómo podemos hablar de calidad de la democracia? Sólo en un sentido tendencial. Si vamos a construir la democracia, hay que construir una democracia de calidad. ¿Y de qué valores estamos hablando? En primer lugar, los valores propios de la República, entendida como el marco que contiene la pluralidad social, el espacio del consenso. El primer elemento de la República como orden legal consentido por todos es el Estado de derecho, que se funda en la justicia y tiene dos grandes vertientes: la obediencia a la ley, tanto por parte de los ciudadanos (cultura democrática) como de la autoridad (rendición de cuentas). La República conlleva, además, la idea de igualdad, igualdad frente a la ley e igualdad frente a la sociedad. La República es, por definición, incluyente, laica, imparcial y honorable.
El segundo conjunto de valores está asociado a la idea de la funcionalidad del Estado. Un sistema democrático tiene que aspirar a ser funcional en la complejidad. El autoritarismo vencerá como valor siempre que la democracia no sea eficaz. Al sufragio efectivo debe sucederle el gobierno efectivo: sistema de división de poderes, de formación de mayorías, de representativos estables y que sean el espejo de las grandes corrientes políticas, económicas e ideológicas de una sociedad. Asimismo, la funcionalidad del Estado exige la descentralización territorial de los poderes públicos a través de métodos federalistas, municipalistas, autonómicos y, finalmente, debe ser regida por el principio de la subsidiariedad; es decir, que ninguna autoridad superior ejerza funciones que puedan ser cumplidas por la autoridad más próxima a la población.
El tercer y último apartado de valores que definen la calidad de una democracia tiene que ver con la ciudadanía. En última instancia, el Estado democrático es un Estado cuyo sustento y legitimación es la soberanía popular, es decir, hasta qué punto la decisión o las decisiones de la población determinan el curso de la acción del Estado. La República es el espacio del consenso; la democracia es la arena de la controversia. Si no hay República, la democracia no puede funcionar. ¿Cómo canalizar la controversia de un modo creativo y que sea legítima expresión de la voluntad de la población? Primero, es requisito una ciudadanía activa y reactiva. La democracia exige un equilibrio con mecanismos de participación ciudadana en el núcleo de la vida municipal, en la gestión y en la evaluación de los servicios públicos, y en todos los niveles de la actividad social10 (Cansino, Cossío, Muñoz Ledo y Valadés, 2007).
Sin embargo, se impone aquí una precisión: lo más dinámico que poseen en la actualidad las democracias del continente son sus ciudadanos. Si nuestras democracias se mantienen muy por debajo de los estándares de calidad a los que se refiere la teoría, no es responsabilidad de la ciudadanía, sino de las elites dirigentes que no han estado a la altura de sus pueblos. Además, la ciudadanía se ha abierto paso con todo en su contra, incluso en contra de una larga historia de agravios y ultrajes que aún hoy se empecina en someterla o ignorarla; y a pesar de la ausencia -funcional para las elites gobernantes- de plenas garantías formales y reales de los derechos humanos más elementales.
Vivir en democracia en América Latina es vivir al borde, en el filo frágil y breve de un vaso que corta y que en cualquier momento puede quebrarse. Los peligros que la amenazan son tantos que apostar por su consolidación resulta en ocasiones ingenuo. Ahí están, por ejemplo, los peligros de la (re)militarización, del predominio de los poderes fácticos, de la corrupción desmedida, del populismo y la personificación de la política, de la desigualdad social y de la informalización de la política. Pero vivir en democracia en América Latina, además del desencanto y la frustración que ha supuesto para muchos, es conquista y afirmación permanente de ciudadanía, es decir, de hombres y mujeres libres que nos sabemos cada vez más artífices de nuestro destino, que intuimos que ninguna decisión que no haya emanado de la propia sociedad, de sus necesidades y expectativas, de sus valores y posicionamientos, será ilegítima e impopular. Vivir en democracia es, en suma, hacer democracia, inventándola todos los días en los espacios públicos, en el encuentro cotidiano con los otros, es corroborar que somos nosotros, los ciudadanos, los verdaderos sujetos de la política a condición de participar en los asuntos públicos, debatiendo y opinando.
Por fortuna, nuestras sociedades no han dejado en ningún momento de hacer lo que les corresponde: discutir, debatir, criticar, dudar, desconfiar, votar, cuestionar, exigir, demandar. Nuestras sociedades quieren mejores leyes y mejores gobernantes, mejores instituciones y mejores condiciones de vida. No quieren violencias ni imposiciones, no quieren guerras civiles ni confrontaciones paralizantes. Por eso no se les puede pedir más de lo que son y pretenden ser, en nombre de una mítica e irrealizable causa metasocial popular o revolucionaria en la que sólo cree un puñado de iluminados. En realidad, en todas partes tenemos gobernantes que no han estado a la altura de nuestras ciudadanías, pero sólo en democracia se puede aspirar a cada vez mejores condiciones de libertad e igualdad.
Licenciado y Maestro en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florencia (Italia) y Doctor en Filosofía por la Universidad Complutense (España). Catedrático-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, (México). Director del Centro de Estudios de Política Comparada y de la Revista Metapolítica. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Autor de numerosos libros como: La transición mexicana, 1977-2000 (2001) y La revuelta silenciosa. Democracia, espacio público y ciudadanía en América Latina (2010). Sus principales líneas de investigación son: democracia, ciudadanía y espacio público.
Ya Norberto Bobbio (1955) advertía la necesidad de profundizar en el conocimiento real de los regímenes políticos y particularmente de la democracia, dado que -insistía- sólo a partir del conocimiento y de la información recabada por medio de distintas técnicas (in primis, la estadística y los estudios de opinión y encuestas) es posible saber: a) la perdurabilidad o no perdurabilidad de un régimen político en el horizonte temporal; b) la posibilidad de orientar o no distintas propuestas que los propios estudiosos pudieran tener para la solución adecuada de los problemas institucionales y de “arraigo” social frente al régimen democrático; y c) el compromiso cívico necesario -aunque el propio Bobbio era escéptico en este punto- para resguardar institucional y socialmente al régimen democrático.
Para este estudio retomo algunos lineamientos teóricos y metodológicos avanzados en un trabajo precedente: Cansino y Covarrubias (2007).
La pauta fue establecida desde antes de la constitución formal de la ciencia política, en la segunda posguerra en Estados Unidos, por el economista austríaco, Joseph Schumpeter, quien en un libro de 1942 (Capitalism, Socialism and Democracy) propuso una definición “realista” de la democracia distinta a las definiciones idealistas que habían prevalecido hasta entonces. Posteriormente, ya en el seno de la ciencia política, en un libro cuya primera edición data de 1957, Democrazia e definizioni, el politólogo italiano Giovanni Sartori insistió puntualmente en la necesidad de avanzar hacia una definición empírica de la democracia que permitiera conducir investigaciones comparadas y sistemáticas sobre las democracias modernas. Sin embargo, no fue sino hasta la aparición en 1971 del famoso libro Poliarchy. Participation and Opposition, de Robert Dahl, que la ciencia política dispuso de una definición aparentemente confiable y rigurosa de democracia, misma que adquirió gran difusión y aceptación en la creciente comunidad politológica al grado de que aún hoy, casi cuatro décadas después de formulada, sigue considerándose como la definición empírica más autorizada. Como se sabe, Dahl parte de señalar que toda definición de democracia ha contenido siempre un elemento ideal, de deber ser, y otro real, objetivamente perceptible en términos de procedimientos, instituciones y reglas del juego. De ahí que, con el objetivo de distinguir entre ambos niveles, Dahl acuña el concepto de “poliarquía” para referirse exclusivamente a las democracias reales. Según esta definición, una poliarquía es una forma de gobierno caracterizada por la existencia de condiciones reales para la competencia (pluralismo) y la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos (inclusión).
Entre los principales animadores del debate sobre la calidad democrática destacan Guillermo O’Donnell (2004a y 2004b); Philippe C. Schmitter (2004); G. Bingham Powell, Jr. (2004); David Beetham (2004) y Leonardo Morlino (2003).
Muy en la línea con lo que Sartori ha planteado recientemente sobre la crisis actual de la ciencia política (Sartori, 2004).
Según el reporte del pnud (2004) la mayoría de los países de la región cumplen con los criterios mínimos necesarios para ser clasificados como democracias electorales (v. gr.: derecho al voto, elecciones libres, elección pública de las autoridades). Pero el mismo reporte apunta que el hecho de que exista democracia electoral no significa que la política democrática en América Latina sea estable. En efecto, muchos países han vivido severas crisis políticas desde principios de los años noventa: el fraude en Guatemala de 1994, el autogolpe en Perú en 1992, el autogolpe en Guatemala en 1993, la crisis constitucional en Paraguay en 1996 y 1999, la reelección inconstitucional de Fujimori en 2000, la deposición de Bucaram en Ecuador en 1997, la crisis de Venezuela en 2002, entre otros.
Por esta razón, O’Donnell (2001) ha propuesto mutar la raíz del concepto de democracia del régimen político al Estado, es decir considerar ante todo el grado de concreción en cada caso nacional del Estado de derecho democrático.
Véase el índice de corrupción anual elaborado por Transparencia Internacional <www.transparency.org>
Smith y Zingler (2006) clasifican a Bolivia, Honduras y Panamá como democracias iliberales (donde las elecciones son sistemáticamente impugnadas), mientras Costa Ricay Uruguay son liberales, Paraguayy Perú, iliberales, y más recientemente Chile y México han dejado de ser iliberales para convertirse en democracias liberales.