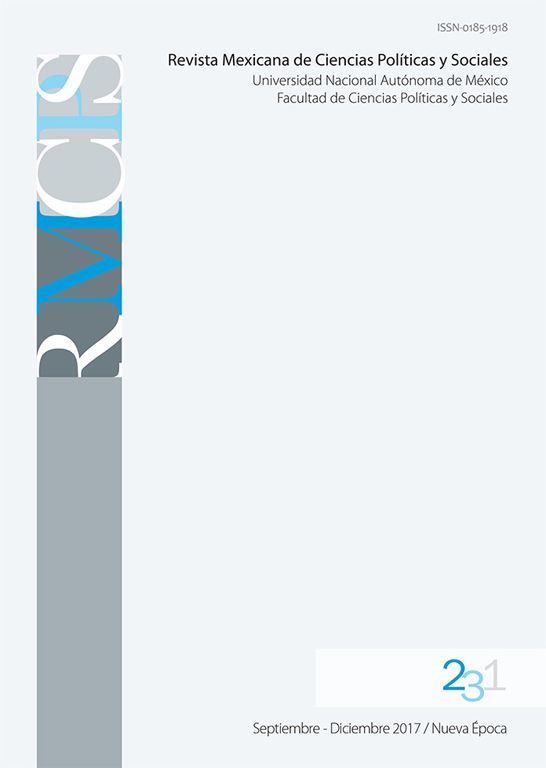El artículo analiza las distintas interpretaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y sus impactos en la construcción de la memoria colectiva de las sociedades que han vivido esta experiencia histórica de terror masivo estatal. Centrando el eje de análisis en el grupo sobre el que se considera que se ejerció la violencia –y la novedad que implica pensarlo como el conjunto del grupo nacional sobre el que se implementó el terror–, se compara la jurisprudencia internacional con la producida por sistemas jurídicos nacionales –en especial en Argentina, pero con repercusión en Bangladesh, Camboya y Colombia–, con el fin de comprender sus consecuencias en la construcción de las identidades de las sociedades posgenocidas.
This article explores the different juridical interpretations of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and its impact on the collective memory building of societies that have undergone the historical experience of massive State terror. It analyzes the international jurisprudence vis-à-vis national jurisprudences –particularly in the case of Argentina, but also with regards to Bangladesh, Cambodia and Colombia–. The study is focused on how the group that underwent the violence is defined –and the possibility to define it as a whole national group in the society in which terror happened–, thus allowing the understanding of its impact on the collective identities created in post-genocidal societies through these representations of the past.
La aprobación de la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio por parte de las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1948, fue un suceso paradójico en el marco del derecho internacional. Por una parte, dio cuenta de la voluntad de convertir al aniquilamiento sistemático de grupos de población en un delito imprescriptible y extraterritorial, buscando poner un límite a la impunidad de los genocidas a lo largo de la historia. Sin embargo, simultáneamente, la exclusión de diversos grupos de su propia definición –grupos políticos, de género, de identidad sexual pero, muy en especial, aquellos surgidos a partir de una motivación política– implicó que la convención se transformara en una herramienta inútil y sin aplicación en los cincuenta años posteriores a su sanción –y con muy escasa aplicación posterior–, pese a la reiteración persistente de genocidios en muy diversas latitudes de nuestro planeta. No es tan difícil explicar por qué: no es posible comprender ningún genocidio real –esto es, histórico, existente– sin su remisión a la causalidad política, de modo que la exclusión de dicha causalidad en la definición del delito de genocidio abrió la puerta para transformar a la Convención en un texto apenas formal.
Los cuestionamientos a la redacción de la Convención fueron tan reiterados como estériles durante toda la segunda mitad del siglo xx; desde los pioneros trabajos de Leo Kuper (1981), Israel Charny (1994) o Frank Chalk y Kurt Jonassohn (1990), hasta el informe encargado a Benjamin Whitaker (1985), que nunca fuera tratado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La reproducción de la definición restrictiva en el Estatuto de Roma, en 1998, pareció dar por clausurada la discusión. Muchos jueces y académicos optaron por abandonar el uso del concepto, prefiriendo uno mucho más laxo –pero también más ambiguo– como el de crímenes de lesa humanidad, que poco a poco fue ganando terreno en las sentencias internacionales. Dicha posición fue reflejada en la definición de William Schabas, quien llegó a plantear que “en lugar de ampliar la definición de genocidio como modo de resolver [las lagunas y problemas de su definición legal] la comunidad internacional debiera optar por una visión expandida de los crímenes de lesa humanidad” (Schabas, 2010: 141).
Por el contrario, este trabajo propone otra línea de reflexión exactamente opuesta a la conclusión de Schabas y de la mayoría de las sentencias de las cortes internacionales, buscando elucidar diversas cuestiones teóricas que, aunque aparecen como disruptivas con las miradas hegemónicas en el ámbito de la justicia internacional, han sido aceptadas y utilizadas por diversos tribunales en distintos lugares del planeta, desde Argentina hasta Bangladesh, y que tienden a cobrar cada vez más importancia. Podríamos resumirlas en los siguientes puntos:
- 1.
Que la Convención sobre Genocidio dejó abierta su posibilidad de aplicación efectiva, a partir del principio –desarrollado por Lemkin– de que los genocidios modernos son, en definitiva, “procesos de destrucción de la identidad de grupos nacionales”, sean cuales sean las características de la identidad de dichos grupos que busca destruirse y siendo que dicha definición (la destrucción parcial de un grupo nacional) se encuentra contemplada en la redacción actual de la Convención y permite dicha interpretación;
- 2.
Que la especificidad de la “intención de destrucción de un grupo” que se encuentra en el concepto de genocidio no se halla incluida en la definición de crímenes de lesa humanidad, y que por lo tanto se requiere recuperar la primera figura conceptual para dar cuenta de una especificidad histórica fundamental para comprender los procesos de aniquilamiento modernos;
- 3.
Que la mirada que defino como “binaria” –que comprende los procesos de destrucción como conflictos entre identidades esencialmente diferentes, como “alemanes versus judíos, turcos versus armenios, o hutus versus tutsis”– debe ser puesta en cuestión, ya que en verdad legitima la perspectiva de los perpetradores del genocidio y sus modos de concebir tanto las identidades como los conflictos entre las mismas, y;
- 4.
Que la creciente ampliación de la figura de crímenes de lesa humanidad –que incluye actos como el de “terrorismo”– vuelve relevante distinguir estos dos conceptos –genocidio y crímenes de lesa humanidad– ya que la figura de crímenes de lesa humanidad ha comenzado a ser utilizada como una avanzada sobre la soberanía y autonomía política de los Estados de África, América Latina o Asia, con la excusa de la defensa de los derechos humanos definidos de modo cada vez más laxo y abierto. Los genocidios del pasado se vuelven, entonces, una excusa para justificar la intervención militar, bombardeo indiscriminado y ocupación territorial ante situaciones no comparables y sustancialmente diferentes, como las acciones de organizaciones insurgentes, grupos opositores o luchas intestinas por el poder que en modo alguno alcanzan la dimensión de prácticas sociales genocidas, sea cual sea la definición que utilicemos.
Siendo que las cuatro problemáticas se articulan pero tienen su propia especificidad, se intentará abordarlas de manera particular, analizando sus puntos de intersección.
El genocidio como la “destrucción parcial de un grupo nacional”El primer autor en utilizar el término genocidio fue su propio creador, el jurista polaco Raphael Lemkin, quien sostenía que: “Por ‘genocidio’ nos referimos a la destrucción de una nación o de un grupo étnico [que] tiene dos etapas: una, la destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido; la otra, la imposición de la identidad nacional del opresor” (Lemkin, 2008: 154).
La peculiaridad del genocidio radica en que se propone la destrucción de un grupo, no solo de los individuos que lo conforman; su objetivo último radica en la destrucción de la identidad del grupo, logrando imponer la identidad del opresor. De aquí, el carácter crítico de este nuevo concepto que da cuenta del funcionamiento de los sistemas de poder en la modernidad, a través de su posible utilización en la constitución de muchos de los Estados nacionales que existen hoy en día. Su objetivo, en la faz constituyente de algunos Estados modernos, radicó en destruir las identidades plurales existentes en dichos territorios e imponer una nueva identidad, la “identidad nacional del opresor” –cuando menos la del opresor de aquellos grupos que quedaban subordinados o directamente aniquilados en la constitución o reorganización de los Estados–. La riqueza de la visión de Lemkin radica en estos dos elementos fundamentales: que un genocidio se propone la destrucción de la identidad de un pueblo –no solamente la de los “cuerpos” inmediatamente aniquilados– y que este proceso de destrucción se vincula con políticas de opresión, en tanto que la transformación de la identidad de un pueblo se lleva a cabo con el objetivo de oprimirlo.
Es precisamente esta doble dimensión del término “genocidio” la que fue licuada y despolitizada en el marco de la sanción de la Convención sobre Genocidio en las Naciones Unidas, aprobada luego de dos años de intensos desacuerdos y durante los cuales se eliminó toda referencia a la opresión y se logró excluir a los grupos políticos de la definición, no sin fuertes oposiciones. Esta exclusión logró encuadrar la explicación y representación de los genocidios dentro de la irracionalidad –por medio de un racismo que de este modo es “despolitizado” y desvinculado de las lógicas de constitución de la opresión estatal–.
Lo paradójico, desde una perspectiva anclada en un análisis histórico más preciso, es que este “racismo despolitizado” que se postula como el elemento fundamental de comprensión y explicación de los genocidios, no existió jamás en la historia moderna. Pese a ello, constituye hoy en día el paradigma fundamental de comprensión del genocidio. Ello ha generado, como consecuencia política directa, que ningún hecho del presente parezca alcanzar jamás la posibilidad de ser considerado como genocidio, precisamente porque todos ellos tienen motivaciones políticas. En verdad, es realmente sorprendente que no sean muchos más quienes continúen cuestionando desde el derecho, la historia o las ciencias sociales un concepto que no da cuenta de realidad histórica, ni pasada ni presente, si se lo pretende utilizar en el sentido restrictivo que la mayoría de las interpretaciones de la Convención sobre Genocidio buscan aplicar.
Pese a la exclusión de los grupos políticos de la definición de genocidio expresada en la Convención –exclusión cuya ilegitimidad teórico conceptual fuera tratada en diversos trabajos–,1 quedó aún una ventana de posibilidad interesante por la cual los modos sistemáticos de destrucción de la identidad nacional que preocuparan a Lemkin y dieran lugar al surgimiento del término, pueden reaparecer en el análisis de estos crímenes: la figura de la “destrucción parcial de un grupo nacional”, presente explícitamente en la Convención de las Naciones Unidas y en todas las tipificaciones legales existentes de dicha figura.
Que un genocidio siempre constituye, en definitiva, una “destrucción parcial del grupo nacional”, da cuenta del carácter determinante de las prácticas genocidas tal como las concibiera Lemkin –“la destrucción de la identidad del grupo oprimido”–. Y ello puede entenderse comprendiendo como “grupo oprimido” al grupo colonizado, como lo era en la época en que Lemkin escribe su obra, o al propio grupo de los nacionales, como tendió a ser en los procesos genocidas a partir de la segunda mitad del siglo xx. En este segundo caso, las tareas de opresión de los pueblos pasaron a ser desarrolladas –Doctrina de Seguridad Nacional mediante– por los propios ejércitos nacionales de cada Estado, que funcionaron como “ejércitos de ocupación” de sus propios territorios, reemplazando a lo que antes fueran los ejércitos de las potencias centrales en territorios colonizados o dependientes.
Así, en la enorme mayoría de los casos históricos, los genocidios del siglo xx han buscado la “destrucción parcial” del propio grupo nacional en el cual se implementa el terror. En sus variantes colonialistas, esta destrucción parcial es producida por una fuerza de intervención externa –otro país, otro ejército–. En los procesos domésticos, esta destrucción se implementa a partir de las propias fuerzas armadas o los partidos de gobierno –muchas veces articuladas con otras potencias extranjeras, como con la Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina o Asia, o la configuración de varios ejércitos africanos y sus vinculaciones con Francia o los Estados Unidos, o con nexos de las fuerzas armadas o partidos y movimientos locales con Rusia o China, según las zonas de influencia–.
Numerosas interpretaciones legales han planteado, sin embargo, que para poder aplicarse el concepto jurídico de genocidio, el “grupo nacional” destruido debiera ser un grupo distinto al grupo nacional del perpetrador. Basándose en ello, han considerado incorrecta la interpretación como genocidio cuando la identidad nacional de perpetrador y víctima es la misma.
Nada de ello, sin embargo, se desprende de la propia redacción de la Convención de las Naciones Unidas, que solo enumera a los grupos y asume que el genocidio se desarrolla cuando existe “intención de destruir total o parcialmente” a cualquiera de ellos, sin hacer especificación alguna en torno a si se tratara de grupos diferentes o iguales al del propio perpetrador y siendo realmente difícil establecer, más allá de la nacionalidad de perpetradores o víctimas, a qué intereses nacionales o extranjeros responden las decisiones, en un contexto político de fuerte dominación y opresión de las estructuras nacionales por parte de los poderes hegemónicos.
Sin embargo, justamente en estas distintas interpretaciones es donde se juegan concepciones muy diferentes acerca de cómo comprender las lógicas y causalidades de los procesos genocidas, así como diferentes concepciones de las identidades que se ponen en juego en dicho proceso de destrucción. Estas interpretaciones implican consecuencias muy diferentes en la construcción de la memoria colectiva de las sociedades posgenocidas. Aquellas que sostienen la imposibilidad de aplicación del concepto de “destrucción parcial del grupo nacional” cuando se considera que perpetradores y víctimas integran “el mismo grupo”, comprenden a los genocidios como confrontaciones entre dos o más grupos, en las cuales lo que prima en la explicación causal del conflicto son los “odios ancestrales” o las lógicas de conflicto entre uno y otro grupo. Estas interpretaciones tienden a categorizar como genocidios presentes solo a aquellos conflictos que ocurren en África o en el Medio Oriente, allí donde las hipótesis sobre la remisión a un salvajismo tribal o a la confrontación bárbara entre grupos que se odian ancestralmente cobra su sentido plenamente etnocéntrico –que no los hace más verdaderos sino apenas más difíciles de ratificación, en tanto se basan en el desconocimiento de las complejas realidades políticas de regiones de cuyos conflictos y construcciones identitarias poco y nada se conoce en el occidente europeizante y orientalista–. Cuando cualquier especialista comienza a ahondar en los conocimientos históricos –y el caso quizás más emblemático y claro es el de Ruanda–, la propia distinción entre grupos calificados como étnicos o raciales –hutus y tutsis– se desvanece entre los dedos y deja en claro la tremenda complejidad y articulación de los procesos identitarios, en donde lógicas de clase, políticas colonialistas y transformaciones culturales crearon en menos de dos siglos identidades que son percibidas como étnicas cuando no tienen elemento alguno –ni lengua, religión, ni elementos fenotípicos– para sostenerse como tales. Por el contrario, estamos frente a una rápida “racialización” de grupos cuya diferencia era más bien económica, basada en procesos de división del trabajo. El único elemento para distinguir en el presente a hutus de tutsis tiene que ver con su estatura y contextura, hechos mucho más atribuibles a las diferencias de alimentación producto de su ubicación en ciertas relaciones económicas más que a orígenes distintos, que hasta el momento no se han podido comprobar con seriedad.
Este modo de interpretación hegemónica que apela al genocidio como expresión de conflictos tribales o primitivos entre identidades esencialmente distintas, permite explicar la insistencia mediática y académica en Ruanda, Sudán, Nigeria o Zimbabue, pese a que un análisis más cuidadoso de todos ellos –así como se ha planteado en el caso de Ruanda– revela que son conflictos mucho más complejos que meras “confrontaciones tribales” y que tienen numerosos condicionantes políticos en cada uno de ellos –esto es, que no puede plantearse la prescindencia de motivos políticos en la explicación de la decisión de aniquilamiento–. Al mismo tiempo, si levantamos la vista hacia el conjunto del planeta, en modo alguno podríamos sostener que los hechos ocurridos en África o en el Medio Oriente son los únicos fenómenos de exterminio masivo de poblaciones de estas últimas décadas, sino apenas aquellos que se observan con esta lente despolitizada, producto de una mayor ignorancia de los elementos específicos –en muchos casos claramente políticos– que dan cuenta de cada uno de los conflictos.
El conflicto en la ex Yugoslavia también fue, por lo general, analizado con esta visión despolitizada, que busca explicar un conflicto moderno vinculado a las presiones de la Unión Europea para desmembrar una compleja y rica experiencia multicultural reduciéndolo a una reedición de las luchas del siglo xiv entre cristianos y musulmanes. Y esta visión despolitizada que solo observa identidades cosificadas en el pasado fue, paradójicamente, el argumento preferido de los nacionalismos balcánicos, sean serbios, croatas o bosnios; visión racista que tendió a permear el sentido común, los medios masivos de comunicación y no pocos trabajos académicos. Y, sin embargo, en un análisis más concienzudo es posible observar que estos nacionalismos en la región recién cobran fuerza real en la década de 1980, azuzados y financiados por organizaciones alemanas, rusas, francesas y norteamericanas.
Pese a ello, esta interpretación binaria de los procesos genocidas se ha vuelto increíblemente común y dominante, tanto en los modos de analizar las estrategias de “prevención del genocidio” como en los intentos de negar el carácter genocida de la mayor parte de los procesos de aniquilamiento vividos en el último siglo.
Por el contrario, quienes sostienen la pertinencia del uso del concepto de “destrucción parcial del grupo nacional” –como varios de los tribunales que se encuentran juzgando en Argentina, así como la sentencia pionera del juez Baltasar Garzón en España para los casos argentino y chileno–, tienden a priorizar el análisis del genocidio como estrategia de poder, cuyo objetivo último no radica en las poblaciones aniquiladas sino en el modo en que dicho aniquilamiento opera sobre el conjunto social, sea este conjunto la sociedad alemana, la población europea en los territorios ocupados por el nazismo, la población yugoeslava, ruandesa, indonesia, camboyana o latinoamericana, solo para ejemplificar con algunos casos históricos entre decenas de situaciones que siguieron un patrón similar de utilización del terror.
Las consecuencias en el análisis de los procesos genocidas pasan a ser muy distintas si se acepta una u otra interpretación, aun cuando no hay palabra alguna en la Convención que indique la validez o improcedencia de cualquiera de ellas. Es nuestro propósito analizar a continuación las diferencias de interpretación y sus efectos en los procesos de construcción de memoria colectiva en las sociedades posgenocidas.
Las interpretaciones del pasado y sus efectos en el presenteEl nazismo, transformado en el caso paradigmático de un genocidio, es un excelente ejemplo para analizar los modos en que estas dos interpretaciones pueden influir en la apropiación o ajenización de la experiencia, así como el papel que juegan las definiciones en estos sistemas de interpretación y su incidencia en la configuración de las memorias colectivas y los modos en que el aniquilamiento termina dejando consecuencias en el futuro de las sociedades en las que se ha implementado.
Si solo se analiza el nazismo en función de la destrucción total de las comunidades judías o gitanas que habitaban el territorio alemán, polaco, húngaro o lituano, entre otros, se trata de un fenómeno que pareciera no haber afectado mayormente a las identidades nacionales que constituían dichos territorios –la identidad alemana, polaca, lituana, húngara, entre otras–, más allá de su mayor o menor solidaridad con las víctimas, de su posible reacción o respuesta ante el terror, solo observándose a sí mismos como potenciales perpetradores. En esta interpretación de “los alemanes, polacos, húngaros o lituanos asesinaron a los judíos y gitanos”, se aliena la condición alemana, polaca, húngara o lituana de los judíos y gitanos y solo se los puede observar como lo hacían los propios perpetradores: como seres ajenos al grupo nacional alemán, polaco, húngaro o lituano. Al definirlos como judíos se los define como no alemanes, no polacos, no húngaros o no lituanos.
Se postulan, por tanto, dos identidades nacionales esenciales –una la de los perpetradores, la otra la de las víctimas– y en esto insisten las interpretaciones reduccionistas de la mayoría de los juristas internacionales en fallos como los de los tribunales penales internacionales de la ex Yugoslavia o Ruanda, o en los análisis sobre Camboya por parte de los jueces internacionales del Tribunal Mixto. Estas funciones fijas impiden capturar la esencia del objetivo genocida: que es precisamente la destrucción de las pluralidades identitarias en las sociedades en las que se implementa.
Era precisamente el nazismo quien postulaba la necesidad de un Reich judenrein –un territorio libre de judíos–, en tanto se consideraba que estos grupos no eran, no habían sido jamás, ni podían ser parte de la sociedad alemana, polaca, húngara o lituana; porque eran seres ajenos a la propia identidad europea que compartían estos grupos, como posibles habitantes del Reich. Aunque dichos europeos se dividían entre los germanos como dominadores y los eslavos como oprimidos, relación también compleja ya que poblaciones germanas habitaban los otros países, hibridados con los eslavos, tanto como poblaciones eslavas se habían hibridado en Alemania, ya que los orígenes de ambas –como los de judíos y gitanos– se pierden en el tiempo, en un territorio de numerosas migraciones, intercambios, hibridaciones, mezclas, préstamos lingüísticos y culturales, matrimonios mixtos, etcétera.
Pero lo que aquí se quiere destacar es que eran precisamente los genocidas quienes consideraban a judíos y gitanos –también en algún sentido a los eslavos, aunque en un escalón superior– como seres ajenos y extraños a la comunidad nacional, y su exterminio o expulsión era una necesidad de purificación de aquello que nunca había sido considerado como propio, más allá de que su diferenciación era también un proceso histórico. Mantener entonces esta división –esto es, que los judíos y gitanos no eran parte de los grupos nacionales europeos y por tanto “tenían una identidad diferente a la de sus perpetradores”–, por mucho que se condene al nazismo o al exterminio nazi, constituye un modo encubierto, sutil, pero profundamente efectivo de legitimar la ideología genocida, en lo que hace a sus modos de concebir las identidades de la región.
Por el contrario, si observamos al genocidio nazi también como una destrucción parcial del grupo nacional alemán, polaco, húngaro o lituano, podemos comprender los sentidos del terror en su cabal dimensión de destrucción identitaria y confrontar con los objetivos estratégicos del nazismo. Dichos objetivos estratégicos e ideológicos –y también políticos, por supuesto– no se basaban solo en la propuesta de exterminar a determinados grupos étnicos, nacionales y políticos, entre otros, sino que dicho exterminio se proponía precisamente transformar a la propia sociedad alemana –y luego, a toda la sociedad europea, que era observada como territorio alemán, basamento del Reich que se restituía a su origen histórico– a través de los efectos que la ausencia de dichos grupos generaría en los sobrevivientes, transformación que –triste es constatarlo– resultó bastante exitosa en la Europa contemporánea. La desaparición del internacionalismo y el cosmopolitismo como parte constituyente de las identidades alemana y europea fue uno de los aspectos más perdurables del genocidio nazi y el aniquilamiento de judíos y gitanos en su respectiva especificidad –pero sobre todo la asunción de su extranjería, la alienación de su concepción como parte de la propia identidad– jugó un papel central en dicha desaparición. Parece difícil pensar la cultura europea sin Heine, Marx, Freud, Einstein, entre muchas otras figuras señeras, pero era precisamente ese el objetivo del nazismo y es precisamente ese su gran logro, cuando se busca asumir que en un genocidio la identidad de las víctimas y las de los perpetradores son “identidades nacionales distintas”.
La divergencia central entre ambas perspectivas radica en que la primera –la mirada binaria que distingue las identidades de perpetradores y víctimas como esencialmente opuestas– solo hace visible y comprensible el delito puntual cometido por el perpetrador –el asesinato del grupo– en tanto la segunda permite restablecer la finalidad de la acción, dirigida al conjunto de la población que ocupa el territorio donde el exterminio se desarrolla. Por lo tanto, permite que el conjunto de la sociedad pueda interrogarse acerca de los efectos que el aniquilamiento ha generado en sus propias prácticas, quebrando la ajeniza– ción acerca de lo que aparecería inicialmente como el sufrimiento de los otros y observando que los efectos de un genocidio implican transformaciones en la propia identidad, en el conjunto de la sociedad que sufre el terror, a partir de la ausencia de una parte de sí, de algo que de un modo u otro –aun con todas sus complejidades y contradicciones– la constituía y desde el aniquilamiento ha dejado de constituirla.
La posibilidad de apropiarse de los efectos de un genocidio resulta fundamental como estrategia de confrontación con la ideología que lo produjo: concebir el aniquilamiento como la destrucción de una parte de nosotros es el único modo de intentar restituir la ausencia de lo que se buscó destruir, de cuestionar la imposición de la identidad del opresor que constituye el objetivo estratégico de los perpetradores. Pero para eso se requiere quebrar las miradas binarias con respecto a las identidades en juego y comprender que precisamente es el objetivo del genocidio cosificar y esencializar las identidades, quebrando los niveles de pluralidad existentes en las identidades colectivas previas al terror.
La comprensión del aniquilamiento en tanto destrucción parcial del propio grupo, también permite ampliar el arco de complicidades en la planificación y ejecución del terror, al obligarnos a formular la pregunta acerca de quiénes resultaron beneficiarios no solo de la desaparición de determinados grupos sino, fundamentalmente, de la transformación generada en el propio grupo por los procesos de aniquilamiento, sectores empresariales o políticos que en muchos procesos genocidas han quedado impunes e invisibles, ya que la responsabilidad se suele vincular solo a los ejecutores materiales directos: militares, fuerzas de seguridad, policías o miembros del partido gobernante.
No solo la experiencia paradigmática del nazismo permite el análisis de estos dos modos opuestos de representación de un genocidio. En verdad, esta disputa por la construcción de sentido es aplicable a cualquiera de los genocidios modernos. También el ittihadismo turco primó una visión binaria, que en la confrontación “turcos versus armenios” obtura la comprensión del carácter plural de la sociedad otomana, la victimización de griegos, asirios, kurdos, yazidíes, los numerosos modos por los que todas estas poblaciones se solapaban y constituían una parte inescindible de la sociedad otomana desde hacía siglos.
Del mismo modo, la cosificación de “hutus versus tutsis” invisibiliza los miles de hu– tus asesinados por hutus, la creación artificial de identidades étnicas en un territorio que dos siglos atrás apenas tenía divisiones de clase que fueron racializadas por el colonialismo belga. Y, sobre todo, no permite observar el papel de la disputa existente entre Francia y los Estados Unidos por el control de la zona de los grandes Lagos y su apoyo –militar, económico, ideológico– a las élites nacionalistas hutus –en el caso de Francia– y tutsis –en el caso de los Estados Unidos-; influencias todas ellas que siguen presentes hasta el día de hoy en los modos de conceptualizar el pasado y de buscar capturar sus sentidos en el presente de Ruanda e incluso de sus vecinos como Burundi o la República Democrática del Congo, donde la violencia continúa en función de estas líneas de diferenciación y esencialización de identidades que, sin haber surgido como étnicas, cada vez más buscan transformarse en tales.
También en la ex Yugoslavia opera la lógica esencializadora, incapaz de recuperar el proyecto multicultural de Tito. El genocidio yugoslavo es quizás el más exitoso de todos, al punto de que la propia identidad yugoslava queda definitivamente sepultada y reemplazada por identidades nacionales como las de serbios, croatas, bosnios, macedonios, eslovenos, destruyendo incluso el propio término que daba cuenta de la pluralidad y fragmentándolo en modalidades que, recuperando y buscando “purificar” identidades del pasado, lograron una tremenda efectividad para destruir uno de los proyectos multiculturales más ricos de la historia europea.
Genocidio o crímenes de lesa humanidadEsta especificidad del concepto de genocidio, que refiere a una política que opera sobre grupos y no sobre individuos, se encuentra casi ausente del más laxo concepto de crímenes de lesa humanidad, lo cual le da a la discusión jurídica sobre los modos de calificación una importancia central para los modos de disputa por las representaciones y sentidos del pasado en el presente. La definición de crímenes de lesa humanidad se termina de desarrollar jurídicamente en el Estatuto de Roma, donde se los define como: Cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física (Corte Penal Internacional, 2002: 5).
La persecución a grupos solo se encuentra planteada en su inciso “h”, justamente aquel que diera origen al concepto de genocidio con el que se yuxtapone; pero el eje dominante de la definición se basa en el “ataque generalizado y sistemático contra una población civil”, en donde lo que desaparece es la “intención de destrucción total o parcial de un grupo” y lo que se prioriza es la persecución a individuos que integren dichos grupos, como parte de la “población civil”. Esto es, ya no se trata de la “intención de destrucción total o parcial de un grupo” sino de la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia”, en donde la posibilidad de que perpetradores y víctimas constituyan el mismo grupo ya se encuentra absolutamente obturada.
La gran diferencia entre el concepto de crímenes de lesa humanidad y el de genocidio es que el primero no observa al conjunto como “grupo nacional” sino como individuos que sufrieron la violación de sus derechos individuales. Esta es la diferencia jurídica más relevante entre el concepto de crímenes de lesa humanidad –que remite a acciones indiscriminadas contra miembros de la población civil– y el concepto de genocidio –que remite a acciones discriminadas contra grupos específicos de la población, buscando su destrucción total o parcial–.
Los crímenes de lesa humanidad categorizan al aniquilamiento como violaciones a los derechos de los sujetos, construyendo al concepto de víctima en tanto ciudadano, pero excluyendo del mismo a los individuos que no sufrieron en modo directo dichas prácticas –esto es, al conjunto del propio grupo nacional–.
De este modo, la transformación de los procesos genocidas en crímenes de lesa humanidad implica una desjerarquización y olvido del elemento identitario y del objetivo de opresión en el proceso de destrucción, ya que solo se observa una mirada liberal, en términos de derechos individuales de ciudadanos, que vislumbra la acción específica cometida –secuestro, desaparición, tortura, asesinato, violación–, pero no logra restablecer la finalidad de la práctica social, las lógicas de implementación del terror ni su sentido estratégico.
Si en el concepto de genocidio de Lemkin, los dos elementos centrales los constituían un proyecto de destrucción de la identidad nacional de un pueblo y la lógica de la opresión como elemento explicativo central que daba cuenta del porqué de la transformación identitaria, en el concepto de crímenes de lesa humanidad estos dos elementos –la identidad nacional y la opresión– se encuentran ausentes y tan solo puede restablecerse el delito específico –muerte, tortura, violación, persecución–, que queda de algún modo inexplicado y por tanto tiende a remitirse –con mucha más fuerza que en el concepto de genocidio– a la maldad intrínseca de los perpetradores. En su versión anglosajona, comenzarán aquí cada vez más las apelaciones a enfrentar a los “bad guys”, aquellos seres perversos e irracionales que desarrollan acciones malvadas e incomprensibles y a construir tipos cada vez más abiertos para permitir su persecución, ya no solo en tanto crímenes de lesa humanidad sino incluso a partir de la categoría de “crímenes atroces”.2
Habrá un solo paso entre este giro conceptual en la concepción de la violencia, su clasificación en tipos penales abiertos y maleables y la aparición mediática del “eje del mal” que, como en las historietas norteamericanas, ubica a ciertos líderes o incluso a ciertas poblaciones como esencial y naturalmente perversas y a toda acción contra ellas en legítima. Sea Irán, Irak, Afganistán o Corea del Norte, o se extienda a Venezuela o Cuba, el poder hegemónico logra licuar en el siglo xxi la lucha por los derechos humanos para convertirla en una nueva herramienta de legitimación de las intervenciones neocoloniales, donde el gran enemigo es “el obstáculo de la soberanía nacional”. Y donde, como siempre, lo que se busca en verdad es apropiarse de los recursos energéticos existentes en territorios ajenos u ocupar posiciones geopolíticamente estratégicas. La diferencia es que aquí se encuentra una excusa mucho más noble y legítima que la lucha anticomunista: la defensa de los derechos humanos.
El redireccionamiento del derecho penal en el siglo xxiLa discusión acerca de cómo definir y conceptualizar los fenómenos de violencia de masas, no es meramente interpretativa ni refiere tan solo al pasado, sino que cobra sentido en tanto se vuelve relevante para el presente, influyendo en las transformaciones del derecho penal internacional en el siglo xxi y en las acciones a las que permite legitimar. Algunas de estas influencias pueden observarse en la creación y funcionamiento de la Corte Penal Internacional o en la aprobación de “leyes antiterroristas” en gran parte de los ordenamientos penales nacionales y regionales.
La Corte Penal Internacional (cpi) se creó apenas iniciado el siglo xxi, como consecuencia de la sanción del Estatuto de Roma. Su objetivo fundamental fue crear una institución que pudiera actuar ante los delitos del nuevo derecho penal internacional: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el aún no tipificado delito de agresión. Sin embargo, el desempeño de dicha Corte desde su creación –e incluso el propio diseño de su modo de intervención– crea preocupación en relación con las garantías frente a la violación estatal de los derechos humanos, situación que diera origen al derecho penal internacional.
De una parte, la cpi solo puede actuar en aquellos casos en los que los perpetradores y/o el territorio involucrado pertenezcan a Estados que hayan reconocido su jurisdicción. Por otra, hasta el momento su modo de intervención se ha basado en aquellos procesos elevados a la Corte por los propios Estados o iniciados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo cual la autonomía de la Corte para avanzar en violaciones cometidas por los propios Estados –y no reconocidas por ellos– pareciera ser apenas formal.
Ello ha llevado a que las intervenciones de la cpihasta el día de hoy se concentren en territorio africano, y que la mayoría de ellas se hayan dirigido contra miembros de organizaciones no estatales –en la República Democrática del Congo, Uganda y la República Centroafricana, entre otros territorios–. Los únicos Estados acusados –Sudán, Libia– lo han sido a propuesta del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con lo cual la cpiparece más una herramienta de legitimación de intervenciones internacionales en territorios “calientes” por sus recursos o su situación geopolítica, que en una verdadera corte internacional autónoma que busca enfrentar o prevenir la existencia de crímenes masivos por parte de los Estados.
Lo que preocupa de esta situación –más allá de la gravedad de los delitos denunciados– es que, en el caso de las denuncias contra grupos no estatales, no se comprende en qué sentido resultaría necesaria la intervención de la Corte, además de vulnerarse un principio elemental que dio surgimiento al derecho penal internacional: que el mismo se justifica por tratarse de prácticas cometidas por los aparatos estatales y no por fuerzas enfrentadas a los Estados, cuyos delitos pueden ser perseguidos por el aparato penal de cada Estado donde se cometen.
Lo verdaderamente alarmante es que estas intervenciones de la Corte Penal Internacional contra grupos no estatales, contrastan con su falta de intervención en aquellos casos de violación estatal de los derechos humanos que han sido denunciados, por nombrar solo algunos, en Afganistán, Burma-Myanmar, Chechenia, China, Colombia, Georgia, Honduras, Irak, México, Palestina, Sri Lanka, Siria, el Tibet o Yemen. En algunos, el argumento de la Corte radica en que los acusados –ee.uu., Rusia, Israel o China, por ejemplo– o los países donde ocurren las violaciones –China, Irak, Afganistán– no han ratificado el Estatuto. En otros, como Colombia, Honduras o México, la situación resulta más grave, ya que el argumento se basa en que dicho Estado “hace los suficientes esfuerzos para enfrentar dichas violaciones”, sin explicar cómo es posible que, pese a dichos “esfuerzos”, las causas por el aniquilamiento sistemático de poblaciones en Colombia no tengan resultados y las matanzas de opositores políticos y grupos indígenas continúen hasta el presente, o qué tipo de acciones se estarían implementando en Honduras, donde opositores políticos y periodistas continúan siendo asesinados en una atmósfera de violencia cotidiana y permanente, o cómo es posible que las masacres en México lleven decenas de miles de personas en los dos últimos sexenios y no hayan generado intervención alguna de la justicia internacional.3
El siglo xxi ha asistido también –con un gran aceleramiento a partir de los atentados sufridos en los ee.uu. el 11 de setiembre de 2001– al intento de equiparación de los delitos de crímenes de lesa humanidad y genocidio –cometidos por el Estado– con el delito de terrorismo –cometido por particulares–. Esta ofensiva logró rápidamente sus efectos con la sanción en 2002 de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y la posterior aprobación de leyes antiterroristas en numerosos países –casi todos los países latinoamericanos, por ejemplo–, cuya velocidad de incorporación en los códigos penales contrasta con la lentitud y mora de la incorporación del delito de genocidio en muchos de ellos.
Estas leyes comienzan a avanzar en “tipificaciones abiertas” que dan lugar a la inclusión como delito de muchas acciones meramente contestatarias ya que la definición del “terrorismo” incluye –por citar la legislación argentina– “obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo” y habiéndose incluido –a diferencia de la tipificación del delito de genocidio– la propagación del “odio político” como causa de dicha acción, dejando al juez la posibilidad de inclusión de infinidad de acciones meramente críticas o contestatarias como “terroristas”.
Estos avances se resignifican al articularse con informes estadounidenses que analizan las herramientas del derecho internacional. Un elemento que aparece reiterado en estos informes –el más notorio podría ser el del documento Preventing Genocide de 2008– es la necesidad de limitar la soberanía territorial como modo de prevenir el genocidio.4
Estos informes refieren a las acciones de “prevención” prescindiendo del acuerdo de organizaciones internacionales y sugiriendo que, cuando los EE.uu. consideraran probada la comisión de crímenes de este tipo en algún lugar del planeta, podrían intervenir de modo económico o militar, sin necesidad de contar con la aprobación de ningún organismo regional o internacional, y sin respetar la soberanía territorial de ningún Estado –como de hecho lo han implementado en escenarios como Irak o Afganistán–. Resulta paradójico que, si los hechos ocurrieran en ee.uu. o fueran cometidos por ciudadanos estadounidenses, ningún organismo internacional ni regional tendría posibilidad de intervención, ya que EE.uu. no ha ratificado ninguna de las convenciones internacionales ni el Estatuto de la cpi.
En conclusiónLa propia Convención sobre Genocidio tolera una interpretación que, basada en Lemkin, analiza al genocidio como la destrucción parcial del propio grupo nacional. Esta interpretación no solo permitiría volver aplicable la Convención a los numerosos genocidios con contenido político –en tanto que verdaderamente todos los genocidios modernos tienen motivación política, fuere cual fuere el grupo seleccionado para el aniquilamiento–, a la vez que implica consecuencias mucho más enriquecedoras en los procesos de memoria y apropiación del pasado, constituyendo el único modo efectivo de confrontar con la ideología genocida y ya no solamente con sus efectos, al restituir en las propias representaciones aquella pluralidad identitaria que los genocidios vienen a quebrar.
La figura jurídica de genocidio contiene un elemento restrictivo que se vincula a la intencionalidad de destrucción de un grupo en el contexto de la comisión de hechos de aniquilamiento masivo de poblaciones. Más allá de la objetable exclusión de los grupos políticos de la definición –y de la necesidad de modificar dicho tipo penal–, la comprensión de todo aniquilamiento grupal como la “destrucción parcial de un grupo nacional” permite solucionar técnicamente la cuestión con una categoría presente en la Convención, manteniendo un tipo cerrado, no manipulable, y respetando el principio de tipicidad.
Por el contrario, la permanente apertura del concepto de crímenes de lesa humanidad a acciones no estatales, la creación de figuras aún más abiertas como la de “crímenes atroces” y su creciente homologación con los fenómenos terroristas y los movimientos contestatarios, así como su propia codificación jurídica y la inclusión en la misma del sintagma “actos inhumanos”, convierten a estas figuras en tipos penales abiertos, que podrían llegar a incluir acciones civiles no estatales y contestatarias, al tiempo que deja a criterio de un juez o tribunal incluir cualquier tipo de acción en la subjetiva e imprecisa clasificación de “inhumana”.
Es posible rescatar el carácter peculiar de la categoría de genocidio –en tanto intención de aniquilamiento masivo de un grupo de población– y evitar la creación de nuevas figuras en el derecho penal internacional, cuya inflación solo contribuye a la equiparación de lo cualitativamente distinto –lo estatal frente a lo no estatal, lo masivo frente a lo esporádico, lo materializado frente a lo posible– y a la vulneración de las garantías penales, construidas durante siglos para proteger a los individuos de la arbitrariedad de la persecución estatal.
Contrariamente a la tendencia hegemónica en el derecho internacional y en los trabajos académicos que pretenden negar la calificación de genocidio y reemplazarla por la de crímenes de lesa humanidad, como modo de unificar el aniquilamiento masivo estatal con acciones de movimientos insurgentes o de “acciones terroristas”, considero mucho más útil bregar por la tendencia contraria, buscando que la justicia califique como genocidios a los genocidios y los distinga de las acciones de movimientos no estatales y no masivos que, justamente por no ser estatales ni masivos ni tener control del monopolio de la violencia en territorio alguno, deberían ser juzgados según los códigos penales preexistentes, respetando –por miserables y malvados que sean los perpetradores y los delitos cometidos– las garantías penales de sus responsables.
El riesgo de no ver estos problemas no afectará solo a los jueces o a los abogados. Puede terminar colaborando en la destrucción del sistema penal que hemos conocido en el siglo xx, instaurando una mayor discrecionalidad y arbitrariedad en el ejercicio del poder, decretando el fin de numerosos derechos de ciudadanía y otorgando un arma poderosa y letal a quienes buscan arrasar la soberanía de los Estados en desarrollo. Eso sí, en nombre de la “prevención” de las violaciones de derechos humanos y como herramienta destinada a su supuesta “defensa”.
Sociólogo y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Profesor titular de la cátedra Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma universidad (Argentina). Director del Centro de Estudios sobre Genocidio y de la Maestría en diversidad cultural en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina). Ha sido presidente de la International Association of Genocide Scholars (2013-2015). Sus líneas de investigación son: genocidio, derechos humanos y criminología. Entre sus obras más recientes destacan: Genocide as a Social Practice. Reorganizing Society under the Nazis and Argentina's Military Juntas (2014); Juicios: sobre la elaboración del genocidio II (2015); e Introducción a los estudios sobre genocidio (2016).
Véase, entre otros y con miradas muy diversas pero convergentes en el cuestionamiento a la exclusión de los grupos políticos de la definición de genocidio, a: Frank Chalk y Kurt Jonassohn (1990); Fein (1979); Leo Kuper (1981); Harff y Gurr (1988); Bjornlund; Markusen y Mennecke (2005).
Véanse: Scheffer (2007); Weiss (2007).
Para trabajos actuales sobre la situación de Colombia, véase: Gómez (2008) y Ferreira (2009). Para el caso de México, quizás la mejor síntesis la constituye la sentencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en su audiencia final, luego de una decena de audiencias en distintos puntos del territorio mexicano, desarrollada en la Ciudad de México, en noviembre de 2014.
Véase: Albright y Cohen (2008). Resulta sintomático y paradojal que uno de los editores del Informe sea precisamente el Museo del Holocausto de Washington. Para una discusión crítica sobre dicho informe, véase el Journal of Genocide Studies and Prevention. An International Journal, (2009).